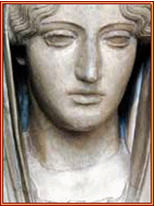La leona de Atenas
Llamada “la primera filósofa de Occidente”, Aspasia fue la esposa de Pericles, y una de las mujeres más bellas de la antigüedad. Según Platón, Sócrates aprendió de ella el arte de filosofar, y según otros, fue, además, uno de sus muchos amantes.
Fidias, el máximo escultor griego, y Polignoto, el máximo pintor, la tomaron de modelo para sus mejores obras.
Fundó en su tiempo la primera Academia para mujeres, en donde ella misma enseñó poesía, música, geometría, matemáticas, y los secretos del arte amatorio, en una época en que la mujer estaba aislada de la vida pública y recluida en el gineceo.
Pero también, por su temperamento rebelde y fogoso, promovió guerras que acabaron conduciendo a Atenas a su ocaso definitivo.
Musa inspiradora del Siglo de Oro griego (siglo V a. C), a la vez que “diosa maldita” de Atenas, Aspasia fue -junto a Helena de Troya y Cleopatra-, una de las mujeres más contradictorias y enigmáticas de la historia.
Dramatis Personae
Aspasia: primera filósofa de Grecia y esposa de Pericles. Fundó en su tiempo una Academia de Retórica y Artes Amatorias. Fue maestra de retórica de Sócrates.
Pericles: Rey de Grecia. Bajo su gobierno, Grecia conoció un esplendor que jamás antes había tenido. Fue mecenas de artistas y poetas. Durante su reinado, erigió el Partenón.
Alcibíades: sobrino de Pericles y discípulo predilecto de Sócrates. Llegó a ser Rey de Atenas, y su ambición desmedida precipitó la ruina de Atenas.Fue famoso por su belleza y temperamento fogoso.
Sócrates: filósofo y conversador agudo. Divinizó la razón humana. Se cree que fue discípulo y amante de Aspasia. Fue maestro de Platón.
Anaxágoras: filósofo nacido en Jonia, al igual que Aspasia. Pericles fue su mecenas y protector. Formuló la teoría de que el universo es gobernado por una Mente superior, y que el torbellino es la modalidad natural de la vida.
Diopeites: sacerdote fanático que persiguió a Fidias por sacrílego, y fue el responsable de que el gran artista muriera encarcelado. También logró que Aspasia fuera juzgada por el cargo de corruptora de la ciudad.
Friné: famosa prostituta de Atenas, protegida de Hipónico, el hombre más rico de la ciudad. Su cabellera pelirroja, senos y caderas, fueron célebres entre los atenienses.
Hipónico: el hombre más rico de Atenas. Pericles, antes de casarse con Aspasia, le había robado a Hipónico su primera mujer, Agarista.
Amigas íntimas:
Nausica: enamorada de Alcibíades.
Hepárete: Alcibíades contrajo matrimonio con ella por interés. Hija del general Calias.
Dafne: amiga de Nausica y Hepárete.
Consejeros de Pericles:
Lapón: adivino.
Diopeites: sacerdote
Anaxágoras: filósofo
Primera Parte
__________________________________
Desde lo alto de aquella colina el espectáculo era horrible y fascinante: un cuerpo desnudo de mujer traído por las olas golpeaba contra unas rocas como una sirena muerta.
Era uno de esos días despejados y ventosos en los que el mar tiene el mismo color turquesa del cielo, y las costas espumosas del Pireo esparcen un aroma a mar profundo que embriaga a las mujeres y vigoriza a los hombres.
No es entonces un viento lo que sopla en Atenas sino un perfume denso, verdoso, que se arremolina en el ágora, ulula en los templos, se filtra en las casas, hincha las cabelleras y los pechos e inspira a los generales declaraciones de guerra y a los esclavos fantasías de sublevación.
-Quién sería -preguntó Pericles a su amigo filósofo.
El viejo Anaxágoras se demoró en responder: sabía quién era la víctima y que su respuesta iba a inquietar al Soberano.
Una ola alzó al cuerpo exánime y lo depositó sobre una roca con suavidad.
-Es la sacerdotisa del templo de Apolo -y se metió en un puño la barba gris.
-¿Puedes asegurarlo?
-Sí, me advirtió lo que iba a hacer -dijo Anaxágoras-, pero algo me impidió reaccionar.
-¡Busquen el cuerpo de esa mujer! -ordenó Pericles a sus soldados y se marchó adusto y con las manos en la espalda.
Todos se apartaron para dejarlo pasar, menos un niño que se soltó de la mano de su madre y comenzó a saltar y a agitar una espada de madera alrededor suyo:
-¡Los persas!… ¡Hay que matar a los persas! -gritaba eufórico.
Pericles se paró en seco y lo tomó al niño de los brazos alzándolo medio metro del suelo:
-Hicimos la paz con los persas y también con los espartanos -le dijo con gravedad como si a través de ese pequeño le hablara a las generaciones futuras-. Sofocamos las rebeliones del Egeo, honramos a los dioses con estatuas y templos magníficos, todos los estados de Grecia nos rinden tributo, no hay flota superior a la nuestra en ningún mar conocido y nuestras leyes son tan justas y eternas como las que rigen los astros y las estaciones… ¿Por qué habría que salir a matar persas?
El niño colgaba de las manos del gigante con la espada en la mano, callado y sin miedo.
-¿Cómo se llama? -preguntó Pericles, soltándolo.
La madre, una joven esbelta de pelo lacio negro y con un seno descubierto alzó a su hijo en brazos y lo miró al Soberano con carácter:
-Polifonte, como su abuelo, que murió en Salamina, y como su padre que murió en Queronea bajo las órdenes de Tólmides -y alzó el mentón, que era delicadamente redondeado como si el mismo Fidias lo hubiese esculpido.
-Que Zeus los bendiga -y siguió su camino, orgulloso de ser el conductor de una raza capaz de engendrar a semejantes almas:
“Tú eres la madre anónima de Atenas -pensó, sintiéndose dueño de esa mujer-; la que amamanta a los héroes de esta tierra desde hace milenios. La que inventó al pie de una cuna los mitos que hoy representan los poetas ante multitudes. La que purifica el suelo ensangrentado de las batallas con sus lágrimas (y la coronó en su imaginación con una rama de olivo), la madre inmortal que jamás habla en la Asamblea, ni en los tribunales, ni es laureada en las fiestas Panateneas, y sin embargo es mi madre, mi hermana, mi hija”… Se detuvo con la intención de ir a buscarla para colmarla de honores, pero la imagen de otra mujer de ojos redondos y azules fulguró en su mente, y reanudó el paso.
Pero no sólo esa visión le impidió ir en busca de la joven, sino la sensación vaga y amarga de que no sentía nada de lo que pensaba. Sus palabras le sonaban como extractos de un discurso pronunciado ante la Asamblea:
“Hice el ridículo ante ese pobre niño”, se dijo, cuando en realidad lamentaba haberse humillado ante la muchacha.
A fuerza de dictar leyes, decretos, y ejercitar el arte oratoria, no hallaba en su corazón una sola palabra genuina. En cambio, si palpaba sus recuerdos sentía alguna tibieza en las palmas.
Recordó la madrugada de su primer desembarco en una playa de oro cuando combatió a los rebeldes de Egina… ¡Entonces sí que la sangre le tensaba las venas! ¡Entonces sí que era verdad que su madre había soñado con un león la noche de su alumbramiento!… Recordó cuando se hacía a la mar en plena noche con sus buenos amigos y en medio del Egeo echaban anclas, se arrojaban al agua negra salpicada de estrellas (como si se zambulleran en un cielo acuoso), y luego de nadar, sumergirse, y levitar sobre las olas con los brazos abiertos de cara a las constelaciones, subían a cubierta y él se acomodaba en la proa para gozar del lento cabeceo de la nave… “¡Canta una canción!”, le ordenaba a Damón y el músico tomaba la cítara y llenaba el aire de temblores… ¿Y qué diferencia había entre el vaivén de esa música con el de las olas y el del cuerpo de la mujeres? Todo era uno y el mismo placer, que era estar vivo y no creer en la muerte, vivir en la Tierra y sentirse un dios, ser feliz y no saberlo.
A lo lejos divisó las murallas que protegían la ciudad y que él mismo había mandado construir contra la ambición espartana… ¡Todo un símbolo de lo que había hecho con su vida los últimos veinte años!
“¿Cuándo fue que alcé esta muralla que me aísla del mundo?”, pensó con un disgusto que no llegó a convertirse en dolor. Y una voz profunda le subió de las entrañas y lo amonestó: “Tú amabas la poesía”.
Sus ojos se iluminaron con la lámpara de aceite de la casa de Hiperlao, en donde se reunía con los admiradores de Anacreonte a leer los poemas que celebraban el vino y la mujer, la guerra y el incendio de Troya, la danza y el despilfarro de la juventud… “Yo amaba la poesía”, se dijo, queriendo recordar cuándo era que se había enfriado su amor por las musas, y las teorías de Zenón sobre “la inexistencia del movimiento” desfilaron por su mente causándole malestar:
-¿Que el movimiento es una ilusión de los sentidos?… ¡Es absurdo! Todo cambia y se transforma… -y miró hacia el mar, y la planicie azul le inspiró ideas de fuga y liberación:
“Aquí ya no podré ser libre… Debería irme a Egipto, o a Tracia, en donde las mujeres son alegres, de piel lisa y morena, y por las noches…”, pero el rostro de la mujer de ojos azules se le volvió a aparecer para doblegar su voluntad:
“¿Qué haría Atenas sin mí?”, pensó compungido, cuando su sentir era: “¿Qué haría yo sin Aspasia?”
A su lado pasó un carro tirado por bueyes con bloques de mármol del Pentélico con que se edificaba el Partenón, pero no reparó en las bestias ni en la carga. Sólo miró a los esclavos que caminaban detrás con las rodillas sangrantes y los rostros blancos por el polvillo de las canteras:
-Soy uno de ellos -y no quiso pensar más.
*
Aquel bosque era cerrado, oscuro, y sus intrincadas galerías formaban laberintos en los que un hombre podía extraviarse horas, días, o para siempre. Quedaba muy cerca de la ciudad, pero quien se internaba en él tenía la sensación de haberse alejado varios siglos de Atenas, la ciudad luz.
El Bosque de Dioniso, le llamaban unos, La Puerta del Tártaro, otros, y tanto se celebraban allí ritos siniestros, orgías y confabulaciones, como iban a arrojar los criminales a sus víctimas, o a pasearse desnudas y coronadas de guirnaldas las mujeres de mala vida. En el fondo de ese reino húmedo y musgoso, poblado de ecos y gemidos, de sombras furtivas y amantes sin ley, era imposible creer que algo llamado Grecia hubiera existido alguna vez. En esas sombras sólo podía creerse en la verdad del instinto.
Se oyó un grito de mujer entre extasiado y agónico, y un aleteo estrepitoso estalló en la copa alta de un árbol. Al ruido de alas le siguió un silencio absoluto que rompió una piña cayendo entre unas ramas. Luego sonaron pasos que huían veloces, risas, y una voz gruesa de varón:
-¡Anadiomena!… ¡Perséfone!…
Una mujer desnuda pasó alzando las hojas con sus pies ligeros -su amante la llamaba con nombres de diosas para halagarla-. Tropezó, rodó por el humus del bosque soltando una risotada, se puso en pie y con la cabellera rubia repleta de hojas moradas siguió su carrera dando saltos, girando con los brazos abiertos, cambiando de continuo su rumbo en ese laberinto de árboles añosos (columnas de un templo abandonado hacía siglos).
Agitada y radiante se detuvo detrás de un árbol centenario. Se apretó los senos llenos de vida propia, que en cada respiración se le querían escapar de las manos, dejó resbalar una rodilla sobre la otra para hacerse más pequeña (y porque así se sentía más sensual luciendo uno de sus muslos), y allí se quedó esperando a que su cazador le diera alcance. Estaba acostumbrada a posar largas horas ante Polignoto el pintor, y ante Fidias el escultor, y podía quedarse quieta largo tiempo sin cansarse. Pero en ese momento posaba para el instante en que su amante la sorprendiera… ¡Su amante! Su artista favorito, el que la moldeaba con sus caricias haciéndola en cada encuentro más mujer, más perfecta; el que le afinaba la cintura con su abrazo, el que implacablemente la cincelaba desde adentro sometiéndola al ritmo divino del amor carnal… ¿La Atenea de bronce de Olimpia había quedado reluciente por un rayo que la había tocado?… Ella acababa de ser tocada y traspasada por un rayo más fulminante que el caído del cielo, y su cuerpo blanco palpitaba y difundía en el bosque sombrío destellos de luz lunar (eso era al menos lo que ella imaginaba mientras las piernas le temblaban y se sentía en el cuello cada latido).
“Soy una estatua de alabastro con un corazón de fuego”, pensó sin dejar de posar, y la idea de estar hecha de alabastro traslúcido le venía de la fama que habían adquirido en Atenas sus vestidos de seda transparente. Pero si un artista de talento la hubiera descubierto en ese instante, no habría visto ni una estatua ni una diosa, y ni siquiera una mujer desnuda, sino un animal raro nacido en las entrañas de ese bosque embrujado, y al regresar a su taller habría representado en el lienzo a una mujer con cornamenta o a una gacela con senos de hembra humana en su periodo de celo, con ojos brillantes y húmedos como cegados por una antorcha.
-¡Afrodita! -volvió a sonar la voz gruesa de varón.
La joven se sonrió, arrancó de la corteza una barba de liquen y cubrió su sexo con ese vello verdoso para mimetizarse mejor con el bosque. Todavía tenía hojas enredadas en la cabellera y sus plantas se hundían entre las raíces.
El joven se detuvo en una encrucijada. Aunque estaba desnudo, tenía puesto un casco de plata reluciente y calzaba sandalias amarillas con cordones de oro.
-¡Huelo tu perfume y voy a seguir la estela hasta encontrarte!
Sostenía en un brazo las túnicas de ambos, y un manto escarlata como los que usan los espartanos en las batallas. En su diestra empuñaba una espada corta y tenía sujeta a la espalda una lira.
-¡Sí!… ¡Sí!… ¡Ya casi puedo verte!… ¡Sí!… -y se puso a gatear para descubrirla entre la vegetación tupida del bosque.
“Me haré invisible”, pensó la muchacha e hizo como que se colocaba un anillo en el dedo anular. Su padre, el viejo Axioco, filósofo venerado en Mileto, le había contado una vez la leyenda de Giges, el rey de Lidia que se hacía invisible con un anillo mágico.
Cuando terminó de hacer el ademán de ponerse el anillo, apoyó su mano en la frente en actitud de desmayo inminente y se dispuso a desmaterializarse (su imaginación era tan viva como sus deseos).
El joven creyó ver un borde del cuerpo de la muchacha detrás de un árbol, se puso en pie y avanzó sigiloso.
Al llegar a la columna musgosa la rodeó de un salto y al grito de “¡te tengo!” cayó sobre… Nada. Un juego de luces y sombras de las copas frondosas lo había engañado.
La muchacha soltó la risa y entonces sí el joven guerrero supo dónde estaba:
-¡Por las barbas de Hermes! -gritó al abalanzarse sobre su presa.
-¡No! -gritó ella para hacer más deliciosa la escena del rapto, y dos brazos de bronce le rodearon la cintura y la alzaron como a una pluma.
-¡No!… ¡Maldito! -y le mordió un hombro al raptor con su dentadura de fiera joven, mientras sus dedos largos y finos se le enredaban en las cuerdas de la lira que colgaba de la espalda del hombre-fauno.
-¡Eres más feroz que Simaeta! -le gritó aludiendo a la pelirroja que había raptado cierta vez en Megara.
Al oír el nombre de aquella mujer, famosa por su belleza, la muchacha se enfureció en serio, y acostumbrada como estaba a montar en pelo a los caballos briosos de Tesalia, se sujetó al torso del joven con sus piernas de atleta, le quitó el casco de plata y le mordió una oreja como para arrancársela. El raptor cayó por tierra junto con su amante dando alaridos y destrozando con su peso la lira que lo había acompañado en mil galanteos.
Los dos cuerpos rodaron por la tierra negra, luchando, jadeando, entrecruzándose las piernas:
-¡Suéltame cobarde!
-¡Qué enemigo más delicioso!
-¡Te dejaré eunuco con este golpe!
La joven lo mordía, lo arañaba, lo golpeaba en las partes bajas y se le prendía con brazos y piernas como un gato montés.
-¡Nadie nos enseñó en el Liceo a pelear con algo así!
-¡Y no has visto nada! -se envalentonó la muchacha y gruñendo le arrancó un mechón.
Pero el joven empezó a vencerla con caricias íntimas, besos prologados en el cuello firme y carnoso, y palabras halagüeñas dichas al oído:
-Jamás amé así a una mujer.
-¡Mientes!
-Ni las danzarinas de Frigia tienen tu cintura, ni las campesinas de Corinto tienen muslos más redondos y piernas más fuertes, ni las de Sicilia tienen este perfume que resucitaría a un muerto.
-¡Lo del muerto no me gusta! -la joven era muy exquisita en sus gustos poéticos y en venganza le arañó una mejilla.
-En ti amo a todas las mujeres bellas que existieron.
-¡Y yo no te amo!
-Troya tendría que ser incendiada siete veces para vengar el rapto de una mujer como tú.
Y poco a poco los gruñidos de la muchacha se sublimaron en suspiros, los zarpazos en caricias, las patadas en pasos de danza ensayados en el aire, los mordiscos en besos…
-Siempre serás mía -le sopló el joven.
-Jamás -le susurró la muchacha y se arqueó echando los brazos hacia atrás y cerrando los ojos como si se dispusiera a entrar en un sueño profundo.
A lo lejos algo avanzaba por el bosque a toda carrera, quebrando ramas, alborotando a las aves, haciendo retumbar el suelo putrefacto de hojas marchitas y restos de banquetes nocturnos…
*
Pericles llegó a la ciudad. Los que lo reconocían apartaban la vista para no importunar al Autócrata Estratego. Hacía tiempo que no se paseaba como un ciudadano común y se asombró de la cantidad de extranjeros que atestaban la polis.
Oía hablar en lenguas desconocidas. Se cruzaba con etíopes de rostros de ébano, hombres y mujeres de ojos rasgados venidos del Asia, hombrecitos de tez amarilla que gesticulaban como macacos y movían con nerviosismo las manos ofreciendo a los transeúntes espejos que deformaban las imágenes. Pericles tomó uno, se miró, y le agradó ver su cabeza como aplastada por un mazazo (por la forma alargada de su cráneo se había ganado el grotesco apodo de “cabeza de cebolla” con que los poetas satíricos lo ridiculizaban, y sobre todo el desgraciado de Hermipo).
Le dio al hombrecito una moneda y se quedó con el espejo ovalado que aplastaba las imágenes según la inclinación que se le diera:
“¿Y si la deformidad estuviera en los ojos de los que me miran y no en mí?”, pensó al modo de los sofistas, e imaginó que los dioses usaban objetos semejantes para dar forma a los miles de rostros humanos, y que entre ser Pericles o Fineo, su último esclavo, había mediado apenas una leve inclinación del espejo creador de Zeus ¡Tan azaroso era el destino de los mortales!… Pero se enfadó consigo mismo y arrojó contra una piedra el espejo maligno que deformaba las imágenes.
Cambió el rumbo y descendió por la Calle de los Artesanos, en dondehombres de baja condición ofrecían sus mercancías: el cráneo de un persa muerto en la batalla de Maratón, el original de un poema de Píndaro, estatuillas de Zeus y Atenea, una flauta que había sido usada por el dios Pan en un certamen de música en el Olimpo, la piel de la serpiente Hidra a la que Hércules había vencido…
Pericles hizo un mohín de disgusto. Lo fastidiaban esas supersticiones.
“Y ahí está Alcibíades… Ebrio como siempre, y afeminado”, y le echó a su protegido una mirada torva.
Al morir su padre, Alcibíades había quedado bajo la tutoría de Pericles. Bello y vanidoso, se paseaba por Atenas como un príncipe, con un manto escarlata prendido al hombro con broche de oro, las uñas pintadas con laca, los ojos delineados con tintura negra al modo egipcio, el pelo rubio recogido en la nuca con un cordón azul, y calzado con las sandalias amarillas y puntiagudas que confeccionaba Anito, su admirador máximo. Para colmo llevaba en pleno tiempo de paz su casco de plata, que portaba en un brazo para no eclipsar su belleza (y usarlo de espejo cuando fuera necesario), espada corta a la cintura y coraza de oro brillando debajo del manto. A veces, incluso, se paseaba con su escudo, en el que había hecho pintar la imagen de Eros niño arrojando flechas contra un pecho de mujer, pero ahora iba sin él y -extrañamente- sin su preciada lira.
“Lo acusaré en privado”, pensó Pericles, al ver que Alcibíades compraba algo en un puesto de afrodisíacos.
Siguió su camino, y cuando estaba por dejar esa calle, pasó junto a una tienda apartada de las demás y atendida por una anciana vestida de negro:
-Me llevaré esto -y le dio una moneda mientras tomaba lo que quería comprar. Pero la anciana agarró con su mano fría y huesuda la de Pericles como ave de presa y negó con la cabeza:
-No, mi señor, eso está hecho con plata de un reino lejano en donde todo se hace con este metal. Allí las casas, los templos ¡todo! es de plata, hasta la tierra… Y cuando hay luna llena los artesanos trabajan toda la noche para que sus obras posean luz propia, como este…
-Está bien, toma y deja ya esas historias -y se zafó de un tirón de la garra de la vieja llevándose en un puño lo que había comprado. Pericles sabía que esos objetos estaban hechos con plata de las minas del Laurión de su amigo Nicias, y ése era todo el enigma.
*
-¿Qué es eso?… ¡Quítate!… ¿No oyes algo extraño? -dijo la muchacha sobresaltándose.
-No, no oigo nada… Ven, yo te cuidaré.
-Estás ebrio, Alcibíades, y no has bebido nada -y haciendo un esfuerzo se quitó a su amante de encima.
El joven cayó como peso muerto sobre la hojarasca con los ojos brillosos.
-¿Cómo que no bebí? -dijo arrastrando las palabras-, ¿y tus besos? ¿Y tu savia?
-Algo viene hacia aquí -lo interrumpió la muchacha.
-Tú eres el único vino que me embriaga hasta el delirio.
-¡Levántate!… Toma tu espada -y se la puso en la diestra.
Desde el suelo, el joven la blandió e hizo como que luchaba:
-¡Quién se atreve a desafiarme! -se puso a gritar-, ¡que vengan diez, cien, diez mil, y les haré conocer mi furia! -y se calzó el casco de plata (el rostro de la joven, de ojos redondos y azules, se espejó lejano en el metal bruñido).
El joven frunció el ceño y se quitó el casco. Ahora él también oía el crujir de ramas y un redoble en la tierra.
-¿Qué puede ser? -le dijo la muchacha mientras se ponía la túnica.
El joven se vistió a su vez. No podía tenerse en pie con firmeza.
-Un animal.
-¿Con jinete? -preguntó la joven, que no era temerosa pero no quería que la sorprendieran.
El joven no respondió. Estaba atento a los ecos que le llegaban.
Hubo un instante de expectación.
-¡Por allí!
A través de unas ramas de pino saltó al claro un ciervo imponente, jadeante y con el lomo empapado en sudor como si el bosque lo acabara de parir. Su cornamenta era magnífica y del belfo le colgaba un jirón de espuma.
-Ha corrido mucho -dijo la muchacha acercándose despacio.
En los ojos del animal había un brillo de espanto.
-No temas. No te haré daño…
Pero cuando la joven ya casi le tocaba el lomo, una flecha venida del fondo del bosque se clavó en el cuello del ciervo y el inocente se desplomó soltando un quejido humano.
-¡Échate al suelo! -gritó el joven arrojándose sobre la muchacha, que se había quedado atónita y con la mano extendida viendo cómo ese cuerpo sudoroso, rebosante de vida, se derrumbaba a sus pies herido de muerte.
Los ojos de la joven se encontraron con los de la bestia a ras del suelo.
-Eres bello -y le acarició el hocico del que goteaba espuma y sangre.
El joven se aprestó para recibir al cazador. Pero no apareció nadie.
-Ya no respira -suspiró la muchacha.
-¿Quién pudo seguirlo hasta aquí por el sólo gusto de matarlo?
-¿Y si no hubo ningún arquero? -dijo la joven.
-¿Qué quieres decir con eso?… ¿Que lo mató Artemisa? -Aludía a la diosa de la caza y la virginidad.
-No.
-¿Y entonces? -y se sentó junto a ella aferrando un asta.
-Quizás la flecha estuvo siempre aquí.
-¿En este bosque?
-En este punto del aire.
-¡Estás desvariando!
-¿Y por qué todo tiene que estar en movimiento? -dijo la muchacha-. Quizás tú, yo, el bosque, y toda el Ática, sí nos movemos en el espacio, mientras que hay objetos que permanecen estáticos siempre.
-¿Objetos siempre estáticos?
-Sí, y nosotros, que sí nos movemos, no advertimos la velocidad a la que viajamos, ni sentimos vértigo hasta que en nuestro viaje se cruza algo que permanece siempre en el mismo tiempo y lugar, y entonces sucede lo que acabamos de ver.
-Hablas como una sofista, o como el loco de Zenón -dijo el joven apoyándose contra el lomo del animal muerto. Pero la muchacha no se inhibió. Estaba seria, y su mirada se había vuelto fija y penetrante, y su tez, blanca.
-Si la flecha estaba aquí suspendida, el ciervo viajó hacia ella desde el día de su nacimiento -dijo concentrada-. Giró y giró junto con el bosque hasta pasar por este punto fatal. Hasta dar con su destino.
-¿Así como yo giré y giré hasta dar con tu cuerpo? -dijo el joven sin pensar.
-¿Crees que soy bella? -le preguntó la muchacha dando por obvia la respuesta.
-No. No lo eres -y se le acercó al oído-. Tú eres la belleza misma. ¿No has oído a Sócrates decir que hay cosas bellas, y lo bello absoluto? Tú eres la belleza, y las demás mujeres son copias imperfectas de tu cuerpo.
La joven se sorprendió. No creía que su amante, tan vano e instintivo, fuera capaz de esas respuestas. Ahora comprendía su amistad con Sócrates.
-Si crees que soy bella -iba a decir “la belleza” pero se contuvo-, y que has girado hasta dar con mi cuerpo, entonces yo soy para ti lo que la flecha para este ciervo.
-Sí, Aspasia, giré hasta clavarme en tu cuerpo.
-¿Te crees muy poderoso?… Y sin embargo, si es como dices, yo no soy tu presa sino tu cazadora. Tú viniste hasta mí porque yo te atraje. Es la ley del deseo.
-¡Cuál ley!
-Para que haya deseo debe haber atracción, y lo que atrae debe estar quieto, y lo que desea, en movimiento.
El joven quitó su mano del hombro de la muchacha:
-¿Y por qué no puede haber atracción mutua y que tú y yo hayamos viajado el uno hacia el otro movidos por un deseo idéntico? ¿Por qué lo que atrae tiene que estar quieto como si no deseara, y lo que desea en movimiento como si no atrajera?
Ahora se trataba de una rivalidad entre dos vanidades. También el joven se creía un arquetipo de belleza, y estaba por proponer un absoluto de belleza masculina y otro de belleza femenina para salvar el orgullo de ambos… ¿Pero aprobaría Sócrates esa teoría?…
*
Los soldados alcanzaron la orilla y depositaron el cuerpo de la sacerdotisa en la playa. Uno de ellos, agitado aún por el esfuerzo, alzó la vista y lo vio a Anaxágoras en pie al borde del acantilado como un tronco acometido por ráfagas salobres.
-Desde que bajamos está ahí sin moverse -les dijo a sus camaradas mostrándoles al filósofo.
Pero ninguno puso interés en el pensador, que hacía rato había dejado de observar el rescate del cuerpo, y ahora miraba los remolinos que se formaban en un punto de esa bahía cada vez que el mar refluía después de haberse encaramado sobre las rocas:
“Ese es el movimiento natural de la vida -pensaba-: un remolino sostiene al mundo girando incesantemente debajo de nosotros… Y los árboles tienen la marca de ese fundamento en los anillos de la madera, así como los caracoles la tienen en sus caparazones y los cúmulos de estrellas en su ordenamiento. Todo está sometido a ese Soplo que gira sobre sí mismo dándole a las cosas su límite y apariencia… Así también mi vida me lleva y me trae, me revuelve aquí y allá sin que pueda oponerme al impulso feroz que me alza para trasladarme de Clazomene en donde nací, a Atenas en donde volví a nacer, de Atenas a Éfeso y de Éfeso a Atenas, y de allí a Tracia y de Tracia a Atenas nuevamente, hasta que la espiral de mi destino se cierre sobre mí y vuelva a encontrarme un día en Clazomene, decrépito ya, y con las líneas del recorrido etéreo grabadas en la corteza de mi rostro”…
Suspiró, y como si el alma se le fuera en el suspiro sintió que estaba a punto de desprenderse de la tierra para sobrevolar el abismo que se abría a sus pies:
“Todo viaja en la pared del torbellino divino: hombres, ciudades, infancia, guerras… Y todo vuelve a pasar por donde un día pasó cumplido determinado ciclo esencial, y es así cómo cada trece años nos volvemos a cruzar a las personas de nuestro pasado para que revivan los recuerdos e impresiones de un ayer que creíamos sepultado; y esos seres son como fantasmas que retornan para confrontarnos con nuestros antiguos anhelos y aspiraciones y para recordarnos que el paso del tiempo es ilusorio, porque nada pasa sino que todo gira a la par; y cada ciento trece años se vuelven a plantear los mismos dilemas filosóficos, porque las cuestiones del hombre corresponden a un ciclo de mayor magnitud, y por eso tarda más tiempo el torbellino en completar su recorrido por el divino éter; y cada mil trescientos años la humanidad se renueva desde sus raíces, recobra su brío original y florecen las antiguas artes y las antiguas creencias con maneras nuevas pero con idéntica inspiración… Y cada mil trescientos años sumado mil trescientas veces el universo se destruye y vuelve a renacer, para que todo vuelva a ser lo mismo sin que nada sea lo mismo, porque volverá el niño a jugar los mismos juegos y el joven a cortejar a las muchachas con palabras semejantes y exacta intención, y el guerrero a caer sin vida sobre el disco de su escudo, pero nada será igual, y este es el misterio de los misterios”…
El viejo filósofo, con la boca entreabierta, el cuerpo insensibilizado por el frío y el bullicio de las olas en los oídos, era una estatua hueca en cuyo interior rugían los secretos más profundos del mar.
-¡Miren! -insistió el soldado que había reparado en Anaxágoras-, por escribir libros y quedarse ahí quieto sin hacer nada, le paga Pericles una buena suma con dinero del pueblo.
Los otros volvieron a mostrarse indiferentes: sólo pensaban en trasladar el cadáver a una cámara del Palacio.
La joven muerta no tendría más de veinticinco años. Tendida en la arena con las manos sobre el pecho y el mentón pegado a un hombro, parecía dormir plácidamente. Su rostro era el de una mujer niña, y salvo por algunas contusiones en caderas y hombros su cuerpo lucía increíblemente intacto, con caracoles pequeños adheridos a sus senos, vientre y piernas, a modo de coraza sutil.
-La habrá engañado su amante -dijo uno.
-O tropezó y cayó al mar… -aventuró otro.
-Llevémosla de una vez -dijo un tercero-, ¡o se nos morirá de frío!
Y la cargó él solo riendo a carcajadas de su ocurrencia, los dioses, la vida, y la muerte que se había echado al hombro.
*
Pericles se detuvo ante las estatuas en bronce que representaban a Atenea y a Sileno enfrentados. La diosa, luciendo peplo y casco, le ordenaba a Sileno detenerse, y el sátiro de nariz chata y mirada de toro estaba fijado en el instante en que obedecía a la diosa, con un pie adelantado y su mano también extendida como pidiendo indulgencia.
“He aquí el secreto de nuestro dominio sobre otros pueblos -pensó-: Atenea, diosa de la inteligencia y la sabiduría, refrenando a la bestia instintiva que se interpone en el camino de la superación”.
Y entonces sucedió lo increíble.
Por delante de la estatua vio pasar a un hombre idéntico a Sileno: la misma nariz chata, la misma frente y mirada taurinas.
“Es imposible”, y tornó a mirar la estatua de Sileno temiendo que ya no estuviera en su pedestal, pero al verla en su sitio se avergonzó de su reacción y se fue tras los pasos del extraño.
“Fidias lo habrá tomado de modelo”, pensó.
No podía ser. Sileno era representado en los mitos con ese aspecto.
“¿Los dioses lo habrán hecho a ese hombre según el modelo de Sileno?”.
¡Absurdo! No tenía sentido. Sileno no había existido jamás y acaso lo dioses tampoco.
El Sileno de carne y hueso era un poco más bajo que el de bronce y su cuerpo no era atlético sino tosco: hombros anchos y cuadrados y pantorrillas torcidas. Iba descalzo y al andar se balanceaba como un barco anclado que mece el oleaje. Lo seguían cinco amigos, o discípulos más bien a juzgar por el modo en que iban a su lado, pero el líder no parecía un maestro típico, porque no vestía de púrpura como los sofistas ni se movía con parsimonia… Por el contrario, reía a carcajadas, se adelantaba a los saltos, hablaba a los gritos y movía los brazos como un siciliano.
-¡Sócrates! -le gritó uno de sus adeptos, que lo imitaba en la forma de andar-, ¿iremos hoy a lo de Critias?
-¡Iremos! -respondió el maestro con un ademán de avanzada, y al pasar junto a una fuente metió cabeza y hombros debajo del chorro empapándose la túnica gastada que lo cubría hasta las rodillas-, ¡pero iremos limpios!
Pericles se detuvo y miró en su palma lo que había comprado en la Calle de los Artesanos:
“Se lo daré esta noche”, y volvió sobre sus pasos.
-¿Has visto quién venía detrás? -le susurró Cármides a su maestro.
-Sí -dijo Sócrates en voz baja-. Me detuve en la fuente para que nos alcanzara, pero cambió el rumbo.
-Habrá otra ocasión -dijo Fedro.
-La habrá -sentenció Sócrates poniéndose repentinamente serio, y echó un vistazo a Pericles, que se alejaba.
*
En lo alto, las brisas venidas del Himeto mecían las copas de los árboles, y las ramas se rozaban imitando el sonido del oleaje y filtrando en el bosque hilos de luz dorada.
Les costó hallar la salida. Por un momento creyeron que caminaban en círculo y que de un momento a otro se toparían con el ciervo muerto, pero no sucedió así y en cambio, al emerger del laberinto, debieron apartarse para que un ciervo que también había hallado la salida no los embistiera.
-¡Ten cuidado!
-¿A dónde irá tan asustado?
-Tal vez a donde el otro no pudo llegar -dijo el joven.
-¿A la ciudad?
-O al campo abierto… Quién sabe.
Y allí se despidieron. Ella se puso en puntas de pie y enredándosele en un brazo le susurró:
-¿No vale Atenas siete Troyas?
-Lo vale.
-Entonces préndele fuego y tendré más gloria que Helena -y le rozó el oído con los labios-; los mármoles del Partenón la han vuelto demasiado fría este invierno -agregó con la cabeza en su hombro.
Él le susurró a su vez:
-¿Los mármoles o el lecho de Pericles?
Aspasia lo soltó y se adelantó unos pasos:
-¡Tienes celos!
-¿Celos?… ¡Le arrancaré el corazón y me lo comeré en tu presencia!
Aspasia se alejó y Alcibíades dijo para sí:
-Y su sangre me embriagará tanto como una copa de agua.
-¡Adiós! -gritó Aspasia sin volverse.
-Lo verás… -dijo Alcibíades en voz baja-, un día lo encontrarás con un tajo en el pecho y sabrás lo que puedo hacer por ti.
*
En el ágora la gente se amontonaba, discutía, regateaba por una bagatela, comía de pie y bebía vino de Creta. Todos los caminos conducían a ese ombligo del mundo. A la sombra de las alamedas se vendían esclavos y otras “mercancías”. Los sofistas, vestidos de púrpura, cobraban por revelar un misterio del cosmos o por plantear un problema racional intrincado: “¿cuál es el tamaño del sol”, “¿hay más justicia en dar a cada uno lo que le corresponde o en quitarle a cada uno lo que posee de más?”. Un adivino llenaba tablillas de cera con signos debajo de un plátano y un grupo de soldados jóvenes contaba sus hazañas de la última expedición contra la rebelde Corinto.
Si el cosmos era un torbellino, el ágora era su vórtice. Si la bóveda del cielo era un iris inmenso, el ágora era su pupila inteligente desde la que el hombre miraba y juzgaba al universo… Y esto Pericles no podía comprenderlo:
“¿No es más placentero el seno del hogar? ¿Cómo es que los hombres son felices apretujándose como ganado?”.
Hacía tiempo que las multitudes lo irritaban. Era más sencillo amarlas a distancia que en medio de ellas, porque así no tenía que sufrir ese olor a ajo y pescado que flotaba en las calles, ni mirar de cerca rostros groseros afeados por el vicio o los rigores del trabajo (indignos de ser inmortalizados en las metopas y frisos del Partenón), ni cruzarse a mujeres gruesas y de senos flácidos que amamantaban a sus hijos en el mercado como animales.
“Yo soy el pueblo”, pensó, y de ese modo se puso por encima del vulgo conformado por personas individuales que llevaban una vida torpe y anónima.
-Sí, soy el pueblo -volvió a decirse para elevarse unas gradas más sobre esa masa de la que él era el espíritu, el soplo, pero no la materia sucia que ahora se agitaba ante sus ojos:
“Benditos sean ustedes -y ensayó un breve discurso-; los que conforman el estiércol de este suelo sagrado en el que brotan las flores eternas de los templos y las estatuas, los poemas, las instituciones y las ciencias”.
Dio un rodeo para esquivar a unos hombres que gritaban sus apuestas en una riña de gallos:
-¡Ey Pericles! ¡Apuesta una dracma al de la cinta escarlata que representa a Esparta y me lo agradecerás! -gritó uno poniéndolo en evidencia.
Pero “el olímpico” no alteró su paso majestuoso ni su sonrisa superior. Alto, fuerte, de ojos grises muy claros, perfil recto y barba cuidadosamente horquillada, el Autócrata hacía pensar en un héroe de la Ilíada.
*
Alcibíades entró a la ciudad por la puerta de Dipilón. Su andar no era el mismo, ni tampoco su rostro, ahora marcado por un rictus de altivez. Con la mano en el pomo de la espada y el casco contra el pecho, parecía estar a punto de entrar en escena en el Odeón. Y eso era Atenas para él, un gran teatro hecho para que representara el papel de su vida ante Grecia y el mundo, y la posteridad. Pero le faltaba la máscara, que no podía faltar, y se dirigió a la casa de Friné.
La tabernera, dueña de una casa de dos pisos gracias a los servicios prodigados a Hipónico, el hombre más rico de la ciudad, lo recibió sonriente con un racimo de uvas moradas en sus manos:
-Alcibíades -y apoyó la cadera en el marco de la puerta llevándose a los labios una uva opulenta-, ¿no sabes que de día soy una mujer honesta?
Friné no se entregaba a ningún hombre antes del anochecer. Su cabellera cobriza era la más luciente de Grecia. Dos veces por día la sumergía en una solución de arcilla tibia mezclada con aceites que le daba a su melena una hinchazón voluptuosa. Fidias se había inspirado en ese prodigio para dar sensualidad a la estatua de Démeter.
-Píntame -le dijo él entrando como en su casa. Tenía prisa. Si se quedaba más de lo conveniente acabaría por desearla y ella lo tendría que rechazar. Friné obedeció por el mismo motivo (amaba el cuerpo del atleta de Olimpia).
-En la noche estaré allí -le dijo al despedirlo, con las manos manchadas de laca, colorete, y tintura negra. “Allí” era la taberna del puerto en la que Friné trabajaba todas las noches desde los catorce años de edad.
-Ahí estaré -le dijo el príncipe de Atenas y se marchó más seguro de sí mismo, con sus ojos, mejillas y uñas pintados, y el pelo sujeto en la nuca con un cordón azul. Y con los ojos brillosos: había bebido tres copas para conservar el calor que traía del bosque.
Echó a andar por la ciudad. La sangre aún le hervía y no tenía quietud. ¿Cómo encontrarla?… ¿En dónde hallar un poco de sosiego?… “Sócrates”, pensó, pero no. Su amigo lo querría llevar por el camino de la mesura, de la abstinencia, y él ya había intentado ese método. Era inútil. Cuando se hallaba en ese estado la única salvación era el hartazgo.
“Las flechas de Eros están envenenadas”, pensó, y se imaginó a Aspasia agazapada detrás de un árbol tensando un arco contra él. Pero el recuerdo de un soldado muerto en las playas de Lesbos por una picadura le hizo cambiar de idea: “sus besos son una picadura de escorpión”, y se tocó una magulladura que le había quedado en el cuello.
“Si Zeus mismo no puede contenerse y roba vírgenes para gozarlas en el Olimpo… ¿Qué nos queda a nosotros?”, y descendió por la Calle de los Artesanos. Había oído que allí se vendía un polvillo afrodisíaco y lo quería obtener. Aspasia, Friné, Teodota… No era posible satisfacer a todas sin claudicar. ¿Pero cuándo habría de encontrar él un poco de saciedad? Nunca, porque todas no eran sino una sola y misma mujer, y no se podía poseer a todas las mujeres de la Tierra, y aún cuando fuera posible, le quedaría por amar a las mujeres bellas que existieron y a todas las del porvenir, que también eran Aspasia.
-¿Aquí venden afrodisíacos?
-Allí, en la tienda del escita.
Los escitas eran los arqueros más diestros jamás habidos.
-¿Tú vendes un polvillo que prolonga el placer? -le dijo con desprecio al que un día había sido esclavo como todos los de su raza.
El mercader tenía el pelo encrespado y nariz gruesa, y una cicatriz le cortaba la cara desde el labio superior al mentón.
-Sí -y le alargó una bolsita de cuero rojo.
Alcibíades la abrió y la olió.
-¿Qué es?
El escita desvió la mirada. Era un secreto.
-Toma -le dijo Alcibíades poniéndole en la palma una moneda de oro con una lechuza grabada y una inscripción rodeando la imagen: “El oro es fuego congelado que enfría toda pasión”. La había encontrado un día que se bañaba en el mar y siempre quiso deshacerse de ella, como si su sola posesión amenazara su fogosidad.
El escita confesó:
-Es polvillo de una cornamenta molida… -y su boca partida se dilató en una mueca cruel, mientras frotaba la moneda con un pulgar corto que hacía pensar en una pezuña.
A sólo unos pasos de allí Pericles miraba a su protegido y pensaba:
“Ahí está Alcibíades, ebrio como siempre, y afeminado”, y procurando no ser visto se marchó.
Alcibíades presintió algo y se volvió.
“¿Qué hace él aquí?”, pensó conturbado.
El Soberano jamás andaba por la ciudad, y menos aún en lugares como esos. Encontrárselo en el ágora era posible, ¿pero ahí?…
-Vierte un poco en el vino para que haga efecto pronto -le dijo el mercader.
-Sí -dijo Alcibíades distraído y siguió su camino, seguro de no haber sido visto por su protector.
“¿A qué habrá venido a la ciudad?, y palpó la bolsita que había comprado… “¿Lo sabrá?”.
-¡Por Zeus! -exclamó para acallar sus pensamientos- ¡Hice un buen negocio hoy!… Cambié fuego congelado por fuego en polvo para mis venas. ¡Eso sí que es hacer bien las cosas! -y al pasar junto al muro de un templo se miró en el mármol pulido, infló el pecho y se alisó hacia atrás el pelo rubio con afectación:
“¿Quedará mi imagen en el mármol como queda un reflejo en la pupila?”, pensó, convencido de que era así. Para él un mármol era siempre un espejo, la efigie de una moneda su retrato, el sol un reverbero de su coraza, y la luna, de su casco. Y si el sabio Hipócrates decía que “vivir es respirar”, para él vivir era ser mirado.
Pero estar vivo de verdad…
“Estar vivo es ser mirado por Aspasia”, y la picazón del deseo lo volvió a atormentar.
-Friné… -suspiró, pensando en la noche que pasaría con la tabernera-, ¿hay alguien que te haga sentir tanto como yo? -y movió los dedos de su diestra como si ya jugara con la melena de esa mujer.
Pero miró al cielo y se extrañó. Era un día de sol radiante y no lo había notado.
“¡Qué blancas son las paredes de Atenas!”… Y el relumbre de las paredes calizas le despejó el pensamiento.
Comenzó a admirar el mundo entorno… ¿Estaba ahí hacía un momento? Toda esa gente que atestaba las calles, el hormigueo de obreros en la colina del Partenón, el cartel de letras verdes que anunciaba Frutas y Especias y que se balanceaba chirriando; el sonido de una lira proveniente del hueco de una habitación…
Esta vez no infló el pecho con el aire viciado del orgullo, sino que una brisa limpia lo embistió y se le entró por las narices para aventarle las cenizas del tedio (la brisa olía a pan recién horneado).
Ahora no sentía a la vida como algo para apresar y devorar. Era feliz con sólo pasearse por las calles de su ciudad natal, y el universo no era una mujer, ni un teatro, ni un banquete, sino…
“Nausica”, pensó, y era el nombre de la primera mujer que había amado cuando era niño. No la había deseado carnalmente ni poseído jamás. Tenía el pelo negro. El óvalo de su rostro asomaba por una ventana alta cada vez que él pasaba, y a él le bastaba con aquella visión para sentirse correspondido y dichoso. Nunca oyó su voz. Conoció su nombre cuando una vez alguien la llamó desde adentro de la casa y ella sonrió y desapareció haciendo con su mano un ademán que para él había sido toda una declaración.
-Nausica -dijo en voz baja. Y no sintió que nombraba a una mujer sino algo más grande y verdadero. Algo que en su infancia había despertado en él una emoción idéntica a la que ahora sentía caminando bajo un cielo de zafiro y entre paredes de luz.
No. El universo no era una mujer:
“El universo -pensó, volviendo a pasar con la imaginación por debajo de la ventana alta de Nausica-, es una promesa”.
*
En la penumbra de su casa, iluminada apenas por una lámpara de aceite, Friné hundía su cabellera en un cántaro con arcilla tibia, mientras una esclava le untaba la espalda y las caderas con ungüentos aromáticos, y otra le ungía la planta de los pies con un perfume espeso de la India que olía a la raíz del jengibre.
-Alcibíades -suspiró, y retorció su melena con las dos manos.
Las esclavas se miraron comprendiéndose: ellas también yacían con el príncipe desde mucho antes que Friné, su ama, y que Aspasia, la dueña de Atenas.
*
Eutifrón, discípulo de Sócrates, entró al salón circular. Se apoyó contra una columna y se cruzó de brazos. Pronto ella haría su aparición. Todos hablaban en voz baja y había personalidades de la más diversa ralea: políticos, sofistas, artistas, soldados… Pero lo más notable era la abundancia de público femenino. ¿Desde cuándo las mujeres podían asistir a las mismas reuniones que los hombres para hablar de cuestiones cívicas o filosóficas?
El aire olía a perfumes. De los rincones del salón se alzaban hilos de humo azul que formaba una neblina sutil en el aire como atmósfera de ensueño.
-¡No pensé que ibas a venir! -le dijo Lisis, también discípulo de Sócrates, yendo a su encuentro.
-¿Aspasia no va a explicar el mito de Perseo y la Medusa? Dicen que es una delicia verla hablar.
-Sí, yo también quiero ver lo que dice -respondió Lisis-, y no quiero perderme ni uno solo de sus suspiros. Verás cómo lucen sus senos cuando hace una pausa para tomar aire.
-¿También caíste en su trampa?
Lisis lo tomó del brazo:
-Sí, y cuando caí en sus redes, ¿a quién me encontré boqueando de amor y deseo?
Eutifrón lo miró molesto, pero Lisis lo sujetó con fuerza y le sopló al oído:
-Sócrates.
-¿Quién lo dice?
-Todos.
-¡Bah!… El populacho.
-No, peor. Mi mujer.
Una ola de silencio rodó por encima de todos y Aspasia entró seguida de dos iniciadas.
Vestida con una túnica blanca que dejaba al descubierto los brazos y desnudo un hombro, entró despacio pero con naturalidad arrastrando las sandalias. A diferencia de sus seguidoras tenía tres adornos que la distinguían: un brazalete de oro en un brazo, una corona fina y nudosa de pequeñas flores azules, y un adorno espiritual: su sonrisa.
Alta, blanca, y de hombros anchos, era imposible no admirar su delicada corpulencia, que era una rara síntesis de fuerza y fragilidad. Si una típica joven griega podía ser comparada con un lirio por sus formas gráciles, Aspasia hacía pensar en una planta mórbida de hojas lustrosas, como esas algas gigantes que arroja el océano de vez en vez y que emanan un intenso olor a yodo, a savia, y a tentación.
“Ahora sé lo que parece -pensó Eutifrón-; es igual a una amazona… Sí, es una sobreviviente de esa raza de mujeres de los tiempos heroicos que domaban caballos, guerreaban, no se sometían al varón y eran bellas y amantes de la poesía”.
Las iniciadas, en pie a cada lado de Aspasia, y firmes como cariátides de perfil recto, sostenían un ánfora negra con representaciones míticas en rojo y oro.
Todo hacía pensar en una función teatral. En la mesa de mármol había un copón de plata colmado con vino y miel, dos velas rojas en cada extremo y una lechuza con las alas abiertas tallada en un trozo de roble.
En medio de un silencio perfecto, Aspasia alzó la copa y bebió todo el vino de una vez, lentamente y con los ojos cerrados, como si bebiera néctar de los dioses.
Eutifrón se figuró que era sangre espesa lo que bebía esa mujer, mezcla de guerrera y poetisa, y que las iniciadas no sostenían un ánfora en sus manos sino dos corazones todavía latientes.
“Soy víctima de un maleficio”, se dijo, y recobró el autodominio.
*
Critias, el obeso anfitrión, escuchaba los diálogos sin participar y sin entender demasiado. Por momentos se reía, por otros se dormía, y bebía el vino que un esclavo le escanciaba a cada momento. Le placía agasajar a esos jóvenes que jugaban con las palabras como malabaristas, inventaban adivinanzas, y se ponían muy serios por cuestiones que no servían para nada útil. Era mejor que ir al teatro a ver una obra solemne de Sófocles o una comedia estúpida de Agatón.
-Fedro, tú sabes lo que hablas -dijo Sócrates, y se inclinó hacia delante-. Aspasia piensa con el cuerpo. La cuestión es saber si el cuerpo de una filósofa es más inteligente que el alma de un filósofo.
-¿Filósofa? ¿Qué es esa palabra absurda?
-No es absurda, es nueva Critón, y la inventó Aspasia para referirse a sí misma -dijo Sócrates sonriente.
-¡Lo que faltaba!
-Atenea es diosa de la sabiduría, y es mujer.
-Pero Atenea es una diosa y Aspasia es sólo una mujer de fama dudosa.
-Es lo que tú dices.
Critón se avergonzó:
-Es muy bella, pero no veo que sea más inteligente que tú.
-No es lo que está en discusión -y lo miró a Fedro, que permanecía en silencio con un rictus de molestia-, sino algo más universal. ¿Equivale el cuerpo de la mujer al alma del varón? Y en ese caso, ¿está el cuerpo de la mujer dotado de una inteligencia distinta y admirable, y hasta superior?… Es lo que Fedro planteó con originalidad.
-Pero si el alma de la mujer es el cuerpo -dijo Critón -, entonces la mujer no es inmortal.
Fedro, que sentía celos de Aspasia, lo miró a Sócrates con satisfacción.
-Esto nos obliga, Critón, a corregirnos -dijo Sócrates-. Digamos mejor que el cuerpo no es el alma de la mujer sino que es como si lo fuera, ya que la mujer parte de las sensaciones y no de las ideas para expresarse.
-¿Y qué función cumple su intelecto en ella entonces?
-Ser intérprete del cuerpo -dijo Sócrates, y mordió una pata de pollo que acababan de servirle.
Intervino Antístenes:
-¿Quieres decir que el cuerpo de la mujer es pensante?
-Sí -dijo Sócrates limpiándose las manos en la túnica-; y volvemos al principio. Aspasia nos cautiva porque su cuerpo es el que se expresa, y si esto es así, es porque su cuerpo está impregnado de alma, como si…
-¿Quieres decir, Sócrates -dijo Fedro con un esfuerzo de concentración-, que nuestra alma está cautiva en el cuerpo, mientras que en la mujer el cuerpo está confundido con el alma.
-Has entendido bien. Mientras que el hombre tiene el alma en el cuerpo, la mujer tiene el cuerpo en el alma, y por eso es más sensitiva y sus palabras son más cálidas y llenas de insinuaciones.
En ese momento entró Alcibíades con su típica sonrisa de medio ebrio. Cierta vez, en el ágora, un mercader le había querido vender a Sócrates la estatuilla de un ídolo hindú que se sonreía de un modo ambiguo, entre dichoso y socarrón, y desde entonces, cada vez que lo veía a Alcibíades en ese estado, el filósofo recordaba la sonrisa del fetiche oriental.
-¡Alcibíades! -exclamó Sócrates, y al abrazarlo notó que su túnica olía a humo, como si el príncipe viniera de estar junto a una fogata.
Critias hizo un gesto de regocijo.
-Me lo encontré a Lisis en el camino -dijo Alcibíades dejándose caer en una silla cubierta con piel de carnero, y le hizo una señal a un esclavo para que le sirviera vino-. Él me dijo que estaban aquí y aquí estoy.
-¡Eres bienvenido! -exclamó Critias, y Alcibíades ni lo miró, ¿por qué tenía que rendirle pleitesía a nadie y mucho menos al cerdo de Critias?
-¿Y Lisis no va a venir? -preguntó Critón.
-No. Tenía un asunto que atender-, y desvió la mirada hacia un rincón, en donde una esclava frigia esperaba la orden para brindar un espectáculo a los filósofos.
Eutifrón recordó: Lisis lo había invitado para ir esa tarde al salón de Aspasia en donde la “filósofa” daría la interpretación de un mito.
Critias aplaudió para que la esclava comenzara su función. Todos vieron rodar ante ellos un enorme aro de metal, y detrás a la esclava, que seguía al aro dando vueltas de media luna sobre palmas y pies con asombrosa elasticidad. Detrás de un cortinado comenzó a sonar un tambor y una cítara. La esclava de pelo encrespado y cejas gruesas aferró el aro antes de que chocara con las rodillas de Sócrates, y se puso a jugar con él bailando y contorsionándose, arrojándolo al techo y atajándolo con la espalda arqueada, haciéndolo girar y girando ella misma a la par con los brazos en alto y las manos juntas… Las copas se colmaron de vino espumoso y los rostros se distendieron. Sólo Sócrates permaneció alerta y lúcido con su copa de agua pegada a los labios como si espiara al mundo.
Eutifrón aprovechó la ocasión para irse sin hacerse notar, pero Sócrates lo siguió con la ceja levantada hasta que el discípulo se marchó:
“El arte y la mujer dominan con su desnudez”, y tornó a mirar a la muchacha frigia, que se lucía con sus saltos y estiramientos. Pero enseguida tomó distancia del espectáculo y se figuró que el alma de la mujer era semejante a un aro que gira sobre sí mismo animando al cuerpo con su movimiento circular.
Alcibíades, en cambio, miraba extasiado los senos puntiagudos de la frigia, que temblaban firmes en cada salto de danza; su cintura fina, adelgazada por el aro que ahora giraba sobre sus caderas de bronce; su tobillo de junco, adornado con un aro pequeño que también parecía girar, como si todo en la joven fuera vértigo y vaivén.
“Serás mía”, pensó, y se puso repentinamente serio.
¿Era su voz la que acababa de sonar en sus sienes? No era la primera vez que le sucedía estando ante una mujer hermosa: una voz ronca que era y no era la suya hablaba en él expresando sus deseos de un modo directo y brutal. Y la voz volvió a hablar:
“¡Cómo te amo maldita Frigia!… Eres un animal bello y te adoro. Y tú me amas también. No lo sabes aún, pero cuando lo sepas ya no querrás yacer con otro hasta el fin de tus días”.
Alcibíades lo miró a Sócrates. Su maestro también solía oír una voz, pero era de una mujer, y le hablaba sólo para predecirle el futuro o marcarle el camino a seguir. Su voz en cambio (esa que al sonar lo llevaba a apretar los dientes y a frotarse las yemas de índice y pulgar) era vengativa y astuta, porque conocía la mejor estrategia de conquista para cada ocasión.
El tambor oculto detrás del cortinado aceleró su ritmo. La esclava dio un giro y le rozó a Alcibíades la cara con la palma de su mano, que tenía dibujada en el centro un ojo azul como ala de mariposa… “Será bello luchar contigo hasta el amanecer -dijo la voz-, y mientras te posea apretaré tu cuello de sílfide y te irás a los infiernos con un último espasmo de placer”. Inclinó la cabeza y la miró a la bailarina desde atrás de sus cejas como acechándola.
-¡Alcibíades! -le gritó Sócrates, adivinando el estado del discípulo amado, pero todos lo miraron al maestro menos él, que tenía el redoble del tambor en los oídos y la imagen de la frigia cayendo desnuda al pozo de sus pupilas como estrella fugaz.
*
Antes de soltar el copón, Aspasia ya tenía las mejillas sonrojadas, y sus labios parecían más abultados y más rojos:
-Nada de lo que vemos o tocamos es lo que aparenta. Ni un pájaro, ni la columna de un templo, ni esta copa, ni una aceituna, ni la hoja de un roble…
“Ni tú misma”, pensó Eutifrón con desconfianza.
-Nuestros ojos no le dicen a la mente toda la verdad. El cuerpo sólo oye ficciones de nuestros cinco sentidos.
El salón parecía vacío de tan silencioso, y las velas daban al rostro de Aspasia un halo crepuscular, resaltándole las comisuras de los labios.
-Les mostraré el fuego oculto de un mito -y le hizo un gesto de aprobación a Selene. La joven iniciada se marchó y regresó con un bulto cubierto con un paño azul. Era del tamaño de una sandía y lo depositó en la mesa con cuidado.
Una joven pelirroja estiró el cuello para ver lo que Aspasia estaba a punto de mostrar, pero alguien la atropelló y le hundió el codo en la cintura.
-¡Fuego! -entró gritando un joven al salón -, ¡Fuego!
-¡Qué es lo que se quema, muchacho? -le dijo un soldado, aferrándole un brazo.
-¡El templo de Afrodita y las casas de alrededor!
-¡Arde Troya! -gritó uno, y al oír esto muchos abandonaron el salón, pero otros se quedaron para oír el relato de Aspasia, entre ellos Lisis y Eutifrón.
“Arde sólo la primera Troya”, pensó Aspasia, y dilatando las narices se sonrió: ahora Atenas estaba un poco menos fría que antes, pero aún faltaba mucho para que las llamas lamieran el lecho de Pericles, las túnicas de los filósofos, y la gélida Acrópolis.
Titania, la otra iniciada, aprovechó la confusión para hundir los dedos en la cabellera de Aspasia, y sacar de allí una hoja pequeña y morada que la filósofa tenía enredada en el pelo como mariposa muerta.
*
Alcibíades se alejó de la casa de Critias con precipitación. ¿Qué lo había fastidiado más, la obsecuencia del asqueroso viejo, o la belleza provocativa de la Frigia? Esto último sin duda. Pero Friné, y sólo ella, sofocaría esas ansias que lo quemaban día y noche. Prender fuego al templo de Afrodita no le había servido de nada, beber vino en lo de Clifón para ahogar el pensamiento, tampoco; y la proximidad de Sócrates había sido ineficaz por culpa de la muchacha de palmas de mariposa:
“Pero tú sigue danzando bello animal de Frigia, y jamás te detengas -dijo en su interior la voz que hablaba en él-; danza hasta hacer girar en tu cintura al mundo entero. A los hombres. A los astros. A Zeus… Hasta que todo no sea más que un puro vértigo de placer y delirio, un torno de carne humana, hojas y humus boscoso, impulsado por Eros generatriz”.
Delante de él pasó una familia entera (un hombre, su esposa, y tres hijos adolescentes) portando cada uno un cubo de agua en dirección al incendio que resplandecía en la noche.
Alcibíades los miró con una mezcla de orgullo y confusión:
-¡Corran!… ¡Corran! -gritó, parándose con los brazos cruzados en medio de la calle-, ¡no sea que las llamas se arrastren por la ciudad y se les prendan las ropas con deseos malsanos!
Oyó el eco de sus palabras y pensó, reanudando el paso:
“Casarse, procrear. Ver crecer al hijo salido de la propia sangre. Ser para él un modelo de templanza y heroísmo. ¿Será ese el antídoto para el mal que me consume?… ¿No querré apagar el fuego con fuego? Y palpó la bolsita con polvillo afrodisíaco que llevaba en la cintura. El afrodisíaco le hizo pensar en Friné, en su cabellera espesa y sedosa, en sus senos amasados con leche y miel:
“Perderse en ese cuerpo hasta el amanecer… ¡Eso sí que es real!”.
La brisa del mar impregnaba el aire con aroma a jazmines mustios, y lo llevó de narices al Pireo.
Avanzó por las calles iluminadas de vez en vez por alguna antorcha. Y cuanto más se alejaba del centro de la ciudad, el silencio se volvía denso y la oscuridad más tenebrosa. Al pasar oyó un ronquido estertóreo, una risa lejana, un gemido amoroso… El ruido seco de un postigo cerrándose.
Lo embargó una angustia de muerte pero pronto sintió orgullo por su vida libre y sin refugios.
“Tú, Alcibíades -pensó-, no precisas de un nido para esconderte. Ni que la mujer te cuide como a niño de pecho, ni que vengan los hijos crecidos a juzgarte por tu pasado de licencias. A los débiles los cuidan en la juventud y los juzgan en la vejez. Los fuertes elegimos el riesgo y la intemperie y no pensamos morir en ningún lecho como animales enfermos, sino en medio de la batalla y profiriendo alguna maldición contra nuestro matador. Una vida breve pero heroica ¿no es lo que enseñaste noble Homero?… Pero ya lo ves, ahora somos una raza de cobardes a merced del traidor de Pericles”.
-¡De cobardes! -y giró con los brazos en alto (el eco del grito se estrelló dos veces en alguna parte).
-Por más que se encierren en sus cubiles -siguió diciendo-, yo sé bien lo que sucede detrás. No hay hombres ni mujeres honestos. Todo en este mundo no es más que fachadas engañosas, como esta máscara (y se refregó la cara con toda la mano) Detrás de una sola frente altiva hay más pensamientos bajos que en diez puercos juntos. Debajo de las sábanas, los hombres y las mujeres se vuelven monstruos llenos de brazos y bocas que nunca acaban de devorarse. El mancebo que mira con respeto al padre venerable es un homicida que se recita en secreto el verso de Sófocles: “¿Quién no ha yacido en sueños alguna vez con su propia madre?”… -y pateó la puerta de una casa con tal furia que le hizo saltar el cerrojo.
Sacó su espada corta y raspó la pared caliza de una casa con la punta filosa.
-Y las doncellas -dijo con un gesto de astucia-, sobre todo ellas. Tan pálidas. Tan inofensivas. Con sus trenzas que son todo un símbolo de pasiones anudadas -blandió la espada en el aire como cortando una trenza ficticia-. ¡Y son las peores! Nadie como ellas me mira con ese agobio, como suplicándome que les vacíe la sangre de las mejillas de un abrazo bestial. ¡No! Sócrates. Te equivocas. No está en mí ese deseo sino en ellas. Se lo puedes preguntar a Aspasia… ¿Sabes lo que soñó una vez cuando tenía nueve años?… ¿Lo sabes?
Pero no le confió el secreto tan pronto para tener a su ídolo suspenso de sus palabras:
-¡Lo sabes! -y rió a carcajadas-. No. No lo sabes. Porque a ti todos te muestran sus mejores deseos, mientras que yo me muestro como soy, sin importarme nada las habladurías de los hipócritas. ¿Y no me amas también porque te realizas a través mío? -y se alisó el pelo con engreimiento-. ¿No escuchas con gusto mis andanzas a pesar de que finges estar preocupado por la perdición de mi juventud? Tú y yo, Sócrates, somos uno y lo mismo. Tú, mi aspecto lúcido y racional. Yo, tu lado sensual. Tú, mi prudencia y yo la belleza de la que careces. ¿Crees que serías tan sabio si hubieras nacido con mis donaires? ¿Crees que yo sería tan desalmado si todas las mujeres y los hombres de Atenas no me codiciaran?… ¡Ah!, con tu fealdad sí que sería un dechado de buenas costumbres.
Una lechuza que lo vio venir se desprendió de su cornisa y se lanzó directo hacia él batiendo las alas con lentitud siniestra.
Alcibíades, que aún empuñaba la espada, se detuvo para enfrentarla, desconcertado. ¿Cuándo se había visto que un pajarraco de esos atacara a nadie? Y cuando la tuvo al alcance de su filo la cortó en dos de un golpe certero. Una mitad de la lechuza fue a dar contra una pared y la otra mitad (la de la cabeza) contra una puerta.
Él, que había enfrentado a enemigos fieros sin temblar, sentía el cuerpo atravesado por escalofríos. Inmóvil en medio de una calle estrecha y viendo asomar la luna llena por encima de un tejado (el mismo del que se había desprendido el ave), no podía ordenar a su piernas que reanudaran el paso.
“¡Eh! ¡Alcibíades! ¡Qué has hecho con mi bella efigie!”, le gritó la moneda de la luna, que ahora tenía que lucir sin la lechuza en su centro de luz. Y también creyó oír a la diosa Atenea gritándole desde la cabeza cercenada del ave: “¡Hijo del bravo Cleinias! ¿Así pruebas tu valor matando a la que me representa entre los mortales?”.
Echó una mirada oblicua a los restos de la lechuza y reinició su marcha con las piernas livianas, sin saber ahora si debía confiarle a Sócrates el sueño aquél de Aspasia, que era toda una revelación del alma mujeril.
Pero su osadía pudo más.
-De acuerdo Sócrates -dijo, como si el filósofo lo moviera a soltar su confidencia-, te lo contaré…
*
El viejo sacerdote cubría su calva con una capucha de terciopelo verde, que le hacía sombra en la mitad de la cara.
-Diopeites -le dijo Pericles inclinándose hacia el sacerdote-, hoy naufragó un trirreme y el mar arrojó algunos muertos a la costa.
Diopeites mantenía los labios finos apretados. Sus mejillas tenían el color de las cenizas. Corría la leyenda de que una visión le había quitado el sueño desde niño, y unos decían que había visto el rostro de Zeus, y otros que el de la muerte, pero él nunca revelaba el secreto (sabía utilizar los misterios como instrumentos de poder sobre el vulgo crédulo).
-He visto el cadáver de la joven -dijo al fin, pasándose por la boca una mano con tres anillos.
De eso quería hablar Pericles. El viejo había adivinado.
-Las olas la trataron con piedad. Así que ella es inocente -sentenció, como si ya tuviera un culpable.
Pericles se levantó y le vertió en la copa vino de Naxos (por una ventana alta entraban los últimos rayos de la tarde, que caían perpendiculares sobre la mesa de mármol trasluciendo el chorro de vino que llenaba la copa).
-Una sacerdotisa de Apolo no puede quitarse la vida -aseveró el ministro de los dioses.
-¿Insinúas que la asesinaron?
-No. Su muerte es una protesta del dios de la moderación. Cuando los sacrificios a la divinidad son escasos, el dios sacrifica a su representante en la Tierra para hacer una advertencia a los hombres.
-¿Llamas a eso moderación?
-El dios está por encima de sí mismo -dijo Diopeites-. Sus crímenes no son actos de intemperancia sino de justicia, y su ira no es más que el grito de su prudencia. Además, ¿crees que para un dios es inmoderado sacrificar a un mortal cuando podría apagar al sol con sólo parpadear?
-Sin embargo -dijo Pericles-, Apolo es el dios más venerado en esta ciudad, junto con Atenea. Cada día se le sacrifican animales excelentes y se le ofrendan banquetes y flores.
Diopeites hizo un mohín de desprecio.
-Esos sacrificios conformarían a un niño, o a una mujer, pero no a Apolo Vencedor.
-¡Y qué es lo que pretende!
Diopeites se encogió como si tomara impulso para echarse sobre el impío, pero se limitó a responder con una voz trémula desde el hueco de la capucha:
-¿Qué pretende?… ¡Todo! -y esa palabra sonó como un veredicto.
Pericles se estremeció. Bebió un sorbo de vino y recobró su compostura olímpica.
-¿Y qué es “todo”? -preguntó sereno.
-Apolo quiere que sacrifiquemos en su altar nuestros deseos bajos y nuestra codicia -y lo miró a Pericles torciendo apenas la cabeza.
“Lo que Apolo quiere es lo que tú quieres” -pensó Pericles y se meció la barba rubia.
-Exige sin dilaciones nuestra purificación.
“Lo que tú exiges es que nos arrojemos todos al fuego, empezando por Aspasia, cuya belleza te desvela, seguida de los jóvenes de la ciudad, a los que envidias sus bríos y placeres…”.
-¿Has visto lo que se atrevió a hacer Fidias? -preguntó el sacerdote, y sin esperar respuesta se levantó para retirarse. El sacerdote odiaba el arte cuando no era sacro, y sobre todo cuando se lo utilizaba para divinizar a los hombres, o peor aún, a las mujeres, según era el caso de Fidias y Polignoto. Pero esta vez Fidias había llegado muy lejos, y Diopeites estaba a punto de cargar sobre el escultor todos los males de la ciudad.
-Hablaré con él -dijo Pericles y lo acompañó en silencio hasta la puerta sosteniéndolo del brazo, y no porque el viejo estuviese achacoso sino porque así lo exigía el peso de su dignidad parsimoniosa.
Al cerrarse la puerta, apareció Lapón, el adivino, que había permanecido oculto detrás de un cortinado.
-¿Oíste su última amenaza? -le preguntó Pericles y vació contra una pared la copa que el sacerdote ni había tocado.
-Sí, la oí -respondió y se acercó a la pared chorreada de vino como si buscara un signo en esa mancha púrpura.
-Debe ser por la Atenea de Fidias -dijo Pericles en voz baja apoyándose en el borde de una ventana que miraba a la Acrópolis. Una procesión de nubes moradas surcaba el horizonte, y la noche avanzaba por el mar hacia Atenas como un vapor negro preñado de estrellas.
-¿Crees que lo denunciará a Fidias a la Asamblea?
Pero Lapón, abstraído, seguía el contorno de la mancha con su dedo índice, mientras murmuraba palabras oscuras.
Pericles divisó el primer astro en el cielo, y en algún punto de la ciudad destelló la primera antorcha… ¿O era el foco de un incendio?
Lapón, sin apartar los ojos de la pared, dijo con voz fuerte y clara:
-Alguien te salvará la vida con su propia vida.
-¿Alguien me salvará la vida? -repitió Pericles con desgano-. ¿Y cuándo será eso?
Lapón jamás revelaba datos precisos para no incitar a los hombres a desafiar en vano los designios de la Fatalidad.
“Esta noche”, pensó, y cerró sobre la pared el puño guardándose el secreto para sí.
*
-Lo que Aspasia soñó cuando apenas tenía nueve años -dijo Alcibíades hablándole a Sócrates en su pensamiento rumbo al Pireo-, fue que tenía veintiséis años, justamente la edad que tiene ahora, y vivía en un mansión ella sola asistida poresclavos.¡Seis esclavos negros traídos de un país lejano para que ella gozara de ellos a su antojo!… Así como lo oyes, amigo mío, sólo para que satisficieran sus deseos día y noche, en la comida y en el amor, que no son más que un mismo hambre con distintas formas de saciedad.
Mientras decía esto, Alcibíades tenía una sensación indefinida, mezcla de placer y fastidio:
-Y a veces soñaba que ataba a uno de ellos ¡el más fornido! a un lecho inmenso, se le subía encima sin desvestirse y le mordía los hombros, el pecho y las piernas sacándoles sangre, una sangre púrpura y espumosa como el vino de Rodas, que ella bebía hasta quedar ebria peor que una ramera de Beocia.
El fastidio desplazó al placer y empezó a sentir disgusto y repulsión. Ahora quería terminar con esa confidencia de una vez, pero un sentimiento morboso lo obligó a llegar hasta el fin.
-Una vez ebria y desmelenada, con el mentón y los senos empapados con ese vino, buscaba un látigo y azotaba al esclavo hasta matarlo y con tal gusto, que a veces despertaba en su lecho de niña empapada en sudor, riendo como una loca y moviendo el brazo en el aire como si aún castigara a su víctima.
No dijo más. Las imágenes de esa escena volaron de su mente y sintió paz de volver a estar al aire libre y bajo un cielo tachonado de estrellas, a salvo de las fantasías despóticas de Aspasia (el silencio profundo de la noche contrastó con el tumulto reciente de sus pensamientos).
Pero Sócrates no se esfumó de su vista. Le había confiado aquel secreto y ahora el filósofo se había quedado mirándolo desde algún redaño de su conciencia. ¿Y qué había en la mirada del maestro? Compasión. Pero no una compasión blanda y comprensiva, sino severa. Inquiridora.
-¿Qué me importan a mí los delirios secretos de esa mujer? -dijo Alcibíades, haciendo un ademán de desprecio. Pero Sócrates lo seguía mirando.
-Todas las mujeres de Mileto han de tener sueños semejantes, Sócrates, ¿o no sabes que de allí vienen las prostitutas más desenfadadas? Y habrá que preguntarse por qué de la tierra de esas mujeres nos vienen también los filósofos y los hombres de ingenio. ¿No nació el sabio Thales, el primero de los filósofos, en esa ciudad? ¿No vino de ahí Hipodamo, el que hizo el Pireo? El mismo padre de Aspasia, ¿no fue el último de los grandes filósofos de toda Jonia?… Entonces, ¿no es como si la Filosofía hubiera engendrado a esa mujer?… Piénsalo bien mi amigo, ¿no existe una contradicción esencial entre razón e inocencia? Perversión y Filosofía… ¿No tendrán al cabo un mismo origen? La perversión es pensar sobre lo que debe hacerse en forma instintiva, sin conciencia, y filosofar es pensar sobre cuestiones que no deben pensarse sino vivirse en forma espontánea, sin rodeos teóricos, como el amor y el trabajo… ¡La guerra y la amistad!
Soltó una risotada y Sócrates se desvaneció de su mente.
-¡Yo mismo elegiría ser su último esclavo si fuera la condición de sus favores! Además, a pesar de sus caprichos, me ama más que a nadie, y yo tengo mi carácter y sé someterla cuando me decido. La vida verdadera -y afianzó el paso-, es algo vertiginoso y salvaje, como un parto, como la cópula, como la juventud, que detesta las riendas y mordazas de la moderación senil… ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!
E inspirado por la resonancia de las calles estrechas, se puso a entonar una canción:
“¡Ay! Cuando yo era un niño me andaba suelto
suelto en los campos,
o era visto en las olas ¡ay! cabalgando
¡Ay! cabalgando…
Y ahora camino libre por el sendero
por el sendero,
¡Ay! No quieras quererme que no te quiero
que no te quiero…”
Una joven en su habitación reconoció esa voz.
“Es él”, se dijo, y, como siempre que lo oía venir saltó del lecho y encendió un candil. Acercó la luz a la ventana y se quedó acurrucada detrás del postigo esperando a que pasara.
Alcibíades, que hacía siempre el mismo recorrido de camino al Pireo, esta vez reparó en aquella ventana alta que siempre estaba iluminada y se detuvo un instante.
-Debe ser uno de esos poetas locos que escriben toda la noche, como el amargo de Eurípides -dijo mirando con desprecio.
Nausica lo escuchó y se oyó el corazón en las sienes. Sostenía el candil y le pareció que esa luz iba a delatar su presencia. Pero ahí se quedó, de rodillas sobre el lecho, con los ojos cerrados y rogando a Afrodita que la protegiera… ¿De qué? De ser descubierta.
“Guárdame -pensó- y mañana te llevaré un ramo con flores de retama”.
Estaba desnuda y se sentía vulnerable como cría de gacela. El pelo negro le caía por delante sobre un lado del cuerpo, y eso la hacía sentir apenas protegida. En sus párpados cerrados la llama fulguraba como una hoguera:
“Me verá -pensó-, sabrá que estoy aquí y le tendré que decir todo”… ¿Pero qué era todo? Nada que alguien supiera, excepto Hepárete, su confidente desde la infancia.
“Me verá”, y le vino la imagen de Simaeta, la pelirroja que Alcibíades había raptado, y con la que se había paseado por toda Atenas como pavo real. Sintió un escalofrío. “¿Sería capaz?”, pensó, pero ella misma no supo distinguir a qué se refería con eso: ¿si él era capaz de raptarla, o a si ella era capaz de dejarse robar?… Y se vio del brazo de Alcibíades por el ágora, riendo a viva voz, y deteniéndose en un mercado para elegir frutillas frescas y muy rojas que ella le prepararía con vino y miel cuando estuvieran solos en algún lugar. ¿O le gustarían más con leche de cabra como a su padre?…
Cuando volvió en sí, tenía los labios más rojos y las mejillas más pálidas. Por la ventana asomó el óvalo de su cara. No había nadie. Hacía rato que Alcibíades (creyendo que la de la luz era la casa de Eurípides) se había alejado riéndose de los poetas y sus imaginerías trasnochadas.
*
-Te lo advierto Anaxágoras -le dijo Diopeites, sacerdote infame, al filósofo en la escalinata del Palacio-, el ateísmo es un crimen contra los dioses que no tiene perdón.
Anaxágoras, que había sido llamado por Pericles, se recogió el manto púrpura para subir unas gradas más. Diopeites se quitó la capucha verde musgo y su calva fosforesció a la luz de la luna como los huesos de los animales muertos. Sus ojos negros, vidriosos, eran dos escarabajos recién salidos del mar.
-Diopeites. Yo no niego a los dioses -dijo el filósofo de barba blanca y expresión melancólica-, tan sólo no hablo de ellos. Negarlos es reconocerles alguna clase de existencia. Sólo afirmo que hay una Mente encarnada en la materia que todo lo impulsa y transforma, imprimiéndole al universo un movimiento circular. Y que su naturaleza es oponerse a sí mismo para prosperar. Sin oposición está el frío quieto y el frío es la muerte.
Subió una grada más pero el sacerdote lo detuvo:
-¿Te crees superior a mí?
-¿Cómo podría creer eso cuando la Mente divina decidió enfrentarse consigo misma a través nuestro?
Y entonces sí subió la escalinata de mármol y entró al Palacio. Diopeites se calzó la capucha y se marchó como un espectro.
*
“Pronto llegará”… Y descargó un mazazo contra el bloque.
-Fidias -trátalo con prudencia.
-¿Con prudencia? -rugió el viejo-. ¡No se puede tener prudencia con esto! Si no caes sobre él como un rayo, no puedes… -y descargó otro golpe violento.
Cratilo lo conocía bien. El maestro sentía odio esa tarde y lo desfogaba contra ese mármol diáfano y rosáceo (bloque de aurora petrificada).
-Míralo bien -le dijo Fidias agitado, pegando el perfil contra la piedra como si la auscultara-, la luz lo traspasa más fácilmente que el hierro de mi cincel. ¿Es justo que sea así?
Cratilo lo miró impávido. Su rostro era redondo e inexpresivo como la efigie de una medalla gastada.
-¡No! -gritó el escultor, que no esperaba respuesta-. ¡No lo es! Yo tendría que poder hundirle mis dedos para darle la forma que deseo y después endurecerlo de un soplido… ¡Eso sí que sería razonable! -y asomaron los dientes de su mandíbula cuadrada.
Sobre largos tablones y en el piso de madera y por todas partes, había trozos de obras inconclusas: un torso fornido trabajado sólo por la mitad con las costillas y los músculos marcados, una cabeza cornuda volteada contra un ángulo, un brazo robusto sosteniendo un escudo de doble asa, una mano de mujer delicadamente abierta, un pie enorme repleto de venas con un puñal hundido hasta casi la empuñadura, como si alguien acabara de clavarlo al suelo del taller. Numerosos mármoles sin formas definidas tenían heridas de espada o estaban atravesados por una flecha, u horriblemente contorsionados, y todo hacía pensar en el escenario de una batalla reciente en el que habían quedado dispersos aquí y allá restos de cuerpos mutilados.
Fidias caminaba entre esos despojos aferrando el cincel como un arma (único sobreviviente de una guerra de gigantes).
-¿Sabes qué es este bloque?… ¿Lo sabes? -y lo rodeó como a un acusado.
El amigo negó con la cabeza.
-¡Un puño cerrado!… ¡Eso es lo que es! -y enarboló su puño con ira-. ¿Y crees que la piedra abre su mano así como así cuando yo la golpeo?
Cratilo volvió a negar.
-¡Ah!… ¡Pero esa no es la tragedia! -gritó Fidias-. Cualquier escultor mediocre puede abrirlo a fuerza de golpear y golpear. Pero hacer que el mármol se abra con gracia, con donaire… ¡Con nervio!
Cratilo sintió piedad por el tormento del creador.
Fidias cambió de humor. Hundió la cabeza entre los hombros y su voz se volvió ronca y lejana. La ira que lo rejuvenecía lo había abandonado y su aspecto era el de un anciano:
-Cualquiera puede tomar un capullo de rosa -dijo con nostalgia-, y abrirle los pétalos uno a uno, con torpeza, malogrando la obra de la naturaleza. Pero hay que ser un dios para abrir una flor de un solo golpe de luz solar. Hay que ser un dios para hacer que todos los pétalos se abran con armonía y a la par -y con las dos manos imitaba la apertura de la flor-, lentamente, con un movimiento imperceptible y continuo. Pero un mortal como yo, un simple obrero…
Cratilo desvió la mirada.
-¡Míralo bien! -y se apoyó contra el bloque-; ¿crees que puedo abrir este capullo de piedra con sólo tocarlo?
Cratilo se limitaba a negar o a asentir con un gesto.
-¿Piensas -continuó Fidias-, que podré abrir el cuerpo que se encuentra aquí plegado, oprimido, con un solo golpe de cincel?
“Puedes…”, pensó Cratilo adivinando el destino del bloque.
Fidias pasó su mano áspera por la superficie cerrada del mármol.
-Pero yo no soy un dios -y tomó aire con la boca abierta como si acabara de descubrir su condición mortal-; y el único modo que tengo de abrir este capullo es violentándolo… ¡Cayendo sobre él como un rayo de Zeus!
“Esa mujer te ha trastornado”, pensó Cratilo.
-Entonces sí -continuó-; aparecerá el cuerpo que se esconde en este bloque, y será la primera vez que una flor es abierta por un rayo y no por el influjo suave de la luz.
“Siempre es así con el cuerpo de la mujer”, pensó Cratilo extrañándose de que Aspasia no hubiera llegado.
Fidias respiró hondo y aferrando mazo y cincel comenzó a golpearlo, primero despacio y con ritmo, luego con ímpetu… Y finalmente con furia y carácter hasta que su rostro volvió a ser el de Fidias: severo, tenso, obstinado.
En ese momento Alcibíades pasaba por la puerta del taller y oyó los cincelazos del artista:
“¿Cuándo harás, viejo bribón -pensó sin detenerse- la estatua del futuro rey del Ática?”.
Y se vio a sí mismo como estatua de mármol en el centro del ágora, impertérrito, magnífico, y a Aspasia, anciana, admirándolo en su pedestal y pensando: “yo amé a este hombre como a ninguno”.
Sintió una sed espantosa, pero no se detuvo a beber en el chorro que manaba de una cabeza de león en esa misma calle. Estaba más cerca la taberna de Clifón en dónde el vino se servía caliente y con canela. Además, allí se enteraría de los sucesos políticos mejor que en el mismo Palacio, en donde Pericles se mantenía distante como una esfinge. Después sí, se dirigió al puerto.
*
Llegó al puerto del Pireo. Estaba exhausto. Las antorchas lo cegaron como cien ojos de fuego humeante.
-¡Ey! Alcibíades -le dijo una mujer de mala vida, toda pintarrajeada y apoyada contra la puerta de una casa de cambio-; por una dracma tienes esta almohada toda la noche -y se apretó los pechos desnudos. Alcibíades distinguió un cuerpo blanco debajo de un cartel y reconoció la voz de Laida, por la que el escultor Mirón había perdido el juicio.
“¿Una almohada? Sí, es lo que necesito”, pensó tomando las palabras de la mujer en sentido literal; pero no se detuvo. Sólo en los brazos de Friné conciliaría el sueño después del amor, mientras que con otra sólo aumentaría su deseo:
“El deseo es el insomnio de la carne”, pensó con esa lucidez que se tiene en momentos de agotamiento extremo.
-¡Gracias, Laida! -dijo-, ¡otra vez será!
El puerto no dormía. Las posadas tenían sus puertas abiertas y en sus habitaciones latían hasta el amanecer parejas ocasionales. Las tabernas estaban repletas de marineros, mujeres sin pudor, cargadores, gentes sin linaje ni familia, extranjeros venidos de Egipto, de Fenicia y Sicyon, que partirían al amanecer después de probar la hospitalidad de las mujeres griegas.
Pericles había abierto el puerto de Atenas al mundo, y el mundo había arribado a los muelles con las máscaras de mil rostros grotescos, mascando sonidos extraños que nada tenían que ver con la lengua griega, cristalina y armónica a fuerza de manar durante centurias de la boca de poetas y rapsodas, oradores y filósofos. Entre risas, griteríos, y el carraspeo de una cítara destemplada, se cerraban en las tabernas negocios oscuros, se hacían a filo de puñal sobre las mesas cálculos de cargamentos, se estudiaba el mapa de una travesía, se contaban anécdotas inverosímiles y se brindaba en honor de Pericles, y sobre todo de Aspasia, a la que ninguno de esos rufianes había visto jamás, pero que todos habían poseído en su imaginación por conocer su fama y origen:
-Yo pasé con ella siete noches -se pavoneaba uno mintiendo con descaro-; una vez que llevé a Mileto un cargamento de racimos de Rodas.
-¿Sí? -decía otro con cara de pez-; entonces le habrás contado los lunares del cuerpo como yo hice.
-¡Eres un maldito mercader! -gritaba el primero para hacerse notar-, ¡por supuesto que no le conté los lunares!… ¡Estaba muy ocupado en contar los gemidos que me soplaba en esta oreja! -y estallaba en una sola risa que saltaba (cascada horrísona) de garganta en garganta, hasta acabar en la boca desdentada de una vieja ramera como un gorgoteo prolongado que se convertía en escupitajo contra una pared.
Alcibíades se demoró en un muelle para despejarse. El ruido de los tugurios le llegaba de a ratos con la brisa nocturna. Estaba acodado en una baranda con la cabeza gacha mirando la superficie del agua en la que reverberaba la luna y el reflejo de una antorcha. El oleaje cesó y vio en el espejo líquido su rostro muy pálido y con las órbitas de los ojos vacías igual a una calavera, pero no se inmutó. Acostumbrado a admirar su belleza en los ojos de las mujeres, sintió un placer morboso al ver vacilar su cráneo en la lámina del agua.
“Con que ahí estás”, pensó mirando aquel rostro de ahogado, y lo atravesó un frío de muerte.
Ante él, innumerables embarcaciones cabeceaban pacíficas, y los mástiles le hicieron pensar en un bosque devastado por las llamas (lo perseguía el fantasma del incendio que había provocado).
“Necesito dormir”, y se alejó de allí en busca de su favorita.
*
-¡Sócrates!
Eudemo volvió a batir las palmas. A esas horas de la noche su maestro debía estar en casa. Además, oía ruidos.
Entró en la propiedad y golpeó la puerta. Sócrates solía estar despierto hasta altas horas de la noche trabajando en una escultura, o leyendo un pergamino de cualquier disciplina: música, poesía, estrategia militar…
-¡Sócrates! -y al tocar la puerta se abrió sola. Temió lo peor. Había una ola de robos en toda Atenas desde que los extranjeros atestaban la ciudad. Oyó golpes y palmadas y supuso que Sócrates luchaba por su vida.
El sonido como de una silla que se parte lo decidió a actuar. Atravesó un pasillo y dos habitaciones (los ruidos venían del fondo de la casa, en donde el filósofo tenía sus rollos de pergamino). De un empujón abrió la última puerta y vio lo que vio: Sócrates, con los brazos abiertos y un pie levantado, se había quedado estático en medio de un paso de danza, asombrado por esa intromisión.
-¡Eudemo! -dijo-, y sin más, volvió a cerrar los ojos, acabó de dar el paso, giró, pegó un salto hacia un lado, luego hacia el otro, y así siguió bailando sin preocupación.
Eudemo ya había oído decir que Sócrates “danzaba como un oso” cuando se sentía inspirado, pero no lo había creído hasta ahora, que tenía al danzante frente a él con una corona de laurel en su cabeza medio calva, y una cara risueña que hacía pensar en un sacerdote que realiza un ritual festivo. A pesar de sus piernas torcidas sus pasos eran armónicos, y por el ritmo que llevaba y el modo en que se movía parecía bailar al son de una música sólo audible para él.
El discípulo se sentó a contemplar al filósofo. ¿Acaso Apolo, del que Sócrates era devoto, también amaba la danza como Dioniso, el dios orgiástico? Quizás. Pero aquél baile no tenía nada de las danzas frenéticas de los dionisíacos, sino todo lo contrario. Sócrates estaba más sobrio que un niño y sus movimientos eran lentos y precisos, aunque entusiastas.
Eudemo callaba y observaba. Ver danzar a ese hombre era toda una lección:
“Él no se deja gozar por su propio entusiasmo -pensaba-, sino que es dueño de su placer. Ni deja que la danza lo lleve y lo traiga como a hoja en el viento, sino que mientras se mueve sigue unido al árbol de sí mismo por el tallo de su lucidez”.
Con los ojos cerrados y la boca entreabierta, Sócrates danzaba como si estuviera solo, y como si fuera a detenerse recién cuando la música que lo inspiraba dejara de sonar en su interior.
La sombra del filósofo, agrandada por la llama de dos candiles, temblaba en una pared alargándose y encogiéndose, girando y despegándose del suelo, como un alma que acabara de dejar el cuerpo y gozara alegre de su divina liviandad.
“Sí -seguía pensando Eudemo-, a nosotros la vida nos vive. El dolor nos sufre. La alegría nos posee y aturde. El tiempo pasa a través nuestro dejándonos vacíos como a un abedul en pleno otoño. Pero este hombre no se sale de sí mismo jamás. El tiempo no lo envejece, sino que él transcurre a la par de los días, despierto y con los pies descalzos hundidos en la arcilla tibia del presente. Uno y el mismo siempre, en la danza, el sueño, la guerra, y el juego de la conversación, es tan dueño de sí que no tiene que controlar sus accesos de alegría, ni sus palabras, ni nada que proceda de su espíritu conciliador de opuestos”.
-¡Ah! -suspiró Sócrates con satisfacción. Abrió los ojos y se dejó caer en una silla de cuero de becerro quitándose la corona de laurel.
-Veo que la muchacha frigia te contagió su arte.
-Fue una delicia verla bailar.
Eudemo se inclinó hacia delante.
El busto de Homero se erguía detrás de Sócrates sobre un pedestal.
-Hoy estuve en el discurso de Aspasia junto con Lisis.
-Lo imaginé. ¿Y explicó el mito de Perseo y la Medusa?
-Para unos pocos, por el incendio que se desató en la ciudad.
-Cuéntame. Y no omitas nada. Cualquier detalle puede ser clave para mi comprensión.
-De acuerdo -dijo Eudemo sin rodeos-. Antes de que la filósofa contara su versión del mito, una iniciada puso un bulto sobre la mesa, le quitó el paño que lo cubría, y todos pudimos ver una representación de Medusa en mármol.
-Continúa -dijo Sócrates con la imagen de la escultura en su mente.
-Aspasia contó que Medusa era una mujer maléfica, de cabellos de serpientes vivas, senos firmes y boca sensual. Tenía el cuello protegido por escamas de dragón y sus colmillos eran como los de un jabalí. En sus hombros le brillaban dos alas de oro puro. Vivía en el fondo de un bosque, en una caverna, y tenía el poder de convertir en piedra todo lo que miraba: un animal de sangre caliente (hombre o caballo), un insecto insignificante, un árbol, una hogaza de pan…
*
Alcibíades entró a la taberna. El aire estaba denso de humos y alboroto. Su porte aristocrático desentonaba con esas gentes de baja ralea, y el lujo de su vestimenta era casi una provocación: clámide de Tesalia (mitad túnica de noche, mitad uniforme de caballería) sujeta al hombro derecho con un broche de oro, sandalias amarillas en punta, manto escarlata colgándole sobre un lado del cuerpo, coraza brillante, y una cabellera leonina que le dejaba despejada la frente altanera.
Los forasteros lo vieron entrar, y uno detuvo la copa en los labios, y otro miró por encima del hombro de la moza que lo servía. ¿Quién era ese arrogante pintado y emperifollado como un príncipe persa? ¿Y a qué venían esos arreos de guerra en ese lugar? La espada corta, el casco, la coraza… ¿Era acaso un actor que venía de representar a un héroe mítico? Pero había algo extraño en su aspecto, y era que si bien Alcibíades desentonaba con el lugar, no desentonaba consigo mismo, y al rato de mirarlo resultaba lo más natural del mundo que vistiera de esa forma y se moviera con esos aires. Más bien, habría sido más chocante verlo entrar con harapos de mendigo o con el quitón rústico de los marineros.
-Ganó la carrera de carros de Olimpia con siete caballos -le dijo la moza al que se había quedado quieto, mirando con desconfianza.
-¿Y quién es?
-Alcibíades, el protegido de Pericles. Posee varias minas de plata que le dejó su padre.
-¿Y a qué viene aquí? -dijo el marino fenicio, como si le usurparan su propiedad.
La moza giró la cabeza y el fenicio miró hacia la escalera, por la que bajaba riendo y del brazo de un marinero adolescente, Friné, con el pelo cobrizo sujeto con dos peinetas negras, una ajorca dorada en un brazo, y un vestido blanco de lana largo hasta los pies que le ceñía los senos turgentes y la cintura de avispa.
-Ya veo -dijo, y la cara se le torció en una mueca de desprecio.
Alcibíades fue hacia ella.
-Friné… -musitó antes de alcanzarla. Y pasó entre el ruido como un sonámbulo. Ella lo vio y adivinó su estado.
-Ven -le dijo tomándolo de la mano, y sin soltarlo subió presurosa las escaleras hacia su habitación (no a la que usaba para ganarse la vida sino a aquella en la que dormía sola y en la que se refugiaba para arreglar su cabellera, asearse, y respirar hondo hasta que le volvía a entrar el alma al cuerpo por su nariz fina y sensual)…
¡Ay el perfil de Friné! Alcibíades lo miró mientras subían y se embelesó… ¿Sócrates había dicho que la línea es un punto que vuela? Sí, Sócrates… Entonces, ¿qué punto de luz, qué mariposa había volado en el vientre de la madre de Friné para dibujar esa línea delicada que invitaba al beso enamorado y a la contemplación?
“Un perfil bello de mujer -pensó- es la compañía perfecta de un varón, sin que sean necesarias las palabras ni las pasiones extremas”.
Pero sintió un aleteo en el pecho y la voz oscura habló en él:
“Mira Alcibíades, mira bien esa línea apacible que desciende de la frente al mentón, pasando por la nariz recta y los labios húmedos. Mira cómo cae por el cuello carnoso, serpea entre los senos sensibles y se desliza por el vientre hasta el sexo profundo que conoces tan bien, y que te pertenece”…
-Eres mía -le dijo aferrándole la cintura, y la besó con sed furiosa a la entrada de la habitación apretándola contra un marco de la puerta robliza.
El perfil de Friné ya no era para el príncipe un apacible trazo de la naturaleza, sino una línea demasiado perfecta, demasiado serena, que merecía -al igual que la superficie inmóvil de un lago- ser quebrada con un acto violento.
Se tendieron en el lecho. Alcibíades la desnudó y se le acostó encima sin quitarse nada: ni túnica ni coraza, a fin de sentir la desnudez de ella con mayor deseo. Cuando él se desnudara, Friné ya no luciría tan indefensa y tan blanca, ni él tan aguerrido.
-¿Dónde has estado? -le preguntó ella mirándolo con dulzura y cansancio.
Alcibíades pensó en Aspasia.
-En ninguna parte. Pero ahora estoy aquí.
Y al decir esto miró las ojeras violáceas de Friné y se conmovió: esa mujer había dedicado su vida a consolar al hombre del tormento de la belleza.
-Te amo -le dijo Alcibíades movido por una emoción súbita, y era la primera vez que pronunciaba esas palabras. ¿Pero era amor lo que sentía? No. Era piedad.
Friné se quedó inmóvil y quiso creer que era cierto, pero lo conocía a Alcibíades demasiado bien y el hechizo se quebró en el primer suspiro.
Sonrió con ternura, le tomó el rostro con ambas manos y le dijo:
-Yo también te amo Alcibíades -y ella también sintió compasión por él, por ella misma, por todas las mujeres que se vendían en el puerto a cambio de amor y de un puñado de monedas. Y Friné lloró apenas sin sollozos, sin un gesto de dolor, ladeando tan sólo la cabeza para que se le volcaran las lágrimas.
Alcibíades se enardeció. ¿Había algo más bello que una mujer desnuda y pálida con los ojos y los labios enrojecidos por el llanto? Era como encontrar a una doncella muerta de frío en medio de la nieve a merced de las fieras.
-Te amo -volvió a decirle, y se levantó para desnudarse.
-¿Tienes vino?
Ella miró hacia un armario. Siempre tenía alguna botella de vino de Creta que Isarco, uno de sus cien amantes, le prodigaba.
Alcibíades se bebió dos copas y a la tercera le volcó el afrodisíaco que le había comprado al escita.
“Polvillo de una cornamenta molida”, y recordó las palabras del mercader mientras revolvía con el índice el brebaje púrpura y espumoso. Entonces comprendió:
-No hay arqueros más diestros que los escitas -dijo mirándola a Friné como pensando en voz alta. Y recordó al ciervo del bosque, y a la flecha que lo había matado-. Pero… ¿es posible? -y se acercó al lecho mientras se bebía la copa de un trago.
-Ven -le dijo ella alargándole los brazos, y recobró su expresión habitual de mujer insaciable-, todo es posible aquí Alcibíades. Ven…
*
-Lo compré en la Calle de los Artesanos.
Aspasia lo miró a Pericles sorprendida. El Soberano jamás se alejaba de su Palacio más que para ir a la colina de la Asamblea, a la Acrópolis, o al cementerio del Cerámico cuando allí debía pronunciar un discurso por los caídos en una guerra. ¿Pero a la Calle de los Artesanos?
-Quiero verlo ahora mismo -y juntó las manos como una niña.
Pericles se levantó y rebuscó en los pliegues de la túnica.
-Cierra los ojos -le dijo acercándose a Aspasia, que estaba acostada con las sábanas hasta los hombros.
Ella obedeció y extendió su brazo, en cuyo extremo sus dedos se abrieron lentamente como una flor que codicia el oro de la primera luz.
Pericles se acostó a su lado y puso en esa palma lisa un objeto frío. Ella lo aprisionó en su mano.
-¿Puedes sentir lo que es?
Aspasia mantuvo el obsequio en su puño sin frotarlo con los dedos.
Pericles descolgó un candil y lo acercó al rostro de Aspasia para observar todos los matices del asombro en ese rostro nacido para el amor.
“No es una piedra preciosa”, se lamentó, y dilató apenas las aletas de la nariz.
Pericles la miraba y no podía creer que esa mujer estuviese desnuda en su lecho. “No es una piedra preciosa” -volvió a pensar Aspasia, y se llevó la mano cerrada al pecho con un gesto de languidez.
Entreabrió los ojos y vio el rostro de Pericles iluminado desde abajo por el candil: la luz que a ella la divinizaba, al Soberano le resaltaba las marcas de la vejez.
-Amor -le dijo cegada por la llama, y le pasó la mano por la barba sin hundir en ella sus dedos finos (se había habituado al rostro imberbe de Alcibíades y el contacto con esa barba horquillada le causaba repulsión).
Volvió a entornar los ojos y se quedó dormida sin mirar el regalo, tan largo e intenso había sido su día, en el bosque y en el salón.
Pericles notó que la respiración de Aspasia se había vuelto pausada y profunda. Miró a un lado y un bajorrelieve de Hércules luchando con el león de Nemea lo humilló. ¿No había sido él alguna vez bravo en la batalla e incansable en el amor? Y ahí estaba, con un candil de llama vacilante junto a una mujer que se había dormido sin importarle el regalo del dueño del mundo. Sintió nostalgia de su primera mujer, y de Aglaya, la esclava morena que lo enardecía por el pánico que la joven sentía en sus brazos de rey. Pero enseguida se repuso… ¡Fantasías de la cobardía! ¿Quién podía preferir una esposa moderada y fiel, o una esclava temerosa, a esa alma que yacía a su lado? ¿A ese cuerpo amasado con las almas de Helena, Medea, Circe, y todas las mujeres bellas y malditas, magas y sibilas que habían existido alguna vez?
-Eres mi perdición -dijo mirándola con desprecio. Pero al pronunciar esas palabras tuvo un vértigo de placer y supo que esa perdición era algo dulce y divino.
“No se puede comprender el misterio de la vida y querer hacer pie a un mismo tiempo -pensó-. La razón es algo mezquino y estúpido, insípido e insignificante… Yo, que estoy perdido por esta mujer y vivo una vida miserable, soy feliz en este estado de delirio y sumisión”.
Respiró hondo y torció la cabeza para mirarla:
-Tú eres mi perdición Aspasia -dijo para mantener viva la llama de ese estado de lucidez.
Aspasia se dio vuelta sin despertarse y la sábana se le deslizó por el hombro dejándole la espalda al desnudo hasta cerca de la cintura. Pericles miró ese prodigio de blancura y se olvidó de sí mismo.
Se levantó. Le quitó la sábana por completo y le recorrió el cuerpo con la lámpara. Fue de la cabeza al hombro y del hombro a la cadera. Y de allí a la pierna firme, y de la pierna a los pies, que eran grandes y a la vez delicados por su arco pronunciado. Cuando alumbró las plantas quiso besárselas pero se contuvo.
Rodeó el lecho y ascendió. Nunca antes había notado la belleza de sus rodillas redondas como las de una atleta. Al llegar al pubis rubicundo subió apenas la luz para contemplarlo con el marco de la cadera y puso delante del foco la palma, para que la sombra de su mano tocara el vello recóndito:
“Nunca, Aspasia, logré tocarte tan profundo como para conservar en tu ausencia memoria de mis caricias -pensó-. En la soledad, sólo recuerdo tu voz, tu sonrisa, tus palabras y tu perfume… Para mí, tu cuerpo es tu perfume y no tu piel lisa o tu sexo húmedo. Un perfume embriagante es tu cuerpo. Un perfume… ¿Y puede tocarse un perfume? No, así como no puede olvidarse… ¿Cómo librarme entonces de tu presencia en mi sangre, si recordarte es respirar?… ¿Si recordarte es vivir?…
Pericles se arrodilló al borde del lecho e inspiró profundo el aroma de ese cuerpo desnudo, una y otra vez, hasta que el alma de Aspasia se desprendió como un humo azul, flotó un instante sobre la carne dormida, volteó su rostro de nube hacia el de Pericles y lo miró un largo rato con sus ojos de luz lunar. Luego ascendió como jirón de niebla hasta quedar suspendida en lo alto de la habitación; se dio vuelta como si una ola invisible la hubiera arrollado, apretó las rodillas contra el pecho y se arrojó sobre Pericles para entrársele por boca, ojos y nariz, y así tomar posesión de él.
La llama del candil se apagó súbitamente. Pericles abrió los ojos en la oscuridad.
*
La puerta del taller se abrió y entró un joven exaltado y con la cara cubierta de tizne por la que asomaban dos ojos celestes muy claros y saltones:
-¡Fidias!… ¡Maestro! -gritó-, ¡el templo de Afrodita fue consumido por las llamas!
Fidias siguió martillando el bloque sin distender el ceño.
-Menón -le dijo Cratilo, y le hizo un ademán para que se marchara. Pero el joven insistió:
-La estatua de Harmonía quedó negra como un etíope, y al caerle una viga rodó y se le partieron los dos brazos y un seno.
Era una de las obras maestras de Fidias.
-Él ya lo sabe, ahora vete y déjalo trabajar en paz. Lo perdido, perdido está.
Fidias comenzó a golpear el bloque con más fuerza.
Menón agregó un dato:
-Las estatuas de Deimos y Fobo quedaron intactas y en pie -eran los dioses del Terror y el Temor, hermanos de Harmonía, también esculpidos por el anciano.
-¿Harmonía se rompió en mil pedazos? -dijo Fidias al fin, dándole al cincel con más rudeza-. ¡Tal vez se lo merecía la muy ingrata!
Menón se marchó resentido por la indiferencia del maestro.
Fidias hizo una pausa, dejó caer la cabeza y los brazos (el mazo en una mano y el cincel en la otra), y así se quedó rendido, respirando como un esclavo que acaba de alzar una pesada carga. Hacía luto por su obra, a la que había esculpido las manos más finas del mundo, con sus dedos largos y diáfanos como lirios de una especie exótica. Ni la Naturaleza había sido capaz de crear flores así, eternas y de una blancura ideal. ¿Qué hombre no habría dado media vida por ser acariciado por las manos de su Harmonía? Él mismo había soñado que la diosa lo abrazaba por detrás, y sus manos de nieve relucían sobre su pecho bronceado. El recuerdo de aquel sueño… Pero… ¿Había sido un sueño? No. No había sido un sueño ¡Qué viejo estaba! La misma Aspasia lo había abrazado de ese modo cierta vez, y había sido su mayor intimidad con esa mujer fascinante. Un día, mientras esculpía la estatua de Harmonía, Aspasia entró al taller en silencio, se abrazó a su torso desnudo y le susurró al oído: “Hazla semejante a mí”… Y él bajó la mirada y vio esas manos blancas sobre su pecho velludo y ya no volvió a tener paz: el golpeteo de su cincel se acompasó con el de su corazón atormentado, y sus obras fueron más gigantes, contorsionadas, y con las venas excesivamente marcadas.
-Cratilo -y se volvió, pero el amigo se había marchado.
Fidias le habló igual:
-¿Sabes en quién me inspiré para esculpir las manos de Harmonía?
Y luego de un silencio.
-¿Crees que vendrá?
*
Alcibíades sintió un vacío en el abdomen y que la cabeza se le oprimía… ¿Descendía al fondo del mar? Le dolieron los oídos y tuvo una sensación de liviandad que le era conocida desde niño.
Ahora ya no dormía pero tampoco estaba despierto. Se encontraba en un estado extraño, como de trance, en el que flameaba sobre su cuerpo como una vela suelta en el viento. Poco a poco su estado sería más estable y sereno; mientras tanto quedaría a merced de vértigos y alucinaciones. ¿Era eso que Sócrates llamaba alma lo que se le desprendía de la carne?… ¿Era entonces el hombre un fantasma de aire y pensamiento que había caído en la cárcel del cuerpo para purificarse? Una cosa era cierta: se había desprendido de sí mismo y no dominaba sus movimientos.
Lo embistió una ráfaga gélida.
Ahora caminaba descalzo sobre arena fría completamente a oscuras. Oía muy cerca la respiración del mar y sólo podía ver en lo alto una media luna de sangre.
“¿A dónde me dirijo?”, y dio una brazada en el aire como si quisiera apartar el velo de sombra que lo envolvía.
En el horizonte divisó un punto de luz. Una estrella roja que se acercaba.
-¿Quién eres? -dijo al percibir a su lado una presencia, y en respuesta el hocico húmedo de un animal le mojó el dorso de su diestra. Se estremeció pero siguió caminando. Si no sentía miedo estaría a salvo.
El animal le rozó la pierna y volvió a refregarse el hocico en su mano. ¿Era un león? ¿Un tigre?… Por el jadeo feroz era un felino, pero que se comportaba como un perro manso.
“Es una leona”, pensó con una voz que le venía de lo hondo.
Extendió el brazo para tocarle el lomo pero sintió que metía la mano en un horno de barro y que algo le oprimía con fuerza la muñeca.
Se detuvo. El corazón le golpeó en la garganta.
-¿Quién eres? -volvió a preguntar. La estrella estaba más y más cerca y la media luna roja comenzó a dar vueltas en el cielo hasta convertirse en una rueda de fuego girando sobre un mar invisible.
Una voz de mujer resonó en sus sienes:
-¿Puedo? -dijo tan sólo.
-¡No! -gritó él, sin saber qué era lo que el felino pretendía.
-¿Puedo? -volvió a preguntarle con el mismo tono insinuante.
-¡No! ¡No puedes! -y sintió que las mandíbulas del animal se cerraban más fuertes sobre su mano.
Por el brazo atrapado le subía un calor placentero que le invadía todo el cuerpo, y sentía que las fauces del animal eran una puerta y no una trampa mortífera que lo desgarraría. Una puerta por la que descendería a un mundo de delicias si daba a la bestia una leve señal de asentimiento. De delicias y esclavitud…
-¡Aléjate de mí! -e invocó la protección de Atenea Victoriosa.
La luna giró más veloz en el cielo tenebroso como apresurando el desencadenamiento de algún suceso, y la estrella roja que venía hacia él se agrandó hasta convertirse en una melena de fuego, luego en una lámpara que alumbraba el mar a su paso, y finalmente en una antorcha sostenida por una mujer que no tocaba la arena en su avance sino que la sobrevolaba.
La mujer, vestida con harapos, parecía viajar en el centro de un torbellino (cabellera negra y llama radiante se agitaban a la par).
Alcibíades se dispuso a enfrentar al ser nocturno que venía hacia él.
“Nunca debí extender mi brazo”, y pensó que si tuviera la diestra libre ya habría desenvainado su espada…
“¿Mi espada? ¿Acaso puede colgar una espada sólida de un alma que dejó su cuerpo?”.
Esta idea lo hizo sentir invulnerable:
“Si el alma es inmortal, es invencible”, y arrancó la mano de las fauces de la bestia sin dolor.
La mujer se detuvo delante de él, flotando como si estuviera hecha de viento, y oteó el horizonte por encima de su cabeza. “No puede verme”, pensó Alcibíades aliviado, y cuando el espectro se puso a mirar de un lado a otro como si no pudiera decidir su rumbo, su monstruosidad se hizo manifiesta: poseía cuatro rostros, cada uno con el mismo gesto de estupor fijado en el semblante.
-¡Hécate! -suspiró Alcibíades al reconocer a la diosa funesta de las encrucijadas.
El espectro no respondió y en cambio sus cuatro bocas comenzaron a gritar y a contradecirse:
-¡Por allí! -gritó una.
-¡No! -replicó una boca lateral- ¡Por ahí sale el sol!
-¡Sigamos el reflejo de la luna de sangre a través del mar!
-¡Regresemos por donde vinimos! -clamó la boca de detrás, que no se veía.
Las voces hablaban con angustia. Hécate creía poner en juego su suerte, o la de todo el universo, en la opción de su rumbo: volteaba la cabeza con desesperación y los ojos muy abiertos le giraban en sus órbitas.
Alcibíades pensó en señalarle una dirección pero se contuvo: una quinta voz le traería mayor inquietud a aquella voluntad atormentada.
Al fin, el espectro tomó el camino del reflejo lunar sobre las aguas, mientras la misma boca que había elegido aquel destino lamentaba haberse impuesto sobre las otras:
-¡No! -gritaba-; ¡allí no iremos a ninguna parte!… ¡Detente!… ¡Es una locura! ¡Será la ruina para nosotras!
-¡Sí, la ruina! -gritaron las otras tres al unísono.
Hasta que un nuevo obstáculo se interpusiera en su loca carrera ya no podría detenerse, y Hécate se alejó mar adentro con su antorcha sin poder obedecer a las voces que le desgarraban la conciencia:
-¡Era por allí!
-¡Les dije que debíamos regresar!
-¡No hallaremos en mil años una embarcación que nos detenga!
-¡Yo soy la culpable de nuestro extravío!
Poco a poco la antorcha volvió a convertirse en una estrella lejana, y la luna dejó de girar hasta quedar quieta y roja en el cielo como cuna de sangre.
Alcibíades cayó de rodillas en la arena fría. Su palma aún estaba húmeda por la saliva del felino.
“Me bañaré en el mar”, pensó, pero en ese momento algo le tocó la frente, sintió un mareo y cayó hacia atrás con los ojos en blanco.
-Querido mío, estás empapado en sudor.
Alcibíades ladeó la cabeza. Friné lo miraba risueña.
-Sí -dijo Alcibíades con la voz apagada.
Respiró profundo y agregó:
-Tuve un sueño extraño.
Friné lo abrazó y le apretó la cabeza contra su pecho.
“Hijo mío”, pensó la meretriz, dejando caer su cabellera dorada y espesa sobre el rostro del desconsolado.
“Hijo mío”, repitió, y ella, la hetaira, la amante de mil hombres, sintió un temblor en el vientre que nunca antes había conocido.
Y así, abrazados, volvieron a dormirse.
Pero a medianoche, Alcibíades se despertó.
-Es necesario -y se levantó de un salto.
Se ató la cabellera con el cordón azul, y salió de la habitación de Friné despacio, para no despertarla. En un rincón quedó su coraza, su manto púrpura y su casco. Debía sentirse ligero como el viento para obrar con destreza y rapidez.
Su sangre aún le hervía por efecto del afrodisíaco, y cuando echó a andar por la calle estrecha sintió que no pesaba. Cuando la mujer se convierte en una obsesión paralizante, es preciso reaccionar:
-¡La mujer! -gritó en la noche resonante-. ¡Monstruo de dos bocas!… ¡Con la una besa, y con la otra devora!
Sentía que se recobraba a sí mismo, y que era capaz de enfrentar él solo a un ejército y vencer.
La luna llena rielaba sobre el mar, y los espectros de las embarcaciones se mecían sobre la senda de plata.
Volvió a mirar el reflejo de la luna en las aguas quietas, y recordó el sueño que había tenido.
“Hécate”, pensó, y sufrió el vértigo de la primera vacilación.
Trepó el muro que ahora le impedía ver el mar, y de pie en lo alto de la muralla y con las manos en la cintura en actitud desafiante, llenó su pecho con el aliento anheloso del Egeo.
Echó la cabeza hacia atrás y contempló la bóveda estrellada (espejo curvo y rutilante que reflejaba en lo alto al mar inmenso). Un marinero ebrio que pasaba por allí vio la mitad de la figura de Alcibíades recortada contra el disco lunar, y creyó ver un espíritu.
Cuando Alcibíades recobró sus fuerzas, descendió y siguió su camino.
-Es necesario -volvió a decir-. No será lo mismo que en una batalla. Es verdad. Pero de todos modos… Es necesario.
Apretó el puño de la espada corta y miró en su mente el rostro de Pericles. ¿Por qué, si estaba decidido a matar a Aspasia para librarse de su hechizo funesto, cada vez que pensaba en el momento fatal se veía degollando al tirano, y no a su amante infiel?
No quiso resolver el enigma y se puso a pensar en todos sus detalles el crimen que cometería esa noche: entraría al Palacio por la puerta secreta que conocía desde niño, se deslizaría por las galerías sin ser visto, subiría las escaleras que conducen a los aposentos del Soberano, empuñaría su espada, y se entrometería en la habitación como un fantasma para ajusticiar a esa leona en celo.
“Una leona en celo, eso es lo que es…”, pensó, y volvió a recordar su sueño, en el que un felino casi le había devorado el alma. Pero una vez más, al pensar en el crimen, fue el rostro de Pericles lo que vio, y no el de su amante fogosa.
“Pero algún día te mataré a ti -pensó, por respeto a su juramento-, y será una noche en que yo me haya saciado de amarte y tú me desees todavía, para que te precipites en los infiernos con mi nombre en tus labios, y mi savia en tu vientre, y mi odio en tu pecho, y tu muerte en mis manos… ¡Maldita milesia!… ¡Diosa mía!”.
Sacudió la cabeza como un león molesto por su melena:
-Aunque tal vez te dé muerte esta misma noche -dijo, sintiendo en el pecho una ferocidad que le hizo crujir el cráneo y le nubló la mirada.
*
…Para enfrentar a Medusa, Perseo solicitó la ayuda de los dioses -siguió contándole Eudemo a Sócrates el mito, según lo había oído de boca de Aspasia-; la hoz la llevaba en el cinto y el casco que vuelve invisible lo llevaba en un brazo, porque había decidido desaparecer recién cuando estuviera cerca del monstruo, como prueba de su valor.
Atardecía. Perseo avanzó hacia la caverna de Medusa sobrevolando el suelo con sus sandalias. A su paso dejaba un remolino de hojarasca y las aves huían de las copas con estrépito. Nunca habían visto un hombre-pájaro, con alas blancas en los pies y un escudo semejante a una luna llena.
A medida que avanzaba el aire se volvía más frío y el paisaje del bosque más extraño. Perseo se topó con la primera víctima de Medusa: un árbol centenario con una mitad de piedra. Tocó el lado pétreo y supo que estaba frío como el hielo, y que la piedra no era mármol sino un material dotado de fosforescencia lunar.
Ordenó a su cuerpo reiniciar el vuelo rasante. El suelo se fue volviendo blanco y reluciente, con incrustaciones de ramas, setas, y hojas marchitas.
Se detuvo debajo de un manzano y al querer arrancar un fruto le resultó tan imposible como querer arrancarle una mano a una estatua, o una hoja a un capitel, a pesar de que el tallo era extremadamente delgado.
Siguió su camino. Cada superficie del bosque le devolvía su imagen, y al verse reflejado hasta el infinito en esas galerías resonantes también sus fuerzas se multiplicaron.
Divisó una figura humana. Con su pensamiento movió más velozmente las alas de sus pies y avanzó hacia la estatua de hombre que -con la espada en alto- parecía esperarlo desafiante. Por instinto, Perseo apretó la empuñadura de la hoz y levantó el escudo en actitud defensiva, pero el guerrero estaba paralizado por el rayo de la mirada de Medusa.
-¿Quién eres? -le preguntó Perseo (sabía que el alma permanecía viva en su cárcel de piedra).
Al cautivo se le humedecieron los ojos detrás de dos pequeñas estrellas de piedra como copos de nieve petrificada.
-Ten paz -le dijo Perseo-. Sé que estás ahí dentro y por tu robustez y tus nobles facciones deduzco que eres Laertes, el único mortal que desafió a Medusa y al que ningún hombre venció jamás en una batalla.
Su barba tupida le caía blanca y rígida sobre el pecho como cristal de roca. Su nariz lucía marcadamente recta por su dureza pétrea, y tenía como esculpido sobre la frente un mechón de pelo blanco. Brazo y espada eran una sola pieza, así como el recio antebrazo con su escudo de doble asa. También la coraza, el casco, la túnica y las sandalias, formaban con el cuerpo de Laertes una sola masa de piedra insensible.
Perseo miró el escudo y retrocedió: ¿qué pasaría si él avanzaba hacia ella mirándola en el espejo del escudo para evitar su mirada directa? Era su única esperanza de acercarse sin ser inmovilizado.
Oyó algo como un zumbido de abeja. Luego un retumbo en los oídos. Y por último una voz lejana que parecía proceder del fondo de un pozo:
-Perseo -le dijo-. Retrocede. Su mirada es implacable.
Supo que era la voz de Laertes. Perseo tenía el raro poder -heredado de su madre-, de oír el pensamiento de los hombres.
-Valeroso Laertes -le respondió el hijo de Zeus y Dánae-. He nacido para este día. El destino de la Gorgona está marcado. Hoy saldré del bosque con su cabeza en esta alforja.
-Que Atenea te acompañe -le dijo Laertes desde su abismo-. Haz que retorne la vida a este bosque sagrado.
Perseo no le respondió. Ignoraba si al matar a Medusa las cosas recobrarían su estado natural. Apoyó su mano en la coraza de piedra del guerrero y lo bendijo con el pensamiento. Sus sandalias aletearon veloces y se alejó por la galería colocándose el casco de Hades, que al instante lo volvió invisible junto con sus ropas y armas. Laertes lo vio desaparecer mientras pensaba: “Quién pudiera ser más leve que el viento y vagar como hoja liviana que impulsa el soplido de un dios”.
Bajó el escudo hasta el pecho, y avanzó (invisible para el mundo, pero visible e íntegro para sus ojos) hacia la cueva de Medusa, y sentía un calor en el pecho que no conocía desde adolescente.
Cuando el olor a algas se volvió irrespirable, comenzó a utilizar el escudo de espejo, y no tardó en ver la cabeza del monstruo reflejada en el disco, con sus cabellos de serpientes, sus ojos de felino hambriento y colmillos de jabalí.
A pesar de la nube de invisibilidad que lo envolvía, Medusa pudo verlo, pero Perseo avanzó implacable, sin ceder a la tentación de mirar al monstruo a los ojos de mirada letal.
Cuando al fin llegó hasta ella, blandió la hoz y de un golpe le cercenó la cabeza maldita, que rodó por tierra y quedó viva contra una roca. Perseo la tomó de las serpientes, que se retorcían y en vano intentaban morderlo, y la guardó en su alforja. Pero cuando estaba por marcharse, sucedió un raro prodigio: la sangre derramada del monstruo empezó a borbotear a la entrada de la cueva como lava ardiente. Se esparció y se hinchó como si estuviera viva. Perseo dio un paso atrás, y vio, admirado, que la sangre se abultaba más y más como una placenta roja de la que estuviera por surgir una criatura fabulosa.
Y en efecto, esa criatura rompió la masa inmunda al desplegar sus alas, y apareció un corcel blanco y magnífico, de sangre noble y con una estrella negra en la frente.
Perseo apoyó su palma en la estrella, y con su otra mano le palpó el cuello venoso.
-Estabas cautivo en el cuerpo de Medusa -le susurró en la oreja enhiesta. El animal dio una patada en el suelo, y lo correspondió con un relincho estridente y vaporoso que resonó en todas las galerías del bosque.
Perseo oyó un ruido como de mil vasijas quebrándose. Por efecto de ese alarido animal, los árboles, el suelo humoso ¡todas las cosas! recobraban sus colores y elasticidad, y lucían tan bellas como la naturaleza madre las había concebido.
Allí por donde se propagaba el eco de júbilo de Pegaso (el caballo alado), todo era vida y regocijo: las ramas se balanceaban apenas (como si hubieran dejado caer una capa de pesada nieve), las hojas temblaban en las copas, los arroyos serpenteaban brillantes y blandos… Y Laertes, con lágrimas cayéndole por las mejillas ardientes, dio el primer paso de libertad y rompió un estatismo de cien años.
El viento, que se había aplacado en su impotencia, se desató de pronto. Los árboles se desperezaron y se distendieron las alas. La crin del caballo se agitó, y Perseo se quitó el casco para sentir lo mismo en su melena, y para que Pegaso pudiera verlo con sus ojos de obsidiana traslúcida.
Finalmente, montó en él de un salto, y con un golpe de talones ordenó a la bestia sublime que echara a correr para alzar vuelo. Pegaso saltó hacia delante y comenzó a galopar mientras movía las alas magníficas. En ese instante, un colibrí que Perseo había visto suspenso sobre una rama, voló a su lado haciendo gala de sus colores verdes, rojos y azules tornasolados. Perseo extendió su mano, y el colibrí se le posó en la palma abierta, pero enseguida se elevó, dio un giro en el aire y desapareció entre unas ramas.
Pegaso corrió veloz por una galería estremeciendo con el redoble de sus cascos las raíces profundas, hasta que al fin relinchó, alzó vuelo, y se abrió paso entre las copas altas de los árboles con un ruido triunfal de ola rompiente…
-¡Sócrates! -le dijo Eudemo en voz baja.
Pero el maestro no respondió. Tenía los ojos arrasados en lágrimas.
Segunda Parte
__________________________________
-¡Qué sucede! -gritó Zopyro, un aguador de origen sirio que cargaba un ánfora con agua del Egeo.
La gente corría en dirección al ágora. Pero… ¿Tan temprano se alborotaba la ciudad por el día consagrado a Palas Atenea? Una mujer pasó corriendo en sentido contrario con un plato lujoso que le reverberaba en la cara, e iba tan de prisa y nerviosa que parecía que había robado lo que le pesaba en los brazos.
El día de la fiesta Panatenea, Pericles repartía al pueblo -sin medida-, odres de vino, piernas de carnero, sopa caliente, frutas de Eubea y dátiles de Fenicia. Pero la gente corría por otro motivo sin duda, a juzgar por la expresión estuporosa de los rostros, y el griterío de las bandas de niños.
-¡Ey! -volvió a gritar con su hocico de perro sediento, apoyando el perfil curvo contra el vientre de la vasija-, ¿hay pelea en el ágora?
Nadie se molestó en responderle.
-¡Bah! ¡Griegos miserables! -dijo con una mueca de asco. Masticó su odio hasta hacer con él una pasta inmunda en su boca, y luego escupió en el suelo con los ojos fijos en una estatua egregia de Palas.
Meneó la cabeza con los ojos en blanco… No. Nunca debió dejar su tierra por esa ciudad de mármoles y mujeres de perfil recto. ¿Volvería a ver a las jóvenes de piel morena de su pueblo natal?… ¡Esas sí que eran ánforas vivientes con sus caderas anchas y brazos finos de bronce bruñido!… Y había que verlas bailar al son de la flauta y el tamboril. ¿Acaso alguna mujer griega era capaz de igualarlas en sus contorneos y temblores de vientre?… ¿Había alguna que tuviese sus ombligos de perla?
-¡Bah!
Se quitó el turbante amarillo, y se volcó en la frente un fino hilo de agua fresca para matar los espejismos que lo atormentaban, y entonces sí se dirigió a lo del escultor Panemos, hermano de Fidias, que le había encargado agua limpia para el aseo matutino de esa jornada.
“Qué me importa a mí lo que corren a ver esos imbéciles”, pensó, guiñando los ojos (y la hambrienta curiosidad lo carcomía por dentro).
Dio un rodeo para dar paso a un anciano que descendía por la calle del brazo de una mujer joven y esbelta. Miró de soslayo, y tuvo que reconocer que en el cuerpo de esa griega había algo de las mujeres sirias que acababa de evocar con dolor y nostalgia. ¿Eran sus caderas sinuosas?… ¿Era el modo de menearse al andar?… A pesar de que era blanca como el mármol de Paros, y más rubia que la arena de un oasis, algo había que le hacía pensar en las mujeres de su tierra lejana, y sobre todo a Latifah, su joven esposa abandonada en un arrebato de ciega locura.
“Pero esa griega no tiene tus ojos negros de pantera, Latifah”, pensó, y las pupilas de su memoria se dilataron.
-¡Maldita griega de los mil demonios! -farfulló, como si Aspasia fuera culpable de haberle hecho acordar a las mujeres de su tierra, y se alejó cuesta arriba dando saltitos cortos, y salpicándose la espalda con el agua que cargaba sobre el hombro escuálido.
-Cuéntame lo que sucedió -dijo Anaxágoras, que había oído rumores del suceso.
Doblaron en una calle y el sol trasparentó el vestido celeste, largo hasta los pies, de Aspasia. Solía ataviarse de ese modo, con un simple vestido de seda traslúcida, una ajorca de oro en un brazo, y sandalias de cordones dorados confeccionadas por Titania, una de sus criadas y discípulas. El cabello lo llevaba siempre suelto, pero esta vez lo tenía recogido sobre la nuca con una redecilla negra.
Un niño pasó corriendo con una copa de plata con borde de oro, mirando hacia atrás como si lo persiguieran. Y enseguida, otros dos -de mayor edad-, pasaron cargando una bandeja de plata que cegó con su reflejo a Aspasia un instante.
-Fue extraño. Muy extraño… -dijo Aspasia, conturbada.
Anaxágoras guardó silencio, y paseó la mirada por las puertas de las casas, adornadas con cintas azules y rojas en honor de Palas, la diosa tutelar de la ciudad. Ese día, las mujeres lucían bellas y livianas, con flores silvestres detrás de las orejas y las mejillas coloreadas con albayalde. Los jóvenes, a su vez, pasaban con sus túnicas amarillo azafrán o rojo ladrillo en dirección al teatro de Muniquia, en el Pireo, en donde se representaría una obra de Nicóstrato, el célebre comediante. Otros, coronados con hojas de parra y vistiendo túnicas cortas, caminaban ágiles rumbo al Liceo para participar de las competiciones gimnásticas y las carreras de caballos (ya se habían embadurnado el cuerpo con una débil capa de ungüento para lucir en el trayecto sus músculos de atletas).
La alegría se sentía en el aire. En la atmósfera inmóvil había como una vibración, un abejeo de entusiasmo que se percibía aquí y allá, en los rostros encendidos y en los atuendos vistosos, en el reverbero del mar a lo lejos y en el brillo de las miradas festivas. El eterno martilleo de la colina de la Acrópolis había cesado, y en las costas blanqueaban las velas rectangulares de los trirremes. Pero ninguna embarcación lucía como la Salamina, la nave del Estado, con sus estandartes púrpuras desplegados en proa y popa, y un león de melena de fuego bordado en la vela mayor, que flameaba victorioso en la brisa del mar. Ese día, Atenas era un panal de oro de cuyas celdas salían todos para ir a libar en el ágora, los templos, y los mercados, las delicias de ese paraíso de mármol y flores en el que Aspasia era -fatalmente- la abeja reina indiscutida.
“¿Y si fueran así todos los días? -pensó Dafne (casi una niña) asomando su cara redonda y fresca por una ventana de marcos tallados-, ¿quién dijo que las mujeres deben estar recluidas en el gineceo, y los hombres siempre ausentes en campañas militares?”, frunció el entrecejo, y concluyó: “hablaré con los dioses un día de estos”, y al ver al anciano que pasaba por allí, volvió a meterse adentro para acabar de asearse y de pintarse los labios con un trozo pequeño de remolacha hervida.
Aspasia recobró la altivez, y dijo:
-Nos despertó un gemido prolongado, y un ruido de uñas contra la puerta. Pensé que podía ser un gato, y me levanté para hacerlo entrar y acomodarlo en la alfombra, pero cuando abrí la puerta vi el rostro desfigurado de Fineo, nuestro guardapuerta, que boqueaba como pez fuera del agua, con pintas de sangre en la cara, y los ojos salidos de sus órbitas.
-¿Lo habían apuñalado?
-Varias veces en el pecho. Con saña. Y se ahogó con su propia sangre.
-¿Y Pericles?
-Cuando le conté, ni siquiera reaccionó. Me ordenó que avisara a los guardias, y que volviera al lecho. Cuando regresé, estaba dormido.
-¿Y hablaron en la mañana?
-Me preguntó si el asesinato de su esclavo Fineo había sido un sueño. Le dije que no, y entonces me contó que Lapón le había predicho que alguien le salvaría la vida con su propia vida, de modo que el destino se había cumplido, y eso había sido todo.
-¿Sospecha de alguien?
-De todos. Pero cuando vio las manchas de sangre, me preguntó si sabía algo de Alcibíades. Le respondí que no, y no volvimos a hablar.
Se detuvieron para dejar pasar a dos bueyes blancos conducidos con una vara en dirección al centro de la ciudad, y una de las bestias torció la cabeza enorme y lo miró a Anaxágoras con su ojo negro brillante (piedra pulida por ríos de sudor):
“El universo es un monstruo lleno de ojos”, pensó el anciano, y cuando los bueyes terminaron de pasar, vio venir hacia él a Hipónico, el viejo millonario, seguido del esclavo que le sostenía la sombrilla en los días nublados y en los de sol, en verano como en invierno (Hipónico era tan famoso por su avaricia, como por haberle edificado a Friné una casa de dos pisos en plena ciudad, con pórtico y escalera de mármol).
-¿La fiesta aún no empieza y ya vuelves a casa? -le dijo Anaxágoras.
Agitado y con los mofletes y la nariz rojos, Hipónico se detuvo, y con él la sombrilla azul que lo seguía a todas partes como un trozo de cielo propio.
Se inclinó ante Aspasia mirándola de pies a cabezas, y le dijo al filósofo entre resoplidos:
-¿Es que no oyeron lo que pasa en el ágora?
-Vimos pasar a algunos corriendo -dijo el filósofo-, pero imaginamos que era por…
-¡Nada de eso! -interrumpió Hipónico, que no perdía el tiempo en nada que no fueran negocios o placeres.
-¿Y qué era? -preguntó Aspasia.
-¡Un animal suelto en el ágora!
-¿Un animal salvaje? -preguntó Anaxágoras.
Pero el viejo ni lo oyó.
-¿Se dan cuenta? -dijo, y se pasó por la frente un pañuelo azul que hacía juego con la sombrilla-. ¡Ya no se puede estar seguro en ninguna parte!… Si no son los espartanos, son los incendios, y sino, las piedras que caen del cielo… ¡Y ahora esto de los animales sueltos en el mercado! Deberían ahorcar a algún político, o quemar vivo a un esclavo en la plaza pública, para que se tome conciencia de estos peligros… ¡El miedo es lo que mueve al mundo! -exclamó como un profeta patético (era la causa última de todos sus actos).
Aspasia reprimió una sonrisa.
-¿Te encerrarás en tu Palacio con este día? -le dijo Anaxágoras, señalando el sol.
-¿Cuál día? -preguntó aturdido Hipónico, y se asomó por el borde de la sombrilla-. ¡Ah!… ¡Ése!…
Se inclinó ante Aspasia (al hacerlo, miró con lascivia el vestido celeste que el ojo amarillo del sol trasparentaba), y se marchó debajo de su cielo artificial agitando el pañuelo con nerviosismo.
-Allí va el antiguo campeón de lanzamiento de disco -dijo Anaxágoras, meditando en cómo la acumulación de tesoros había hecho de ese hombre un ser blanduzco y cobarde.
Aspasia no dijo nada. Su teoría era que Hipónico se había acobardado el día que Agarista, su esposa, lo dejó por Pericles.
-¿Es un obsequio? -le preguntó el filósofo a Aspasia, mirando el pendiente de plata con forma de delfín que asomaba en cada paso detrás de la guedeja suelta.
Aunque era muy discreto, el filósofo no perdía ningún detalle de la mujer a la que llevaba del brazo.
-Sí. Un regalo de Pericles.
Anaxágoras notó que el pendiente representaba en realidad a dos delfines saltando, y dijo en tono de advertencia:
-¿Sabes que un delfín simboliza prosperidad, pero dos delfines son un amuleto de la fertilidad?
Aspasia se rió de buena gana:
-¡Oigan al filósofo que no cree en los dioses ni en las pitonisas!
Anaxágoras se avergonzó. Era verdad. Él jamás se expresaba de un modo semejante. Esa mujer lo trastornaba… ¿Pero a sus años? Sí, sobre todo a sus años, porque el hombre viejo ve a la mujer joven como algo imposible, o inverosímil más bien: un paraíso perdido que se añora con todo el dolor de la juventud ida para siempre, y toda la melancolía de la muerte siempre por llegar.
Una niña de cuatro años pasó vestida de blanco y con una corona de olivo, apretando un conejo negro contra su cuerpo (se dirigía a la Acrópolis para entregar esa ofrenda a los altares del sacrificio).
-¡Qué bonita es! -dijo Aspasia haciendo que madre e hija se detuvieran.
La madre se acercó, y la saludó sin inclinarse (sabía que en su salón Aspasia les enseñaba a las adolescentes el secreto del arte amatorio, las incitaba a independizarse del varón, y a formar ellas mismas una milicia de mujeres diestras en la lucha cuerpo a cuerpo, y en el manejo de una espada liviana que ella había ideado).
La niña tenía en la boca un rictus de determinación, y la miró a Aspasia con enojo (o es lo que le pareció a Anaxágoras, que permaneció inmóvil y en silencio como si él no fuera él, sino el alma de Axioco custodiando a su propia hija).
-Su nombre es Artemisia -dijo la madre con rudeza.
-Tiene el aire de una princesa espartana -dijo Aspasia, con sincera admiración.
Lo de princesa lo decía por el vestido y la delicadeza de rasgos de la niña (ojos azules enormes y piel de porcelana); lo de espartana, por la personalidad imponente de la pequeña.
-¿Lo decidió ella misma? -preguntó Aspasia acariciando al conejo, que se retrajo asustado echando hacia atrás las orejas.
-Ella misma -dijo la madre, que hacía tiempo quería ver de cerca a la mujer que inculcaba en Atenas las costumbres disolutas de los jonios.
-Sí, yo lo quise ofrendar -dijo Artemisia, que tenía un firme carácter, no obstante su edad.
Y cuando Aspasia se acercó para acariciarle la cabeza, la niña le mostró los dientes de leche y le gruñó, aunque en seguida se refugió detrás de las piernas de su madre.
-Con mujeres así -dijo Aspasia, sorprendida, y como si pensara en voz alta-, no habría sido necesario fundar ninguna Academia.
La madre, de pelo castaño y ojos muy verdes y brillantes, no perdió la ocasión:
-Todas las mujeres de Atenas somos así -y el “así” lo acompañó con un cabeceo enérgico-. Pero dejamos a los hombres hacer sus trabajos sin desafiar el orden de la naturaleza. Así fue durante miles de años, y así es como Atenas superó a las demás ciudades en la guerra, el arte… y la filosofía -y lo miró con desdén a Anaxágoras, que vestía de púrpura como todos los sofistas, y también era oriundo de la “licenciosa Jonia”.
La niña se asomaba por detrás de las piernas como acechando una presa, más que en una actitud de temor.
-Sin embargo -dijo Aspasia, conservando en apariencia la serenidad, aunque el corazón le latía con fuerza-. Atenea es representada con lanza y escudo, como una guerrera.
-Las atenienses sabemos lo que eso significa -dijo la madre sin pestañear-: y además Atenea también es la diosa del hogar y las labores domésticas. Y en cuanto a sus pertrechos, el simbolismo es otro: los varones hacen la guerra, mientras que nosotras hacemos al varón.
Y enseguida, como si se transformara súbitamente, juntó los pies y adoptó una actitud de madre dulce e inofensiva. Acarició la cabeza de su hija Artemisia, y la saludó -esta vez sí- a Aspasia con una leve inclinación de cabeza. Luego le sonrió al filósofo jonio, y se dio vuelta con gracia para dirigirse a la Acrópolis, en donde Palas Atenea esperaba la ofrenda de su hija pequeña.
-¿No has pensado en una Academia para hombres? -dijo Anaxágoras con ironía, reanudando el paso.
Aspasia no respondió. Estaba conmocionada. Tenía la sensación de que acababa de enfrentar a la misma Palas en el día de su festividad.
-¿Qué color de ojos tiene Palas Atenea según el mito? -preguntó Aspasia como ausente.
Anaxágoras la miró. Todo el mundo lo sabía. Pero igual le respondió:
-Verdes, por supuesto.
*
-¡Acércate más, para que pueda verlo mejor! -le gritó Fidias al timonel, de pie en la cubierta de la Salamina.
Teófilo empujó el timón con todo un costado del cuerpo eligiendo como rumbo al Partenón, que coronaba la Acrópolis. La nave viró, y al cambiar de bordada, las velas y los estandartes se agitaron ruidosamente, y el casco de conífera crujió escorándose lenta y pesadamente. Los esclavos frigios tensaron las velas, y la embarcación avanzó despacio con la proa fija en el templo formidable (Fidias sintió la punzada de un rayo de sol en las pupilas, y se sentó a la sombra de una vela para contemplar su obra desde esa perspectiva ideal).
Después de años de trabajo, el Partenón estaba casi concluido, gracias al genio suyo, de Ictinos, y de Mnecicles… Pero sobre todo al poder de su inspiración.
Sentado contra un mástil, Fidias respiró hondo la brisa suave del mar. La sombra azulada y brillante de las velas le confería a su rostro una rara dignidad: rostro noble y anguloso, con una frente alta y un mentón decidido que denotaba su voluntad férrea, y una sonrisa continua que era todo un signo de afabilidad viril. Ahora no sentía los remordimientos del deseo. Ahora Aspasia estaba en tierra, y él muy lejos, a lomos del mar… ¡Ay!… ¡Si esa sensación de paz y deslizamiento fuera un estado constante!… ¡Si pudiera pasar los últimos días de su vida a la sombra de un álamo plateado, tendido sobre la hierba blanda, en un estado de entre sueño, sin que el tábano del recuerdo viniera a clavarle nunca su aguijón!… Sacudió despacio la cabeza: esos pensamientos le habían cerrado los ojos y no lo había notado: ¿tenía sentido lamentarse en un día que era todo luz y tibieza, ecos de liras en el viento, y vaharadas de perfumes provenientes de los sacrificios en honor a Palas?
Entrecerró los ojos: ¿qué eran esas hileras de hombres que entraban por las diez puertas de la ciudad?… Campesinos del distrito de Acarne, sin duda, y pastores, y carboneros que dejaban por un día su mundo de polvo e intemperie para ir a caminar descalzos por los mármoles de la Acrópolis, y así sentir en sus plantas encallecidas la frescura de la civilización, y en sus palmas ásperas las lisuras de los monumentos empapados de luz, pero también, para no perderse el pescado salado y las salchichas de carne de perro y de burro que iban a comer hasta hartarse sin pagar ni un óbolo, y sobre todo, para gozar del vino cretense: “¡Por Palas Atenea!”, gritarían aquí y allá los hombres y ancianos de rostros curtidos, alzando sus copas al cielo generoso. Luego, provistos de ajo y aceitunas, asistirían a las funciones de teatro, pero no para apreciar sutilezas líricas o filosóficas, sino para reír con todo el estómago y llorar sin nada de alma… ¿No es ese el gozo infinito que propicia la representación de las pasiones?: si pueden ser copiadas por los actores de un modo tan fiel, es porque son universales, tanto la dicha como las tristezas, el amor como el desengaño… ¡Y qué placentero es olvidarse de uno mismo para sentirse por un instante masa de humanidad!
A Fidias se le volvieron a cerrar los ojos:
-Pero yo cargo con mi persona a donde sea que voy, y ni un momento puedo olvidarme ni de quién soy, ni para qué nací -suspiró Fidias, y en la retina le quedó el titileo de las gradas blancas del teatro de Dioniso, semejantes al lecho seco de una cascada.
Los esclavos lo veían a Fidias hablando solo en proa, y se miraban atónitos: ¿qué cosas decía ese viejo como si hablara con Eolo, dios del viento y los pensamientos sutiles?… Teófilo, el timonel, estaba atento a las indicaciones de rumbo que el artista le hacía con su mano de vez en vez, y se preguntaba cosas semejantes: ¿acaso el artista había enloquecido por el esfuerzo de alzar aquel templo que lo había hecho célebre? ¿O lo había desquiciado más bien hacer la estatua gigante de Atenea que estaba en su interior?
Fidias sintió la necesidad de confiarle a alguien -a cualquiera-, detalles del momento en que había concebido la idea del Partenón, y le hizo una señal a un esclavo para que se le acercara:
-¡Ey!.. ¡Tú! -y el esclavo de Nubia, un adolescente apenas, con la piel negra como el carbón y los labios abultados, se le acercó con timidez-. Ven, siéntate -y el joven se acomodó junto al artista, con los brazos colgando sobre las rodillas.
Fidias era un anciano. Tenía más vida para contar que para vivir:
-Fue una tarde de verano -le dijo al esclavo sin mirarlo, y sin ninguna aclaración de lo que quería contarle-. El aire estaba tibio como ahora, y había bebido vino en la taberna de Salambó. Aunque había sol, la tormenta se asomaba por la cima del Egaleo, con nubes negras y verdosas que me hicieron pensar ¡aún lo recuerdo! en una guerra de titanes -Fidias abrió su mano contra el cielo, pero el de Nubia no vio más allá de la mano del artista -. Necesitaba aire… ¡Más espacio! Y salí por la puerta de Dipilón para ir a caminar por la orilla del Iliso. Y así lo hice. Caminé largo rato a la sombra de las alamedas, en silencio, sabiendo que de un momento a otro daría a luz un pensamiento inmortal -se inclinó hacia el esclavo, y le dijo en voz baja-: lo sentía en este lado de la cabeza, que se me eriza siempre que la inspiración me posee.
Soltó una risa ahogada, y continuó:
-Cuando divisé un olivo, me fui a echar a su sombra, y ahí me quedé sin pensar en nada, con el agua del río cosquilleándome las plantas de los pies, y un grillo sonándome en un oído como si me le hubiera acostado encima. El aire estaba repleto de libélulas traslúcidas, y la tormenta era inminente…
La Salamina avanzaba con lentitud. Otras barcas se le habían acercado para escoltarla. La espuma reía en la superficie al paso de los trirremes. La ciudad, rodeada de colinas, con sus diez mil casas blancas, sus templos coloridos, y sus gentes moviéndose por doquier, parecía desde el mar un paraíso en miniatura en donde no cabían dolores ni pasiones desmesuradas.
Teófilo, desde popa, veía al anciano hablando con el nubiense, cuya negrura e inmovilidad era tal que su cuerpo podía confundirse con una escultura de madera de ébano, muda e insensible:
-Fue entonces -dijo Fidias- que hubo un desgarro de nubes en el cielo, y unos rayos de sol se descargaron directos sobre mi cuerpo a través del follaje ralo del olivo. Pude sentir que en mi frente bailaban las sombras geométricas de esas ramas cargadas de aceitunas… ¡aceitunas tan verdes como los nubarrones que se habían abierto para que Apolo me iluminara!… Pude sentir esa danza de formas perfectas en mi pensamiento. Sentía su calor y su densidad, su perfume y sus bordes filosos como navajas, que atravesaban mi frente sin herirme, y descendían a mi interior como lajas quebradas sin amontonarse, sino todo lo contrario: se ensamblaban en mi imaginación en forma lúcida y proporcionada, conformando poco a poco, desde el basamento hasta el tejado, el conjunto del Partenón, con su frontón, su escalinata de tres gradas, sus columnas, frisos y metopas… Todo estaba ahí delante de mis ojos, como un templo de cristal de roca, sin peso y atravesado de luz, para que yo un día le diera realidad, y pudiera verse desde el mar como lo estamos viendo en este momento: liviano y geométrico contra el cielo turquesa… -y lo miró al nubio con embriaguez-: ¿no lo entiendes todavía? -y le aferró el brazo-: ahora mismo, si el Partenón está ahí delante de tus ojos, como un prodigio de la naturaleza, es porque un rayo de sol apolíneo atraviesa el follaje de mi frente, para proyectarlo sobre la cima de la Acrópolis, límpido y colosal.
Se oyeron gritos en una nave escolta. Los marinos corrían y se asomaban por la borda señalando las aguas con excitación:
-¡Miren!… ¡Miren! -les gritaban a los de la Salamina. Todos se asomaron también. Teófilo ató el timón, y sacó medio cuerpo afuera para ver por él mismo lo que sucedía.
-No puede ser… -dijo el timonel, y corrió a la otra banda para ver si tenía el mismo espectáculo, y así fue: decenas de delfines sin vida golpeaban contra el casco de la nave, con los ojos abiertos y el filo de las aletas carcomido, como si los hubiera matado un gigante del mar.
Fidias se asomó también:
-¿Qué significa todo esto? -dijo, con cara de espanto, y al incorporarse, se encontró con el rostro del negro de Nubia que lo miraba con fijeza, obediente:
-¡No es a ti a quien le pregunto, sino a mí mismo! -exclamó, dándole un empujón, y le gritó a toda la tripulación, como amonestándola -: Yo navegué sobre una masa de cadáveres cuando enfrentamos a los persas en el cabo Athos, y les mandamos a pique a todas sus naves… ¿Pero entre cadáveres de delfines?… ¡Esto es absurdo!… ¡Inadmisible!… -gritó enarbolando el puño contra el timonel, que lo miraba desconcertado-: ¡Esto en mi tiempo no sucedía!… ¡No podía suceder!
Miró hacia el Partenón, y no vio más que un templo fantasmagórico suspendido sobre la Acrópolis, sin luz ni consistencia, como un espejismo: ¿la ira repentina le había nublado la mirada?… ¿O se había opacado la luz solar que le atravesaba la frente desde la cima del Olimpo?
*
-¡Toma!… ¡Toma!… ¡Hoy no sólo se regala comida! ¡También platos y vasos, joyas y manteles! ¡Hoy los ricos se desprenden de sus fortunas y se las dan al pueblo en señal de generosidad! ¡Que viva Pericles!
Y las gentes repetían a una voz:
-¡Viva Pericles!
Alcibíades y sus secuaces repartían a todo el mundo los objetos de valor que acababan de robar en los Palacios de Hipónico y de Nicias (el dueño de las minas de plata del monte Laurión).
Acompañado por el escenógrafo Agatarco, el fabricante de máscaras Apolodoro, Ganímedes (el actor predilecto de Sófocles), Cinenias, el maestro de baile, y dos esclavos frigios que cargaban con parte del botín, Alcibíades había decidido representar ese día el papel del amigo del pueblo, y para eso había saqueado dos Palacios en pleno día… E iba por más.
Los niños se alejaban de allí cargados con copas y candelabros; y las mujeres con platos que espejaban el cielo turquesa de tan lustrosos, o con jarrones para colocar dentro collares y anillos, mientras que los hombres se llevaban, sin prisa, algunas rarezas: un puñal curvo de origen asiático, un anillo con el sello de Hipónico, o una clepsidra antigua que había obtenido Cimón en su campaña contra Chipre.
-¡Encontramos estos tesoros en la calle, en la puerta de los Palacios! -gritaba Alcibíades, que ese día no vestía más que una simple túnica, aunque sí llevaba el rostro pintado y se había conseguido una lira nueva que le colgaba de la espalda.
Sintió algo detrás: un niño tironeaba de la correa de la lira, confundiéndola con uno de los supuestos regalos de los poderosos. Alcibíades dejó en el suelo su carga, se quitó el instrumento por encima de un hombro, y se lo dio de buena gana. El niño salió corriendo como flecha, gritando por la calle “¡soy músico!… ¡soy Alcibíades!”, lo que provocó la risa de todos.
Apolodoro le improvisó una máscara a Ganímedes con un trozo de tela agujereada, y el actor hizo como que corría detrás del niño imitándolo en sus movimientos, mientras gritaba con voz aflautada:
-¡Soy músico!… ¡Soy el bribón de Alcibíades!… ¡Dónde están las doncellas de Atenas para que les toque la lira!… ¡Dónde están!… ¡Dónde están!
Y daba saltos en círculos haciendo visera con una mano, y poniéndose cuernos de sátiro con dos dedos de la otra.
Una mujer joven se sumó al espectáculo espontáneamente, y se puso a bailar delante del sátiro con una enorme bandeja de plata en las manos para que el actor se viera a sí mismo mientras hacía su representación: allí donde el actor giraba la cara al grito de “¡dónde están!”, la joven le ponía la bandeja delante, y le contestaba: “¡acá están!”… Y la escena se repetía una y otra vez, para regocijo del público.
Alcibíades se puso serio: ¿por qué el sátiro se encontraba consigo mismo a donde fuera que mirase?
-¡Vamos a lo de Anito! -gritó para acabar con esa comedia que lo ridiculizaba, y esta vez lo siguieron no sólo sus amigos, sino una turba de gente enfervorizada, y hasta un grupo de músicos que pasaba por allí rumbo al teatro con sus flautas y cítaras.
Antes de sumarse al cortejo del príncipe, Ganímedes se quitó la falsa máscara de un tirón, y se quedó solo en medio de la calle, viendo cómo la joven que había actuado iba detrás de todos bailando y con la bandeja en alto como si enarbolara una pequeña luna llena.
“¿No te alcanza, Alcibíades, con ser dueño del día y de la noche? -pensó el actor, con recelo-. ¿Enloqueces de envidia si no eres el centro en todo momento?”. Abrió la boca cuanto pudo cubriendo los dientes con los labios (para que su cara semejara una máscara verdadera), y echó a correr para sumarse al grupo de ladrones más alegres que se había visto: ¿había algo mejor que cometer los peores desmanes escudados en la invulnerabilidad del protegido de Pericles?
*
-¿Qué es ese alboroto? -preguntó Nausica, que estaba ante el espejo de bronce con un rizador.
Hepárete se asomó por la ventana alta:
-Unos locos que no saben que es el día de Atenea y no el de Dioniso.
Nausica extendió su mano para tomar un collar de caracoles pequeños, y notó que la mesita de sus joyas temblaba por la barahúnda callejera.
Los sones de cítaras y de flautas de la procesión ascendían hasta su aposento, y ese bullicio de alegre libertad le causó melancolía. ¿Era libre ella acaso, abocada a sus monótonas labores domésticas?… Llegaría, es verdad, el día en que sólo debería dirigir a las esclavas de la casa, pero hasta entonces, ella misma debía hilar, cocinar, y servir comida a la par de las criadas, y luego, comer junto con ellas según la vieja costumbre, ¡y eso que ya tenía catorce años cumplidos! Pero faltaba tiempo para que mereciera tener marido e hijos… “¡Ah! -pensó-, pero será mi padre el que me elija un dueño para toda la vida, y si un día tengo hijos varones, dejaré de verlos cuando cumplan siete años para que pasen al cuidado de los pedagogos”.
-Hepárete -dijo Nausica, dejando de luchar un instante con el enredo de un mechón negro-. ¿Quién determinó que las mujeres tengamos que nacer mujeres?
-Yo sé quién -dijo la amiga, abriendo muy grandes sus ojos celestes, que brillaban límpidos debajo de un flequillo prolijamente cortado.
-¡Quién! -dijo Nausica irguiéndose, y sus senos redondos se apretaron contra la lana.
-Es sencillo: el mismo que determinó que los hombres sean hombres.
-¡Fhhh! -resopló Nausica, que no estaba para bromas.
Hepárete se le acercó complaciente.
-¿No le hiciste una promesa a Afrodita? -aludía a la promesa que Nausica había hecho a la diosa si Alcibíades no la descubría la noche anterior.
-Sí, pero hoy es el día de Atenea -dijo Nausica, haciendo un gesto desganado de burla.
-Las promesas deben cumplirse -insistió Hapárete. Yo puedo acompañarte, y también le decimos a Dafne, y juntas vamos a ponerle la ofrenda de flores.
En su interior, Nausica había cedido, pero aún necesitaba que su amiga le infundiera valor para poder ir sin la tristeza que la ahogaba.
-¿Crees que está bien que vayamos solas, sin las criadas?
-No. Pero salimos con ellas, y después les decimos que se vayan de paseo y las encontramos más tarde en la fuente de Calírroe.
-Está bien -pero ve a buscarla tú a Dafne, mientras yo termino de acicalarme.
Hepárete la besó y al salir de la habitación se cruzó con Panemos, el padre de Nausica, que le traía a la hija una vasija con agua fresca:
-La acaba de dejar Zopyro, como te lo prometí -le dijo, y sin decir más, le puso el recipiente con agua junto a sus pies y se marchó en silencio (la languidez de su hija era un misterio para él).
Nausica hundió los dedos en el agua fría, y se humedeció la frente, las mejillas, y los labios rosados. Esa frescura le devolvía algo de vigor a su cuerpo empalidecido por los desvelos.
“No es el encierro del gineceo -pensó, volviendo a mojarse los labios-. Es este cuerpo del que no puedo salirme lo que me asfixia. ¿Qué son sino estas palpitaciones continuas? ¿Estos golpes de puños dentro del pecho?
Pero ella sabía lo que le pasaba. Si el corazón se le salía por la garganta, era porque todo su ser pujaba por ir en busca del que amaba desde niña. No era tanto que ella necesitara salir de sí, como que él entrara en su cuerpo con la violencia de un salteador.
Pegó la nariz al espejo, y lo empañó con su aliento, hasta que su rostro fue un óvalo sin rasgos:
-¡Ay! No seré nadie hasta pertenecerle.
Dibujó en el vapor una boca, una nariz, dos ojos, y una cabellera leonina, y antes de que el halo se disipara, deslizó su mano por un pliegue de su túnica, aplicó despacio sus labios al bronce frío, y empezó a besar el espejo con dulzura, después con mayor pasión, hasta que empezó a lamerlo, a susurrarle, a pasarle por la superficie pulida todo su perfil, y su frente, y otra vez los labios, mientras decía entre suspiros:
“No importa… No importa… No importa”…
¿Y qué era lo que no importaba?… Nada. O todo. O nadie… Tal vez su vida sin sentido, o su pasión no correspondida; tal vez su virginidad cerrada y agobiante.
No lo sabía. Pero repetir una y otra vez esas palabras, le daba un alivio profundo que se le difundía por el cuerpo como una tibieza benéfica.
Cuando se aplacó, quedó con los ojos cerrados y la frente contra el espejo (la boca entreabierta y el pelo negro húmedo y enmarañado). No pensaba nada. No sentía nada. O más bien: sentía el placer de la nada total que la anegaba como un lago de plata fundida… ¿Quién era ella?… No lo sabía. ¿Y qué habían sido esos espasmos leves que la habían vaciado entera?… No lo recordaba, porque también su memoria se le había volcado. ¿En dónde estaba ahora?… Su respiración contra el espejo era algo ajeno y lejano: un rítmico rompimiento de olas sobre una playa desierta, bajo una luna redonda sin rostro.
*
Dafne, Nausica, y Hepárete descendían del brazo por la calle estrecha de Citadeneo, riendo y bromeando, libres al fin de toda vigilancia. Las tres iban vestidas de blanco, con sandalias amarillas, y una sonrisa amplia que daba gusto mirarlas. Dafne, la de cara redonda y aspecto más ingenuo, se había descubierto un seno según la moda impuesta por las discípulas de Aspasia, y movía con exageración el hombro desnudo imitando a las mujeres obsequiosas del Pireo.
-¡Cúbrete! -le dijo Nausica, alzándole el borde del vestido por temor a que las vieran, pero Dafne alzó el mentón con fingida arrogancia y se volvió a bajar el vestido con dos dedos, riendo después con una alegría pura y contagiosa:
-¡Y tú deberás hacer lo mismo cuando lo veas venir! -le dijo a Nausica en alusión a Alcibíades-. ¡O te lo bajaré yo misma! -y entre las dos intentaron descubrirle un seno, pero Nausica se zafó de un salto, y empezó a correr calle abajo riendo a carcajadas, con la mano sobre un hombro, y esquivando a la gente que iba cargada con canastos, niños, o perdices y palomas para sacrificarle a Palas.
Al rato, estaban nuevamente unidas, radiantes de inocencia, con las mejillas exageradamente coloreadas, y unos rizos que les flotaban provocativos en la espalda. ¿Pero sabían lo que provocaban con sus adornos y miradas?… No, porque no conocían varón, pero su sangre agolpada en los rostros lo sabía todo, y por sus sueños “tan reales” conocían el secreto del íntimo contacto (o al menos creían conocerlo perfectamente).
-¡Por ahí! -dijo Dafne, la más vivaz-, y llegaron a una calle repleta de puestos de venta, en donde se exhibían lámparas de mesa, platos de arcilla, estatuillas de marfil traídas de Etiopía…
Nausica entreabrió la boca, y se acercó fascinada a un puesto en el que vendían unas muñecas de seda que jamás había visto:
-Son tan bellas -dijo, tomando una con las dos manos, y le acarició el vestido turquesa y la cabellera hecha con finas cerdas rojizas.
-Son de la isla de Cos -le dijo el vendedor-, y las cerdas son de crin de yegua, porque son más suaves que las de los machos.
-¡Deja eso! -le dijo Dafne, que aún tenía su incipiente seno al aire, blanco y firme, con un pezón rosado que, más que deseos ardientes, inspiraba ternura en los hombres que la veían pasar tan liviana y alegre-. ¡Ven!
Y fueron a donde estaba Hepárete, probándose unas cintas rojas sobre el pelo como las que usaban las novias en la noche de bodas.
-¡No!… ¡No!… -dijo Dafne, regañándola a ella también-, nada de novias, casamientos… ¡Ni muñecas de Cos! -dijo mirándola a Nausica, que sintió el calor de la sangre en el rostro.
-Bueno… Al menos te volvió el color -le dijo Dafne, y las condujo del brazo a otro puesto, en donde se vendían alfombras mullidas, con colores vistosos, almohadones bordó de terciopelo, e incensarios-. Esto es lo que tenemos que mirar… ¿Se lo imaginan acostadas en una alfombra como esa -y señaló una azul con una serpiente bordada-, con racimos de uvas sobre el pecho desnudo, en el vientre, y entre las piernas, y a nuestro amante comiéndose las uvas a tarascones, para emborracharse como un salvaje antes del amor?
El vendedor, malhumorado, intervino:
-Para emborracharse, las uvas tienen que haber fermentado antes en el lagar.
-¡Cuidado! -dijo Hepárete.
Y las tres se pegaron contra el frente de una casa para dejar pasar una carroza repleta de flores tirada por dos bueyes blancos. En carrozas como esa, se pasearían luego las doncellas casaderas de Atenas, las ganadoras del concurso de belleza de Lesbos de ese año, y los mancebos ganadores del concurso de belleza de Cropeia.
-¿Nos subimos? -dijo Dafne dando un salto hacia adelante, pero las otras se negaron, y en ese momento pasó corriendo al lado de las muchachas un joven que gritaba:
-¡Hay un animal muerto en el ágora!… ¡Y se están peleando dos viejos!
Las tres se miraron, y tomadas de los brazos apuraron el paso, después fueron más ligero dando saltitos cortos, hasta que por último se soltaron y empezaron a correr riéndose de nada, o de la libertad de poder ir al ágora sin que nadie las anduviera cuidando, midiendo, y subiéndoles el borde del vestido para que el sol no les dañara la piel demasiado blanca… ¡Ah!, pero cómo querían las tres que el fuego les dejara en la piel su mordedura de escorpión, y que el ardor les durara toda la noche!
*
En los distintos terrenos del Liceo -el campo de deportes mandado a construir por Pericles en el lado este de la ciudad-, se celebraban ese día distintas competiciones en honor a Palas: carreras de caballos, pugilismo, lanzamiento de disco y jabalina, salto con pértiga… Los atletas más afamados se reunían allí y en la Academia (lado oeste de Atenas), para hacer gala de su fuerza y destrezas, pero sobre todo, para lucir desnudos sus cuerpos escultóricos, de bíceps de bronce y piernas fuertes como columnas. En esos estadios quedaba claro que el hombre era el más bello animal, y que el cuerpo no era algo despreciable -como pretendían algunos sofistas escuálidos, cultores del intelecto descarnado-, sino el prodigio máximo de la naturaleza y el mayor regalo de los dioses a los hombres… ¿Qué sería del hombre sin su cuerpo?: un alma desmemoriada como las que habitan el mundo subterráneo; un río seco en el que no podrían espejarse las nubes y las bellas muchachas; una voz sin máscara incapaz de celebrar las glorias del amor y la gimnasia, de la sal marina en la piel y el vino caliente en la garganta… ¿Qué sería del hombre sin un cuerpo?… Una sombra… ¡Un muerto! Un viento en pena sin velas que tensar ni cabelleras que embestir, y una abeja sin aguijón en un paraíso repleto de flores.
Sentados en unas gradas del inmenso estadio, Sócrates y Eurípides, el dramaturgo, esperaban para ver la pelea entre los campeones Diágoras y Guatón. A lo lejos, una multitud vitoreaba a los corredores de doscientos metros, y más lejos aún, se veía a los saltadores de pértiga elevarse por los aires.
-Pero entonces -dijo Eurípides alzando los hombros-, ¿qué sentido le encuentras a estas competiciones estúpidas?
-Es sencillo -dijo Sócrates, como si ya lo hubiera pensado antes-. ¿Has visto lo que hace la criba con el trigo?
-Sí, elimina la cascarilla del grano.
-Y esto es igual. La gimnasia elimina las impurezas del cuerpo para dejarlo tan desnudo y puro como al trigo sin la cáscara.
-¿Te refieres a las grasas?
-Y a los pensamientos insanos, y a todo lo que sobra en el hombre. Durante la pruebas gimnásticas, la sangre que bulle y los músculos que arden eliminan aquello que vuelve fofa la carne y flácidos los razonamientos. El cuerpo del hombre se convierte en una hecatombe viviente dedicada a Apolo, el dios vigoroso de la salud… ¿O no has visto cómo humean los cuerpos durante los juegos y ejercicios?
Eurípides lo miró con el rabillo del ojo. Ese hombre decía las cosas más extrañas con la mayor naturalidad, y a plena luz del día, sin necesidad de soledad y concentración. Él, en cambio, sólo podía concebir ideas agudas en su escritorio, en medio de la noche, y sin haber probado bocado, para que la pesantez del cuerpo no lo traicionara.
-¿Y el alma? -preguntó Eurípides, por decir algo.
Sócrates le señaló los caballos que entraban por una puerta del Liceo, lustrosos y magníficos, espantándose los insectos con sus colas largas y brillantes (pronto correrían como Pegasos alados por la pista recta del Liceo).
-En esta vida el alma y el cuerpo son lo mismo. Sólo después de la muerte se diferencian. Y sino mira a esos corceles… ¿Puedes distinguir en ellos entre la carne y el vigor que los mueve? ¿Entre la masa de músculos y la belleza que da armonía al conjunto?
Eurípides permaneció en silencio.
-Lo mismo con el hombre, que es manifestación de lo espiritual en lo material: palabra en el barro, mirada en el agua, percepción en la carne, idea en el viento, voluntad en la sangre. Materia que ama y que espera, que sueña y medita, que late y que crea… Corteza que roza al mundo y lo conoce; árbol que lleva a rastras su raíz… ¿Ves esta frente? -y se la golpeó con los nudillos para mostrar su dureza.
Eurípides miró los senos frontales del filósofo, que ahora parecían más protuberantes, como hinchados:
-Es piedra que piensa… ¿Y este pecho? -y se lo tocó con dos dedos-. Es carne y sangre que ama… ¡Pero mira! -exclamó, como si lo que había dicho no mereciera ninguna consideración.
Los pugilistas acababan de aparecer en el terreno para hacer los ejercicios previos a la gran pelea de esa mañana. Las gradas empezaban a ocuparse.
Guatón, el hombre fornido oriundo de Halicarnaso, tenía el pelo hirsuto y las aletas de la nariz abiertas como un toro. Se había hecho tatuar en un brazo a Tarasipo, el demonio de la lucha (con garras en vez de manos y ojos rojos que despedían fuego), y en el otro, a Simirna, la prostituta de labios gruesos que enloquecía de deseo al recibirlo en su cubil después de una pelea, cuando al hombre-toro le había quedado la cara hecha un amasijo de tierra, sudor, y sangre reseca, y el cuerpo -grasiento por los ungüentos- repleto de contusiones verdinegras y de heridas supurantes.
Un esclavo se le acercó y le dio lo que tenía que ponerse en las manos: unas correas de piel de buey con trozos de cuero duro y puntiagudo, y reforzadas con clavos de cobre y bolas de plomo. Diágoras ya había entrado al terreno con las correas puestas, y saltaba sobre el cuadrado de arena dando golpes al aire con una velocidad asombrosa, y haciendo un juego de piernas más propio de un danzante que de un pugilista.
Ante el espectáculo ridículo de su contrincante, Guatón se cruzó de brazos y miró hacia el público haciendo una mueca de estupor con la boca abierta, que provocó la risa de todos. Diágoras no se dio por aludido, y siguió moviéndose de una manera como nunca se había visto. Además, su aspecto era más el de un gimnasta que el de un boxeador: cuerpo blanco y fibroso, piernas flacas pero musculosas, y una liviana agilidad que contrastaba con esa masa compacta de músculos y ojos bizcos que respondía al nombre de Guatón.
Eurípides, que estaba ahí por Sócrates, y no porque le interesara la pelea, dijo para ganar la atención del amigo:
-Dijiste que el cuerpo y el alma no se diferencian, pero esa armonía de los caballos no se ve jamás en el hombre.
Sócrates dejó de admirar las destrezas de Diágoras.
-¿No? -dijo, concentrándose en el rostro del dramaturgo. Sócrates no podía conversar sin observar detalladamente el rostro de su interlocutor; ningún gesto le pasaba inadvertido, ningún mohín, ninguna pliegue del labio o fruncimiento de la frente… Era un instinto en él: adivinaba el pensamiento profundo del otro (sus matices y procesos) por esos signos visibles que él sabía descifrar aún mejor que Menexeno, maestro en fisonomías.
-No -dijo Eurípides-, y encimó el labio inferior sobre el superior, desafiante-. El hombre no es nada armónico. Está dividido en mil partes. Desgarrado por sus pasiones y arrastrado por sus placeres. Más que un corcel digno y majestuoso, es un zorro, un lobo hambriento, una cabra ambiciosa, un cerdo revolcón, y un gato traicionero.
Guatón descargó el primer golpe sobre su adversario, pero Diágoras lo esquivó con un salto y un giro de cintura. La multitud congregada empezó a gritar.
-No se rige por la razón, sino por el instinto y el interés -siguió diciendo Eurípides, que con su nariz ganchuda y los hombros en alto parecía un ave de presa-. No lo mueve la voluntad, sino alguna clase de picazón, como el deseo o la estúpida curiosidad; no busca la compañía de los mejores, sino de aquellos que le festejen sus liviandades y sandeces, para no tener que enfrentarse con el mico en el que se convirtió después de la primera juventud; no acude a la guerra para forjar su voluntad y poner a prueba su valentía, sino atraído por el saqueo de las ciudades vencidas, y por la viudas y doncellas que podrá raptar y gozar a su antojo.
Sócrates lo oía atentamente, y en el modo en que Eurípides torcía la boca mientras hablaba, podía ver que su amigo se expresaba con sincera amargura, y no por el gusto morboso de enlodar al género humano con sus acusaciones, o para endilgarle sus debilidades a la naturaleza.
Guatón lanzó uno y otro golpe contra el ridículo saltimbanqui sin vellos en el pecho, y una y otra vez se fue con todo el cuerpo detrás de sus golpes, sin dar en el blanco ni una sola vez: empezaba a sentirse aturdido, como mareado, y era porque Diágoras le saltaba alrededor como un insecto molesto, enredando los pies en el aire en cada salto, e inclinándose de un lado al otro con los puños a la altura de la boca, al modo de las suplicantes de los templos; pero Diágoras no suplicaba, sino que soltaba golpes tan rápidos y certeros, que Guatón, después de los impactos, tenía la impresión de que su adversario no había estirado los brazos para pegarle ni una sola vez (el dolor de boca y mandíbula desmentía esa impresión).
-De acuerdo -dijo Sócrates, sin quitar los ojos del rostro lívido del dramaturgo-. El hombre es una bestia, pero una bestia que puede ser educada para convertirse un día en un hombre.
-¿Educada? -dijo Eurípides, y soltó el aire por la nariz-. Pero antes la bestia debe querer que la eduquen, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos esto no sucede. Pero… Todo esto que digo, Sócrates, no es lo que quiero decir.
-¿No?… ¿Y qué es? -dijo Sócrates sin mostrar impaciencia: sabía que su amigo se acercaba a los problemas filosóficos dando mil rodeos, así como el águila desciende en círculos concéntricos y recién se arroja en picada sobre su víctima en el instante más propicio.
-Yo sé bien -dijo Eurípides, y se encogió soltando un suspiro-, que el hombre también tiene su lado noble. Pero lo importante es saber cuál es su lado predominante, y a mi entender, es el irracional.
-Precisamente -dijo Sócrates-, y por eso hay que desarrollar en el hombre su lado racional.
-¿Pero hasta qué punto? -dijo Eurípides, enérgico-. Porque yo no veo que lo irracional sea mejor que lo racional. Al contrario, a la razón la veo como una fuerza neutralizante del entusiasmo; como un soplo enfriador del ímpetu vital.
Sócrates sintió una presión en las sienes: esas palabras le habían llegado hondo, e ignoraba por qué.
-¿Un soplo enfriador? -repitió el conversador invencible, que jamás había mostrado hasta entonces, durante un diálogo, duda o turbación.
El fornido Guatón le tomó el tiempo a uno de los giros de cintura de Diágoras, y le descargó un golpe tan fuerte en la mandíbula al nacido en Atenas, que lo hizo girar como una peonza.
La turba soltó una exclamación unánime, y Sócrates ni miró hacia el cuadrángulo.
-Pero tampoco esto es lo que quiero decir -dijo Eurípides-. Sino que la verdad está en el punto medio entre dos extremos.
Sócrates frunció el entrecejo. ¿No era ese el fundamento de su prédica filosófica?… No. No lo era. Eurípides quería decir otra cosa: lo adivinaba en el tenue brillo de astucia de sus ojos negros y pequeños:
-Y el punto medio no es la prudencia. No es la moderación cobarde y senil. No es la conquista de la virtud paralizante, que nos hace sabios a costa de nuestra fuerza jovial. El punto medio es un nudo de tensión, y no es un nudo, es un ojo de tormenta, y no es un ojo, es un corazón que late discorde en un pecho que se ahoga por su exceso de pasión… Por eso, Sócrates -le espetó, yendo al grano del asunto-, es que no puedo comprenderte, aunque me esfuerce.
-¿Comprenderme? -dijo Sócrates, que había bajado la guardia, y no pensaba en utilizar la espada de su dialéctica, ni el escudo de su ironía, para vencer a su amigo, o para salir airoso de esa conversación.
-Sí, porque todo esto que te digo tú lo sabes mejor que nadie.
-¿Qué cosa? -dijo Sócrates, en el paroxismo del asombro.
-Que el hombre verdadero, el íntegro, el fuerte, vive en el centro de la contradicción como pez en el agua. Y que el sabio de verdad no es un domador de fieras, sino un cazador; ni un equilibrista que se balancea sobre la fina cuerda de la pureza, como un ave liviana, sino un auriga que suelta las riendas y salta sobre el corcel más brioso para sentir en la sangre el vértigo de la carrera, como hizo Crotón en Olimpia cuando tenía prácticamente perdida la competencia, y ganó.
En el aire había un olor indefinido, mezcla de aceites, sangre y establo. Y en ese día azul y límpido, la única nube era la que levantaban los caballos a lo lejos en la pista recta y polvorienta del Liceo.
Diágoras, el boxeador danzante hizo con los pies unos dibujos intrincados en la arena, rodeó a su adversario dos veces dando saltos cortos con las piernas abiertas, amagó con soltar la zurda, luego la diestra, y al final le descargó a Guatón un golpe tan directo en el centro de la cara, que el toro de Halicarnaso sólo supo que había caído sentado en la arena cuando vio que su adversario -de pie enfrente suyo- era mucho más alto que él, cuando en la realidad era de menor estatura.
La multitud se quedó estática y en silencio, y en el aire quieto de esa expectación sólo sonaron las voces de Sócrates y Eurípides, que debatían acaloradamente sobre el misterio de la naturaleza humana, y de otros asuntos más álgidos:
-Pero tú quieres que el hombre sea un domador -dijo Eurípides en tono de escándalo-, un virtuoso que modere sus pasiones y se vigile de continuo como un tirano de sí mismo.
-¡O como un padre con sus hijos descarriados!
-¿Descarriados? -exclamó Eurípides, mirándolo con carácter-, pero si la vida, Sócrates, es algo descarriado, imprevisible, que no se puede dominar como a un esclavo díscolo. La vida es algo… ¡Pero dejemos esto de la vida!… El hombre verdadero-y al decir esto ahuecó la voz y bajó la barbilla-, no busca la moderación, sino la fuerza, y se ríe del mal, y de las borracheras, y de las hetairas del puerto, y del dolor, y de sí mismo; pero no ríe por cinismo, sino por abundancia de vitalidad, y por entrega al misterio de esta vida incomprensible, amasada con carne y espíritu, como tú mismo dijiste antes de la pelea.
El griterío de la multitud le llegaba a Sócrates de a oleadas, como se oye la sangre en los oídos después de un gran esfuerzo físico:
-¿Y por qué me dices todo esto? -le preguntó el filósofo, sabiendo que el amigo no le había dicho todo lo que pensaba.
Eurípides miró por primera vez el cuadrángulo, después a los que peleaban en él, y por último a Diágoras, que tenía un ojo hinchado y el labio partido, pero que al lado del robusto Guatón estaba en óptimo estado: Guatón tenía la cara, el pecho, y el abdomen, ensangrentados, y se tambaleaba dando golpes a la nada como un pugilista ciego, o un demente.
-¿Has notado la agilidad de ése? -dijo el dramaturgo señalándolo a Diágoras. Pero Sócrates había perdido todo interés:
-¿Qué es lo que no comprendes de mis lecciones?
Eurípides juntó valor:
-El autodominio que tú enseñas -dijo, al fin-, es para los que no saben vivir en dos mundos, sin perder pie.
-¿Dos mundos? -dijo Sócrates, que jamás preguntaba de ese modo anheloso.
-Sí, el de la inteligencia y la pasión -dijo Eurípides serenándose, ahora que él mismo sabía lo que quería expresar-. El hombre intenso es el que vive en perpetua tensión, logrando autodominio en medio del desenfreno, sin perder jamás la lucidez en los arrebatos de la guerra y el amor; pero también es el que logra un estado de desenfreno en medio de la moderación.
-¿Es eso posible?
-Lo es, cuando no le temes a tus ideas y deseos, y sientes bullir la vida en ti como un mar encerrado en una vasija, y echas espuma por los ojos a causa de tu heroica y pasajera contención. Pero que la virtud y el autodominio sean la única regla…
Sócrates supo en ese momento que había algo más poderoso que la dialéctica, y era la sinceridad con la que Eurípides le hablaba, como si el amigo leyera directamente -sin ironías pedantes- en su corazón.
-A los fríos y los débiles -dijo Eurípides-, les cabe esa teoría de la virtud como anillo en el dedo. Ni siquiera deben esforzarse para ponerla en práctica, porque se sienten más cómodos y seguros dentro del límite de una vida moderada y buena. A ellos, el desenfreno los envilece porque no pueden mantenerse alertas en medio de la pasión. Pero tú, Sócrates… -dijo Eurípides negando con la cabeza-, ¡yo mismo te he visto luchar en Egina como un león! ¿Cómo es, entonces, que predicas esa filosofía de viejas melindrosas? ¿No sabes que para el hombre de espíritu es un crimen aguar el vino de la sangre con esas ingenuidades de la prudencia y la impecabilidad?
Sócrates buscó argumentos para defender sus ideas, su vida, ¡su misión! Pero no encontró ni una palabra ¡Él que siempre era un dechado de ingenio y locuacidad!
Diágoras llegó al colmo de sus ridículas destrezas: dio un giro completo en el aire y le dio a Guatón un golpe tan certero en la frente, que el gigante cayó hacia atrás como un árbol talado, con los ojos en blanco y los brazos sueltos al costado del cuerpo.
La multitud estalló en un grito eufórico. Eurípídes agarró a Sócrates de la muñeca, y le dijo al oído:
-Si estuvieras convencido de tus prédicas, no andarías queriendo convencer al mundo para convencerte a ti mismo. No andarías pretendiendo que todos fueran Sócrates… Practicarías tu virtud con naturalidad y en silencio. Pero esa vehemencia que pones, y esa filosofía tan contraria a tu naturaleza, no tiene sentido -y le pegó más aún los labios contra el caracol de la oreja-: ¿me dirás tu secreto?
*
El ágora era un remolino de colores y de olores. Era el único día en que las mujeres se paseaban por la plaza pública sin ser mal vistas, y en que los puestos de venta estaban pensados especialmente para ellas: se exhibían pieles del Asia menor, calzados finos traídos de Sicyon, incensarios de Libia, perfumes de Egipto encerrados en recipientes pequeños con formas sinuosas y nombres insinuantes como Rocío de Luna, Agua del amor, Brisa de rosas…
Aspasia -que siempre iba al ágora, y no sólo en los días festivos- se acercó al puesto de perfumes; tomó uno de nombre Mariposa del Aire, y se volcó unas gotas en la muñeca. Luego aspiró hondo el aroma de esa fragancia y los ojos se le humedecieron. Pero no quiso comprarlo enseguida, sino que lo mantuvo un rato en su mano, acariciando el recipiente de arcilla con forma de vasija pequeña.
Anaxágoras la observó. Aspasia tenía una extraña manera de tomar las cosas en sus manos, como si se apoderara de los objetos de un modo absoluto… ¿O esa sensación la provocaban sus dedos largos y finos, que se enredaban en el recipiente de perfume como un alga blanca que jamás fuera a desprenderse?… Pero además, siempre, acariciaba de algún modo todo lo que tocaba, pasando una y otra vez las yemas de los dedos por la superficie de las cosas, como queriendo arrancarles su secreto, o como esperando a que las mismas cosas se lo revelaran.
-Me gusta -dijo al fin, y tenía los ojos nublados de placer.
Anaxágoras sacó dos monedas de cobre y se las entregó al vendedor, y Aspasia agradeció el obsequio como algo muy natural.
-Ahora, cuando respire este olor, lo asociaré con este momento -dijo, y le dedicó al filósofo una caída de ojos y una sonrisa.
Anaxágoras tembló entero, y se sorprendió: ¿aún había fuego en él para esos temblores? En verdad, las reservas de la naturaleza son insospechadas.
“Cada vez que inspire ese aroma, se acordará de este momento,”, pensó, paladeando esa idea otra vez. Y luego de una meditación: “¿tan insignificante ha sido mi vida, que este instante alcanza para dar sentido a mi nacimiento?… ¿O será que este instante es la coronación de todos los momentos de felicidad vividos hasta este día?… ¿Cabrá toda mi memoria de anciano en un recipiente tan pequeño como ése de Aspasia?”.
Al anciano también se le nublaron los ojos; respiró profundo como si la muñeca perfumada de Aspasia estuviera pegada a sus narices, y pensó:
“Loada sea la fuerza evocativa de los perfumes… Porque si gracias a esa fragancia me perpetúo en el recuerdo de esta mujer, me basta con esa inmortalidad para morir agradecido”.
Otros olores menos agradables lo sacaron de sus cavilaciones, porque se habían acercado a los puestos de comida, en donde un enjambre de gente codiciaba los manjares de ese día, la mayoría de ellos “gentileza de Pericles”.
Los puestos de comida no eran como en los tiempos de Solón, y el ágora se parecía cada vez más a un mercado persa. Ya no bastaba una mesita y un toldo blanco para atraer a la gente, sino que las telas que hacían de techo eran de rayas amarillas y violetas, o rojas y azules, y las mesas estaban adornadas con fetiches orientales, falos tallados y máscaras grotescas… En Atenas nada era lo mismo desde que Pericles halagaba al pueblo con toda clase de lujos y espectáculos, subsidios excesivos y fiestas pomposas.
-¿Sabes por qué me gusta pasearme por estos mercados, Aspasia -le dijo el filósofo con un rictus de orgullo nostálgico.
-No. Dime.
-Porque me place ver cuántas cosas no necesito.
Aspasia festejó esa ocurrencia con una risa, y premió al filósofo con un beso sonante en la mejilla (el estado de turbación del filósofo escéptico creció más aún, además de su nostalgia tan filosófica).
Anaxágoras pensaba que esa mujer amaba la inteligencia por sobre todo, y que en su interior despreciaba a los hombres que carecían de esa cualidad. ¿Y Pericles?… Tal vez no era muy inteligente, pero, igual que ella, amaba la inteligencia, y sobre todo, era el hombre más poderoso que ella había conocido.
“Pero hay algo más -pensó Anaxágoras, meciéndose la barba blanca-, y es que esta mujer en realidad no soportaría a su lado a un hombre más inteligente que ella, porque su naturaleza la impulsa a dominar, y un intelecto superior le inspiraría respeto y sumisión”.
Tomados del brazo, pasaron junto a los puestos de comida con cierta altivez, como si ellos -los favoritos de Pericles-, no conocieran esa cosa tan humana y tan baja llamada “hambre”… ¡Pero cómo eran de insaciables los ojos azules de Aspasia, que no dejaban pasar ni a un solo hombre apuesto sin rozarlo con el tacto de su mirada! ¡Y cómo estaba hambriento de gloria el filósofo del manto púrpura, al que Pericles había elevado a la categoría de “filósofo de Estado”!… Al cabo, no había nadie que se sustrajera a la tiranía de alguna clase de hambre.
-¿Sabes qué es la condición humana? -le preguntó Anaxágoras a Aspasia, esperando ganarse otro beso, como si el deseo hubiera hecho de él un vulgar filósofo de feria.
-¿La condición humana? -preguntó Aspasia, mirando, ahora sí, un puesto con rosados calamares de Eretria que nadaban en un cuenco repleto de agua verdosa.
-La condición humana es… Tener más hambre cuánto más se come.
Aspasia, esta vez, no premió al filósofo, porque, atraída por esos moluscos, se había inclinado sobre el cuenco para respirar su perfume predilecto: el olor a mar profundo. Los calamares, con sus tentáculos repletos de ventosas, se movían despacio bajo la mirada de Aspasia, y la filósofa de Atenas sintió la tentación de tomar uno con las dos manos y comérselo crudo a tarascones, pero… ¿De dónde le venía ese impulso salvaje?… ¿Acaso merecía verdaderamente el nombre de Afrodita (la diosa nacida del mar) con que Alcibíades siempre la halagaba?
-Mira -le dijo Anaxágoras, mostrándole una multitud reunida.
La gente estaba agolpada, en círculo, oyendo a alguien que les hablaba a los gritos.
-¿Quién será? -preguntó Aspasia, que aún sentía una opresión en el pecho.
-Un agitador -dijo Anaxágoras, pero cuando se acercaron más, reconoció la voz de su enemigo Diopeites, que, alto y enjuto, y con la capucha verde musgo haciéndole sombra sobre el rostro, vociferaba:
-¡Lo ven!… ¡Lo ven!… ¡Les dije que se acercan días funestos para Atenas!… ¡Este no es más que otro signo de la catástrofe que se avecina! -y señalaba algo a sus pies que ni Aspasia ni Anaxágoras podían ver.
-¡La sacerdotisa de Apolo cayó al mar! -gritaba- ¡Los dioses nos arrojan piedras desde el cielo! ¡Y el pueblo no se decide a purificarse, y a purificar a la ciudad de los que la mancillan con sus actos cada día, y cada noche! -y al pronunciar la palabra “noche” tembló y los ojos se le fueron hacia atrás como a un epiléptico.
Anaxágoras se abrió paso entre la gente, y vio lo que el sacerdote señalaba una y otra vez con su mano descarnada:
-Un ciervo muerto -le dijo a Aspasia, y enseguida ella pudo verlo por sí misma.
El animal yacía a los pies del sacerdote. Tenía los ojos abiertos y le goteaba sangre de las fauces abiertas. Por momentos Diopeites aferraba el extremo de la cornamenta y movía la cabeza del animal como se mueve a un títere, gritando:
-¡Esta bestia es inocente! ¡Es inocente! ¡No cometió ningún acto impío contra los dioses!
Y el pueblo oía en sus entendederas: “¡Pericles es culpable! ¡La milesia Aspasia es culpable, con su Academia de elocuencia y artes amatorias! ¡El ateo Anaxágoras es culpable!… ¡Todos ellos, con sus lujos y disipaciones, cometen contra los dioses actos impíos que redundan en el pueblo inocente, en la naturaleza inocente, y en este ciervo que vino a morir a mis pies como una víctima de la impiedad!”.
Diopeites divisó a Anaxágoras entre la multitud, y atacó al filósofo de Clazomene sin rodeos:
-¡Ahí lo tienen! -dijo, apuntándolo con el hueso del índice-. ¡El que dijo que el sol no es un dios, sino una bola de fuego del tamaño del Peloponeso!
Todos lo miraron a Anaxágoras, que se destacaba por su túnica púrpura; pero el filósofo se mantuvo erguido e impertérrito. Los que estaban junto a él se apartaron, y al hacerlo, quedó en evidencia Aspasia, que estaba del brazo del viejo igualmente erguida y serena.
Diopeites arremetió como una fiera, mostrando los dientes al pueblo:
-¡Anaxágoras de Clazomene!… ¡Ahí lo tienen! -gritó, alzando su mano con ademán teatral-. ¡Él no cree en nuestros dioses! ¡Él no cree en nada que no pueda ver y tocar con sus manos sacrílegas!… ¡Él quiere prender fuego a los templos, hasta que no quede ni uno sólo en toda Grecia! ¡Quiere que la ciencia suplante a la religión, y que los dioses nos desamparen para siempre!
La gente del pueblo miraba boquiabierta a los acusados, sin saber qué pensar de las palabras del sacerdote, hasta que éste dijo las palabras claves de su condena:
-¡Se acercan para Atenas años de pestes y hambruna, en los que se marchitarán nuestros olivos, y los niños padecerán todo tipo de males!
Las palabras “hambre” y “peste” sonaron, ahora sí, en esas gentes -la mayoría campesinos de Acarne-, como una amenaza atroz, y la filosofía se convirtió de pronto en sinónimo de blasfemia y de catástrofe.
-¡Y ahí tienen a la milesia! -gritó, llevado por la exaltación del momento, sin animarse a pronunciar el nombre de la esposa de Pericles-, ¡ella les enseña a las doncellas el arte de la disipación! ¡Alza a las mujeres honestas contra sus esposos, y a las hijas contra las madres, y a Dioniso contra Atenea!
Aspasia oyó la acusación pero no sintió temor: ¿acaso alguien podía tomar en serio a ese fanático?
Se inclinó sobre Anaxágoras y le susurró:
-Yo vi a ese ciervo ayer.
El filósofo la miró asombrado, pero no atinó a decir nada, porque el sacerdote no cesaba en su diatriba:
-¡Y ahora conspiran contra la religión, delante de todos! -gritó Diopeites, enloquecido de ver que Aspasia le hablaba al oído al filósofo, sin rendirse al efecto de su discurso-. ¡Pero el hambre emergerá del mar como una bestia famélica, y se arrastrará por los campos hasta el corazón de Atenas para devorar a los que no hayan cumplido con los sagrados sacrificios!
Ahora Diopeites, enfebrecido por sus visiones apocalípticas, ponía en la imaginación del pueblo imágenes de monstruos voraces, para así manipular las conciencias con la infalible palanca del miedo supersticioso, y arrastrar la maquinaria del terror contra la milesia impúdica, el filósofo ateo, y…
-¡Hasta los artistas nos han traicionado! -gritó, echando la cabeza hacia delante-. ¡Y sino, vayan a ver lo que Fidias hizo en el Partenón, el sagrado templo de Palas Atenea! -y al decir esto señaló la Acrópolis, luego hizo una señal, y tres hombres emergieron de la multitud: Cleón, que tenía un ojo negro y otro celeste, Simmias, un remendón pálido y regordete que se acercó al sacerdote de un modo servil, con saltitos cortos y las manos tomadas sobre el vientre, y Lacrátides, un joven de familia noble, rostro anguloso y mirada severa. Los tres se pusieron detrás de Diopeites, pero cuando el sacerdote iba a hablar nuevamente, Anaxágoras, que se mantenía siempre callado y distante, dijo con una voz potente que sorprendió a la misma Aspasia:
-¡Quítate esa capucha para que podamos verte, Diopeites!
El sacerdote vaciló. Era como pedirle a un actor, en medio de una tragedia, que se arrancara la máscara delante de cuarenta mil espectadores, y siguiera representando su papel a cara descubierta.
Anaxágoras sabía que Diopeites no se la quitaría, pero logró lo que quería: que el sacerdote sintiera debilidad, y que la gente tuviera la sensación de que el sacerdote se escondía en la sombra de su hábito para zaherir y sermonear.
Entre la multitud, se abrió paso un niño curioso que acababa de llegar y que tenía en las manos un copón de oro. Y también se sumó a la multitud expectante una mujer con una bandeja de plata.
También se acercaron al tumulto tres muchachas, dos de ellas con un seno descubierto:
-¡Es ahí! -gritó Dafne, y Nausica y Hepárete la siguieron, y juntas se mezclaron entre el gentío que observaba el duelo entre el sacerdote y el filósofo.
Hepárete, la pelirroja hija del general Calias, le susurró a Nausica:
-Esa, la del vestido celeste, es Aspasia.
-¿Y ese animal muerto? -dijo Nausica, que no quería verse obligada a admirar la belleza de la esposa de Pericles, a la que nunca antes había visto.
-Es un ciervo.
-Ya sé que es un ciervo, ¿pero qué hace ahí muerto?
Dafne le sopló al oído:
-Se murió de amor -dijo, e hizo un gesto de languidez, para burlarse del estado de Nausica, que no pudo más que soltar una risita nerviosa.
Diopeites arremetió:
-¡El púrpura es el color de los soberbios, que quieren que se los vea en donde quiera que estén!
Y de ese modo, el sacerdote le dio a su ocultamiento un sentido de humildad.
Aspasia le susurró algo al filósofo, y Anaxágoras, con una voz tronante que no coincidía con su aspecto de sabio endeble y melancólico, vociferó:
-¡El púrpura es el color del amanecer, y los filósofos traemos a Atenas la aurora de las ciencias! ¡Pero también es el color del atardecer, porque los filósofos traemos a Atenas el ocaso de la superstición!
Anaxágoras sentía que un alma nueva, joven e invencible, hablaba en él… ¿Se la había insuflado Aspasia con su beso y su promesa de inmortalidad?
Diopeites, ofuscado por el odio, y ante el temor de que el filósofo insistiera en que se quitara la capucha que lo encubría, gritó:
-¡Ahora síganlos a ellos, y vean lo que Fidias hizo en el Partenón para burlarse de los dioses! —la estatua que Fidias había hecho de Atenea era idéntica a Aspasia.
Los tres acólitos de Diopeites se pusieron en camino, y la multitud los siguió como un solo hombre… ¿No era un día de espectáculos después de todo? Y además, ¿hay algo más dulce que despeñar a los que han disfrutado en exceso de la gloria humana, y de su hija bastarda, la prosperidad?
Cuando la turba se marchó, Diopeites rodeó el cadáver del ciervo, y avanzó hacia Anaxágoras a grandes pasos como si fuera a arrojarse sobre el filósofo para estrangularlo, pero cuando estuvo muy cerca de él se detuvo, lo miró desde la sombra de la capucha con sus ojos brillosos de ira, y siguió su camino sin decir nada.
Aspasia lo vio alejarse, y pensó en las erinias vengativas, seres fabulosos encargados de los castigos infernales después de la muerte.
*
-¡Es una calamidad!… ¡Una calamidad! -entró gritando Hipónico seguido del esclavo que le sostenía la sombrilla incluso allí, en el interior del Palacio de Pirilampes, en donde Pericles conversaba sobre asuntos de Estado.
Hipónico entró secándose el sudor con el pañuelo azul, y con el rostro tan amoratado que parecía que iba a reventar.
-Siéntate, Hipónico -le dijo Pericles, que estaba sentado a una mesa de mármol, junto a algunos amigos: el millonario Pirilampes, Nicias, dueño de las minas del Laurión, el sofista Protágoras, y Lapón el adivino-. Cuéntanos qué sucede.
-¡Ese!… -dijo, y el odio le cerró la garganta-. Ese criminal de Alcibíades saqueó mi Palacio con un grupo de forajidos… Cuándo llegué, ya se habían llevado todo, incluso a Ilíada, mi esclava favorita.
-¿Es posible? -dijo Nicias.
-¡Lo es!… Y también saquearon tu Palacio -dijo Hipónico, prestándole su pañuelo.
Nicias se lo rechazó con un gesto de asco, y lo miró a Pericles con su cara de búho asustado.
-Le ordenaré que devuelva lo que robó -dijo Pericles, y le vino a la memoria el rostro de Fineo, su esclavo asesinado la noche anterior en la misma puerta de su aposento, al que nadie podía devolverle la vida.
-¿Que devuelva lo que robó? -dijo Hipónico, cuyo rostro mofletudo era una masa roja de indignación-. ¡Pero si se lo dio todo al pueblo! -gritó, y su voz chillona repercutió en las galerías del Palacio, y por todas partes.
Protágoras, un hombrecito muy pequeño vestido de púrpura, con una sonrisa cándida y una distinción de modales muy femenina, dijo:
-Si lo hizo a plena luz del día, ¿puede hablarse de robo, o más bien habrá que hablar de expropiación?
-¡Y cuál es la estúpida diferencia! -gritó Hipónico, pasándose el pañuelo empapado por la frente y la boca.
-La diferencia -dijo Protágoras, sin alterarse-, es que en el primer caso es un delito, en el segundo, una teoría social puesta en práctica.
-¿Qué dice éste? -dijo Hipónico mirándolo a Nicias, la otra víctima de Alcibíades.
Protágoras, el sofista célebre que había acuñado la frase “el hombre es la medida de todas las cosas”, continuó hablando con su voz aflautada y acompañando sus palabras con ademanes suaves y afectados:
-Si Alcibíades hubiera robado a medianoche -dijo-, y violentado a los de la casa, sería un delincuente común que merece la peor de las penas, pero si lo que hizo fue saquear una casa…
-¡Un Palacio! -interrumpió Hipónico, golpeando la mesa con el puño.
-Bueno, si lo que hizo fue saquear un Palacio a la luz del día sin romper ni una puerta, para luego ir a donar esas riquezas al pueblo indigente, entonces su acción no se deriva de un pensamiento criminal, sino de una teoría filosófica, y muy democrática, acerca de la justa distribución de las riquezas.
Hipónico, el antiguo ganador olímpico de lanzamiento de disco, apartó con el brazo al esclavo que le sostenía la sombrilla detrás suyo, rodeó la mesa, caminó hasta donde estaba sentado el filosofastro de Abdera, y le descargó un golpe tan violento en la cara rubicunda, que Protágoras voló de su asiento como una pluma, y al caer en el suelo de mármol, rodó tres veces hasta quedar tendido boca abajo totalmente inconsciente.
Nadie atinó a hacer ni decir nada; excepto el esclavo de Hipónico, que corrió para volver a poner a su dueño bajo el amparo de la sombrilla azul.
-¡Eso que acabo de hacer -dijo Hipónico, con el resto de furia que le había quedado-, no fue golpear a otro hombre, sino poner en práctica una teoría social!… ¿Cuál teoría? -agregó, mirando hacia el filósofo yacente-, ¡que hay que acabar con los imbéciles del mundo de una vez por todas!
-Siéntate, Hipónico, y tranquilízate -le dijo Pericles, con serenidad ejemplar-. Ahora hablaremos de tu asunto, y del de Nicias, que al parecer sufrió un agravio semejante, pero antes debemos resolver un asunto de Estado de suma gravedad.
Hipónico obedeció, y tuvo que morderse la lengua para no hacer mención del amorío entre Alcibíades y Aspasia, que era -según su parecer- el único modo de quebrar la indiferencia de Pericles (también era un modo de vengarse del Soberano, que años atrás le había robado a su primera esposa).
-Está bien -dijo Hipónico, volviendo a su sitio-, me callaré, Pericles, me callaré… Si es lo que tú prefieres.
Pericles percibió la doble intención de las palabras del millonario, pero no quiso indagar.
Por la sala del Palacio se paseaban tres pavos reales traídos de Persia, que Pirilampes poseía como un verdadero tesoro, y que él necesitaba tener siempre a la vista: “le belleza es el único antídoto para los males del hombre”, solía decir, y si antes apreciaba la belleza ideal en el cuerpo de las mujeres, ahora, en su vejez, prefería admirarla en el plumaje de sus pavos reales, y en la blancura perfecta de los cisnes que nadaban en el lago artificial de sus jardines.
-Arquidamo gobierna desde hace cuarenta años Esparta, y no quiere la guerra, a pesar de que tiene sesenta mil soldados esperando la orden de despliegue -dijo Pirilampes, que era un hombre sensato y pacífico.
Intervino Nicias, que no sólo era dueño de las minas de plata del Laurión, sino que además entendía de política, y era consejero de Pericles:
-Arquidamo puede tolerar que ataquemos a los corintios, porque conoce nuestros intereses en Córcira y los respeta. Pero no permitirá que realicemos ninguna acción bélica contra otro de sus aliados.
Pericles oía impertérrito y distante, sin que su rostro de héroe mítico sufriera alteración. ¿Y acaso le importaba la guerra entre Córcira y Corinto?… El envío de naves en apoyo de Córcira había sido por la insistencia de Formión y de otros generales. A él todo ese asunto lo tenía sin cuidado, así como la expansión de su imperio, la furia de los espartanos, las amenazas de Diopeites, y las denuncias de sus propios hijos, que lo acusaban de abuso de poder y extrema avaricia… Lo único que le importaba era Aspasia y el Partenón, y las conversaciones con Anaxágoras.
“Todo esto es un sueño”, pensó, mirando cómo un pavo real le pasaba por encima de la cabeza a Protágoras, el filósofo más renombrado de Grecia.
-Habría que enviarle algún obsequio a Arquidamo -dijo Lapón, el adivino, que tampoco quería la guerra.
Hipónico volvió a enfurecerse:
-¿Un obsequio? -dijo, con una mueca de desprecio-. ¿Y por qué habría que regalarle nada a ese bárbaro?… ¿Qué manía es esta de repartir obsequios a diestra y siniestra?
Pericles lo miró a Hipónico sin pestañear: ¿era real ese viejo abotagado por el calor que se removía debajo de su sombrilla azul y gesticulaba como si tuviera pulgas en el cuerpo?… Y pensar que le había robado la mujer a ese jumento… ¿En qué estaría pensando cuando creyó enamorarse de Agarista?
“No -pensó, como consuelo-, ese viejo de la sombrilla que está sentado delante de mí, no es real, ni tampoco Agarista, ni este Palacio, ni Córcira, ni Arquidamo…”. Abrió la mano sobre la mesa gélida de mármol, pero fue inútil: esa mano suya, fuerte y de venas azules, tampoco era real: ¿no la podía perder de un golpe de espada en un instante?… Miró la superficie de la mesa: entre las vetas del mármol y sus venas heladas no había una diferencia substancial.
-Sí… Sí… Es verdad -dijo Lapón, circunspecto.
Pericles no supo a qué se refería el adivino, y se limitó a pensar para sí, impávido como una estatua: “Sí, es verdad que todo es un sueño, es verdad…”. Y aunque se esforzó en recordar el perfume de Aspasia, no lo consiguió, y ya no supo qué hacer para librarse de esa apatía mortal.
En ese momento se presentó en la puerta un esclavo escita, servidor de Pericles.
-¡Acércate! -le ordenó su dueño.
El esclavo obedeció, pero enseguida Pericles alzó su mano para que se detuviera.
-¿Qué tienes que decir?
-Fidias fue acusado ante el pueblo de impiedad, por tres hombres de Diopeites -dijo el escita con la mirada fija en el suelo de mármol.
-¿Sí? ¿Y de qué lo acusaron? -preguntó Pericles, que imaginaba la respuesta.
-De tres impiedades cometidas en el Partenón -dijo el esclavo, que hablaba el griego con corrección, y hasta con elegancia-. La primera, haberle dado a la estatua de Atenea los rasgos de Aspasia; la segunda, haberse esculpido a sí mismo en el escudo de Atenea alzando una enorme piedra; y la tercera, haber esculpido a mi señor también en el escudo, luchando con una amazona.
-¡Retírate! -le ordenó Pericles, impasible, y el escita caminó hacia atrás hasta desparecer por el vano de la puerta.
Un sirviente esquivó el cuerpo de Protágoras; se acercó a la mesa con una vasija repleta de vino, y escanció las copas una a una llenándolas hasta el borde.
*
Tomadas del brazo, e impulsadas por Dafne, las tres muchachas la siguieron a Aspasia de cerca, cada una con una intención diferente: Dafne por simple curiosidad y diversión; Hepárete, para descubrir en la milesia algún defecto; y Nausica, en principio, para observar la belleza de su rival.
Las tres amigas demoraron el paso para no ser advertidas, y Dafne fue la primera en dar su opinión sobre las “evidentes” imperfecciones del cuerpo de Aspasia:
-Yo diría que más que caderas, tiene ancas, y que cuando Alcibíades le hace el amor, relincha, y el labio de arriba le tiembla así… -dijo Dafne, y se movió con dos dedos el labio superior, mientras emitía un sonido agudo que quería ser la imitación de un relincho.
Las tres rieron con ganas, y Hepárete agregó, entre los hipos de la risa:
-Y después, seguro, le da de comer pasto, y más pasto… – e hizo como que se lo daba de comer a Dafne, que mordisqueaba el aire y masticaba con exageración.
-No -dijo Nausica, poniéndose repentinamente seria-. Aspasia tiene tres fealdades.
Las amigas dejaron de reír y la miraron.
-La primera, es su espalda, excesivamente ancha para una mujer, pero que a un hombre le puede resultar algo atractivo a la hora de pensar en la lucha amorosa… ¿Notaron que ese paño blanco que lleva sobre los hombros es para disminuir esa anchura de su cuerpo?
No lo habían notado, pero les pareció una observación acertada.
-La segunda fealdad -dijo Nausica-, son sus pies, que de tan grandes, la obligan a dar pasos algo torpes, con lo cual no puede causar una sensación de levedad mientras camina, que es uno de los encantos más poderosos de una mujer.
Dafne se soltó del brazo de Hepárete, y empezó a caminar en puntas de pie con el mentón en alto, y moviendo los brazos como alas, en un alarde cómico de liviandad.
-¡Ven aquí! -le dijo Hepárete, que no quería quebrar el instante de lucidez de Nausica. Dafne dio dos pasos de danza y se les volvió a unir.
-Y como ella es consciente de esa torpeza y esa pesadez -siguió diciendo Nausica, como si pensara en voz alta-; compensa ese efecto usando vestidos traslúcidos que le dan a su persona un halo de liviandad.
-¡Por Artemisa! -dijo Hepárete, sorprendida-. Podrías abrir tu propia Academia de artes amatorias.
-Y nosotras seríamos tus iniciadas -dijo Dafne, a la que no hacía ninguna gracia la idea.
Hepárete se quitó de la cara un mechón rojo y brillante, y se concentró para oír lo que seguía.
-¿Y cuál es su tercera fealdad? -dijo Dafne, que de tan acalorada, tenía la cara más roja y redonda que nunca.
-Su soberbia -dijo Nausica con una voz que le salió del fondo de la garganta.
Las dos amigas permanecieron calladas, y Nausica agregó:
-Aunque se dé aires de gran apasionada, su soberbia le enfría el cuerpo y el alma hasta el mismo tuétano, por una razón muy simple.
Dafne, medio en broma, medio en serio, le susurró a Hepárete:
-¿Está poseída por algún genio, o enloqueció así como así?
-¿Y cuál es esa razón? -dijo Hepárete, sin prestar oídos al comentario de Dafne.
Nausica estaba muy pálida, y no le quitaba los ojos de encima a la milesia, como si pudiera verla en su interior.
-¿Por qué la enfría su soberbia?… -dijo, con firmeza-, porque la soberbia es en ella un rasgo masculino que le aplaca la feminidad.
Dafne, que ya se sentía superada por la agudeza de su amiga, dijo con molestia:
-Pero si las mujeres somos muy vanidosas, mucho más que cualquier varón.
Dafne no había terminado de decir la última palabra, cuando Nausica empezó a responderle:
-La vanidad es una cualidad muy femenina, Dafne, porque es creerse superior a las demás mujeres, sobre todo en cuestiones de belleza y de pasión; y el lado opuesto de la vanidad es la envidia -y la miró a la amiga al fondo de sus ojos verdes-, que también es algo muy femenino. Pero la soberbia es la vanidad del varón, y por lo tanto es una pasión puramente masculina. Por eso digo que Aspasia es más soberbia que vanidosa, y más mental que pasional, y en definitiva, más masculina que femenina, porque ella no sólo se cree superior a las mujeres, sino, más bien, a todos los varones de Grecia.
-¡Ve más despacio! -suplicó Hepárete, que no quería perderse ni una palabra.
-Ya lo dije todo -suspiró Nausica, como despertando-, para una mujer, la soberbia es como hielo en la carne, porque una mujer soberbia jamás se entregará por completo a un hombre. Y si una mujer así conoce a un hombre más agudo que ella, entonces lo amará primero locamente, y luego lo abandonará de una manera humillante y brutal.
Nausica no podía saber que Anaxágoras, que iba delante con paso ceremonioso, acababa de tener un pensamiento semejante, al suponer que Aspasia sólo podía amar a un hombre inteligente siempre y cuando no lo fuera más que ella, y que esa coincidencia se debía a que los pensamientos se unen y entremezclan en el espacio, formando entre todos una sutil red espiritual.
Hepárete recordó una leyenda que había oído de niña:
-¿No era así la raza de las amazonas?
Pero Nausica no respondió, porque algo le había quitado el aliento y puesto más pálida de lo que ya era.
-Mira -dijo Dafne, y se aferró a Hepárete con fuerza, quien a su vez apretó el brazo blanco de Nausica.
Alcibíades, con su séquito de salteadores alegres, avanzaba en dirección a Aspasia, diciendo algo con gran aspaviento, y llevando en la cabeza un casco de plata reluciente.
Detrás sonaban los cantos y liras de los músicos, y todos (mujeres, jóvenes, y ancianos) iban cargados con objetos de oro y plata que, de tan numerosos, destellaban en pleno día como una constelación.
-¡Vámonos! -dijo Nausica, como si la fuerza se le hubiera derretido.
-No -dijo Dafne, y se clavó al suelo, dispuesta a no dejar que sus amigas se movieran de allí.
Alcibíades habló un momento con Aspasia, y luego arrojó su casco de plata contra el pedestal de una estatua de Zeus…
*
-Te veo extraño, Sócrates -le dijo Eutifrón, que había ido al encuentro del maestro a la salida del Liceo.
-Ven, no preguntes -le dijo el filósofo, y se alejaron del campo de deportes.
Eutifrón, que conocía bien al filósofo, nunca le había visto esa adustez, y ese peso en la espalda que lo obligaba a andar con la mirada gacha… ¡Él que siempre era un modelo de alegría jovial!
-Leí la última tragedia de Eurípides-dijo Eutifrón, pero su maestro no le respondió.
-Esperemos allí -le dijo Sócrates, y se apartaron para dar paso a tres carrozas tiradas por bueyes blancos, en las que desfilaban las doncellas y los mancebos más agraciados de Grecia. Sentados entre flores, las jóvenes de piel rosada iban coronadas con ramos de lilas, y semejaban a sílfides purísimas recién salidas de las fuentes y los ríos, mientras que los jóvenes, coronados con hojas de parra, carcaj al hombro, y un arco prendido a sus torsos desnudos, eran como Cupidos perezosos que lanzaban sobre las gentes el dardo emponzoñado de sus miradas. Las muchachas, a su vez, se asomaban por el borde de sus carrozas con el tallo de una rosa entre los dientes, o sosteniendo (con la muñeca vencida) una copa de vino en sus manos afiladas.
-¡Bebe, para que se te sonrojen las mejillas! -le gritó un mancebo desde abajo, a una que era toda blanca y rubia como una espiga.
La sílfide, que de tan lánguida parecía incapaz de ninguna acción impulsiva, lo roció al galán con el contenido de su copa, y le gritó desde su carroza:
-¡Bébelo tú, para que se te avive el ingenio! -y todos rieron al ver al joven plantado en la calle con los brazos abiertos, y la túnica manchada con el vino de la moza.
La escena le ablandó a Sócrates el gesto, y el filósofo dijo, animándose:
-Mira a todos esos jóvenes -y tenía la voz apagada, como si hubiera bebido-. El gran desafío del varón, es poder contemplar la belleza de los cuerpos sin deseo de posesión. Es la condición de que el dolor no desplace al sentimiento de placer.
-Es verdad, Sócrates, pero un cuerpo bello no es igual que una pradera florida, o un atardecer sobre el mar -dijo Eutifrón.
-No. El cuerpo no es como un paisaje -dijo Sócrates, pensativo, como si hubiera reconocido una verdad profunda.
El joven que había sido rociado con el vino, reaccionó y se puso a caminar junto a la carroza, solicitando un beso de la que lo había bendecido con el jugo de la vid.
-¡Mira! -le decía el seductor, mostrándole la túnica manchada-, ¡Este es un presagio de nuestro futuro encuentro!… ¡Dame un beso, y dejemos que el Destino cumpla su cometido!
-¡Tu cometido, querrás decir! -le respondió la joven de belleza candeal, con su piel blanca como la harina. Y al reír echando hacia atrás su cabeza rubia, Grecia toda con sus casas relumbrantes, mar diáfano, y cielo límpido, rió por su boca de virgen ilesa y sensitiva.
-Eutifrón -dijo Sócrates, y el amigo adivinó la lucha interior de su maestro.
-Te escucho, Sócrates -le respondió Eutifrón en voz baja.
-Ven… Bajemos por esa calle -y perdieron de vista el desfile.
Caminaron largo rato en silencio, a paso ligero, y Eutifrón intuyó que Sócrates ya no quería ir a los baños públicos, sino alejarse del centro de la ciudad. Pero en dos ocasiones, Sócrates tomó el camino equivocado, y se vieron pasando dos veces por el mismo sitio.
-¿Quieres que nos sentemos allí? -dijo Eutifrón, y le señaló la escalinata del templo de Démeter.
-Sí, ahí estaremos bien.
Se acomodaron en las gradas de mármol, uno junto al otro, y así permanecieron sin decir nada, inmersos en un silencio denso y compartido que los aislaba buenamente del mundo.
Cuando la sombra de la mano de la estatua de Démeter dio sobre la frente de Sócrates, el filósofo dijo:
-Eutifrón, debes hacerme un juramento.
El discípulo mantenía sus ojos negros y grandes abiertos contra el sol, preparado a recibir la confesión del hombre al que amaba por sobre todos.
-Eutifrón, yo… Fui amante de Aspasia.
El discípulo esperó un momento, y dijo:
-Algunos ya lo saben, Sócrates.
-Sí, pero Alcibíades lo ignora. Y además…
Una mujer pasó seguida de un grupo de niños, todos con coronas en sus cabezas y cantando una canción.
Sócrates soltó al fin su confesión:
-Aún no he podido curarme la herida del deseo -y se refregó con la palma su nariz chata de Sileno.
Eutifrón se sorprendió:
-Sócrates, tú andas con la misma túnica liviana en invierno como en verano, te pasas tres jornadas enteras sin probar bocado para que se te agudice el entendimiento, caminas descalzo sobre la nieve, y participas en las campañas militares más esforzadas como quien da un paseo por el ágora, sin mostrar jamás cansancio ni molestia… ¿Pero no puedes sanarte esa herida?
Sócrates se sonrió y dijo:
-Querido Eutifrón, hay delicias que el hombre no debería probar jamás. Hay vinos que nuestros labios no deberían ni tocar, y frutas en las que no deberíamos hundir nuestras encías golosas.
Eutifrón pensó: “¿Será que Sócrates enseña con tanto rigor el dominio de las pasiones para no sucumbir a su naturaleza excesivamente sensual?”.
-Si yo hubiera vivido un amor apasionado con Aspasia, Eutifrón, no tendría que padecer lo que padezco. Pero sólo le di en mi vida un solo beso.
-¿Un solo beso? -exclamó Eutifrón, azorado-. ¿Y bastó para abrirte esa herida profunda?
-Más que si hubiese poseído a esa mujer sin medida -dijo Sócrates, con pesar-. Porque ese beso que nos dimos, profundo, prolongado, quemante, fue como rozar con los labios un vino exquisito, y luego irse a dormir como si nada hubiera pasado.
-Pero una mujer bella no es como un vino, Sócrates.
-Ni como un paisaje, ¿verdad?
Eutifrón se sonrió, y dijo:
-¿Cuál es el antídoto contra esa obsesión?
-Lo ignoro. Créeme.
En ese momento, Alcibíades avanzó hacia ellos seguido de sus alegres cómplices.
-¡Ey, Sócrates! -gritó Alcibíades al divisar a su amigo y maestro-. ¡Ven! ¡Súmate a la algazara! ¡Y tú también, Eutifrón, únete a estos bandidos! -y se acercó a la escalinata del templo de Démeter.
Sócrates se levantó para recibirlo, y lo mismo hizo Eutifrón.
Se abrazaron calurosamente, y se besaron en las mejillas.
Alcibíades llevaba al cuello una guirnalda de flores blancas y rojas, y tenía pintados los ojos de negro para que el color castaño claro de sus ojos se destacara.
-¡No me van a decir que están filosofando con este sol!
-¡Oh! Sí -dijo Sócrates-, es un buen día para filosofar sobre la naturaleza del fuego.
Alcibíades se quitó la guirnalda y se la puso a la estatua de Démeter.
-Tú, amigo mío -le dijo a Sócrates, exaltado-, naciste para reflexionar sobre la naturaleza del fuego, y yo, para jugar con él -y se marchó como había venido: cantando y con el rostro encendido por una alegría furiosa.
-¡Vamos amigos! -gritó, mientras se alejaba-, ¡Prendámosle fuego al sol! ¡Arrojemos la luna al mar! ¡Acabemos de una vez con la esclavitud!
Ese último grito sorprendió a todos, aunque nadie se atrevió a preguntar nada. ¿Acabar con la esclavitud? ¿A qué se refería Alcibíades con eso?
-¡Deténganse! -gritó, y pidió que lo ayudaran a subirse a los hombros de Agatarco, el fornido fabricante de máscaras-. ¡Lo ven! -dijo, a horcajadas del amigo, señalando el sol con su índice-. ¡Lo ven!… ¡El sol no tiene pupila! ¡Así que es más ciego que el mismísimo Homero!
Todos miraron el astro que representaba a Apolo.
-¡Y eso qué significa! -gritó.
Agatarco dio un giro completo para que todos pudieran ver al alegre blasfemo.
-¡Que todo está permitido! -y alzó al cielo los brazos-. ¡Todo! -echó la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados y la boca abierta, como si en ese momento recibiera en su rostro el impacto de un torrente de luz. La risa le gorgoteaba en la garganta, y Agatarco lo hizo girar más y más rápido sobre sus hombros, para aumentarle al príncipe el vértigo de esa felicidad.
-¡Inclínate! -le dijo al fin, y se bajó saltando por encima de la cabeza del fabricante de máscaras, y al bajar, Ganímedes, el actor, le calzó un casco de plata que acababan de robar en lo de Anito, el curtidor, cuyo padre había sido general.
-Si todo está permitido -dijo Ganímedes, excitado-, entonces ese dios ciego no es nuestro dios -y señaló el sol-, sino Ares.
Una joven que miraba y oía todo aquello (la que había usado la bandeja de espejo en la representación de Ganímedes), se ensimismó un instante y pensó: “¿cómo puede ser ciego el que hace que nosotros no lo seamos? ¿No será Alcibíades el que no ve más allá de su respingada nariz?”.
-¡Selene! -le gritó uno, al ver que la muchacha se había quedado sola y quieta en su sitio, mientras el resto se alejaba cantando.
Selene hizo un ademán de “¡ahora voy!”, y pensó todavía: “si Ares es el dios verdadero, ¿qué nos queda a nosotras las mujeres, que nos encerramos en las casas cuando ellos van a la guerra?”. Apretó los labios con un gesto de astucia, y dijo:
-La lucha amorosa con un amante… ¡Eso es lo que nos queda!
Y se sumó a los demás corriendo, y con tal gracia y liviandad, que parecía una gacela perseguida por un león.
-¡Perséfone! -gritó Alcibíades, al divisarla a Aspasia, que avanzaba por la calle del brazo de Anaxágoras.
Y cuando llegó hasta ella se le acercó con artificio, y le besó la mano con un beso sonoro -los que lo seguían se detuvieron detrás de Alcibíades, y se pusieron a conversar entre ellos, temiendo que Aspasia le contara de aquello a Pericles. Pero ella, muy risueña, miró por encima del hombro de su amante, y dijo tan sólo:
-Veo que ha sido un día muy provechoso para ti y tus amigos.
Alcibíades soltó la carcajada:
-¡Sí!… Pero sobre todo para los ricos de la ciudad, que hoy pueden sentirse un poco más livianos que esta mañana.
-¿Y tú?
Alcibíades no supo a qué se refería, pero no vaciló:
-Yo también tengo un peso que quitarme de encima -le dijo, y le ciñó la cintura con su brazo.
Aspasia lo apartó con nerviosismo (no debían exhibirse con desenfado).
Alcibíades se tomó las manos en la espalda, y -con la misma alevosía-, le susurró al oído:
-Tengo que verte.
Aspasia sintió que su resistencia cedía, y que ya no le importaba nada de toda esa gente que la veía, y ni siquiera del anciano que la tenía del brazo… ¿Hay algo más dulce que correr peligros por Eros, el más benévolo de los dioses?
Aspasia se inclinó hacia Alcibíades, y le susurró a su vez el primer verso de un poema que le había escrito:
-“Tus ojos son la morada perfecta donde quiero pasar la noche”…
-¡Es verdad! -gritó Alcibíades, para desorientar a todos-. ¡Deberíamos desprendernos de todos estos tesoros, si queremos preciarnos de ser libres y fuertes! -se quitó el casco de plata y lo arrojó contra el pedestal de una estatua de Zeus.
-¡Hagan lo mismo para liberarse! -les ordenó, y todos arrojaron los vasos, platos, bandejas, y espadas que habían robado, contra la estatua majestuosa de Zeus Olímpico que, desde su trono, parecía estar a punto de fulminarlos a todos con el rayo de su mirada.
Cuando todos terminaron de arrojar ruidosamente aquel botín de oro y plata, Selene se escabulló entre el gentío llevándose apretada contra el pecho la bandeja lustrosa con la que había actuado junto al gran Ganímedes (esa bandeja era, por demás, un espejo magnífico).
-¡Ey! -le gritó Alcibíades-. Pero la muchacha ni siquiera se volvió para mirar.
-Es una de mis iniciadas -dijo Aspasia con orgullo, y le susurró al oído un verso más, rozándole la oreja con los labios:
-“Tu risa es el descenso hacia la aurora”…
-¡Vamos! -dijo Alcibíades, y les dio una orden a los músicos para que volvieran a hacer sonar sus instrumentos. Pero uno de ellos se quedó mirando desolado hacia la estatua de Zeus con los brazos vacíos, y Alcibíades comprendió que en medio de aquella exaltación, ese músico también había arrojado su lira contra el pedestal.
-¡Bueno! -le dijo Alcibíades, animándolo-, ¡no te lamentes! Yo mismo perdí dos liras en sólo dos días -y la miró a Aspasia de reojo-. ¡Y ahora soy más libre que antes, porque no tengo que cuidarme de no caer sobre mi lira si una leona se me echa encima para devorarme! -y estallaron las risas, a pesar de que la única que había entendido era Aspasia (que sonrió apenas).
Alcibíades hizo una señal a su ejército de “libres y fuertes” (y de manos vacías), y todos lo siguieron con la esperanza de vivir otra aventura de la que pudieran jactarse al final de la fiesta.
-¡Estén alegres! -dijo Alcibíades al despedirse, y la miró a Aspasia con intensidad, diciéndole con la mirada: “hasta esta noche”. Fue por eso que Aspasia no vio venir a uno medio torpe, y medio ebrio, que al pasar junto a ella le golpeó el brazo haciéndole soltar la pequeña vasija de perfume que había obtenido hacía unos momentos. Anaxágoras, desolado, vio cómo el pequeño recipiente caía a sus pies y se hacía trizas en un instante.
-¡Qué bruto! -dijo Aspasia, y siguió su camino.
Anaxágoras, en cambio, al ver (y oler) cómo el perfume se dispersaba en el aire para siempre, sintió que junto con esa brisa se le iba la vida misma, la inmortalidad, el alma toda, y apretó los labios descoloridos. Ahora Aspasia ya no asociaría el momento aquél con su persona… ¡Ay! ¡Si al menos hubiera conservado ese perfume algún tiempo como para aprehender su esencia y ya no olvidarlo!
“Mi memoria se ha roto para siempre”, pensó, y durante todo el día, no pudo librarse de esa sensación de angustia que se le había derramado por el alma, impregnándole hasta el último recodo.
-¡Ahora! -dijo Dafne, y le bajó el borde del vestido a Nausica, para que le quedara un seno al descubierto (ella, por el contrario, se había cubierto su media desnudez, y la había obligado a Hepárete a que hiciera lo mismo).
Alcibíades, que iba cantando muy alegre al frente de esa turba feliz, cuando la vio a Nausica, sintió un golpe en el pecho, y se paró en seco como petrificado. Nausica, a su vez, sintió que las piernas se le debilitaban y que el corazón se le salía por la boca, y habría disimulado bien su turbación si la vergüenza no le hubiera soleado la cara.
Pero el encuentro de miradas fue breve: la turba que venía detrás lo arrastró a Alcibíades en su corriente frenética, y se lo llevó cuesta abajo por una calle sinuosa que se retorcía hasta desembocar en el corazón del ágora.
-Vamos -dijo Hepárete, como si todo hubiera sido en vano.
-¿No viste cómo la miró? -dijo Dafne, encendida de entusiasmo.
-No lo sé -replicó Hepárete-, yo creo que te miró a ti, no estoy segura.
Nausica no dijo nada. Un sentimiento de gozo y confusión la tenía amordazada: ella sabía perfectamente bien (tanto como Hepárete) que Alcibíades se había quedado mirándola a ella, y a ninguna otra. Sus miradas se habían encontrado… ¿Y cuál era la sensación de ese encuentro etéreo?… No podía decirlo. ¿O sí?… Quizás; pero sólo quizás…
-Para mi gusto -dijo Hepárete-, es muy vanidoso.
-Para el mío -acotó Dafne-, es muy de Aspasia.
-¿Qué dices? -dijo Hepárete, a la que la sola mención de esa mujer le hacía arder la sangre-. Todo el mundo sabe que su amor es Friné, esa loca del puerto.
-¡Ay! -dijo Dafne, espontánea-, cómo quisiera tener esa cabellera… ¿Viste como le brilla, y lo abundante que es?
-Tu pelo tiene el mismo color -dijo Hepárete, que ya empezaba a sentir celos, también, de la meretriz.
-Pero no tengo su cintura, ni sus senos, ni…
-¡Tú eres más distinguida! -dijo Hepárete, enrojeciendo.
-Pero los hombres la distinguen más a ella que a mí -se lamentó Dafne.
-¡Por supuesto! -dijo Hepárete-, si tú fueras una puta, también los hombres andarían detrás de ti como perros babosientos.
-¿Babo qué? -dijo Dafne, torciendo la cara.
-¡Como idiotas! -dijo Hepárete, que tuvo que reprimir un acceso de llanto por cómo la había mirado Alcibíades a Nausica. ¿No era bastante con tener que sufrir por Aspasia, y ahora, también, por Friné, a la que Dafne había elevado a la categoría de mujer fatal?
“¿La siguen los hombres cómo perros?”, pensó Dafne, mirando hacia cualquier lado, “eso no está nada mal”, y se volvió a bajar el borde del vestido, ahora que Alcibíades ya había pasado.
Nausica no pensaba en nada. Su cuerpo sensible era como una esponja del mar arrebatada por una ola veloz; y esa ola de emoción que la había levantado del suelo, la hacía ver el mundo desde una perspectiva nueva e ideal. Tampoco oía nada de lo que sus amigas decían, porque a esa altura de su exaltación, y con la sangre espumosa bulléndole en los oídos… ¿Qué podía oír?
Pero sí pudo sentir la mano que, de pronto, le tocó el hombro para que se volviera.
-¿Tú? -dijo, dejando la boca abierta para poder respirar en ese trance.
Las amigas se detuvieron igualmente atónitas. Y Alcibíades, sin decir nada, le puso a Nausica un obsequio en las manos, y se marchó, y su comportamiento desconcertó a las tres… ¿Era el mismo que acababa de arrojar su casco contra un pedestal, y que había pasado cantando y gritando como un energúmeno?
-¿Qué es?… ¡Muéstranos! -dijo Dafne, queriendo arrebatarle el regalo.
Pero Nausica desplegó el paño ocre que Alcibíades le había obsequiado, y todas pudieron ver la pintura de un Cupido entre nubes con su arco tenso y a punto de arrojar una saeta.
-Es muy bonito -dijo Dafne, pasándole su mano con delicadeza.
-Estaba en venta en una tienda que acabamos de pasar -dijo Hepárete, y era verdad, pero lo dijo para que el obsequio perdiera algo de su valor simbólico… Después de todo, si ella hubiera tenido el seno descubierto, tal vez ese regalo sería suyo ahora… ¡Y más aún! Las tres deberían haber exhibido su desnudez para que Alcibíades pudiera elegir… Pero… ¿Acaso podía competir en eso con Nausica? No, los senos de Nausica eran tan redondos y tan firmes… Mientras que los de ella apenas si lograban asomar detrás de la túnica. No. Había sido mejor así. Con el tiempo, ella también se desarrollaría un poco más, y cuando Alcibíades fuera suyo, tendría toda la vida para conquistarlo con sus caricias, sus besos, su pasión…
-Hepárete -le dijo Dafne, al notar la ansiedad de su amiga.
-¿Qué sucede? -dijo ella, parpadeando.
-¿Te gustó el obsequio? -dijo Dafne, que sabía reconocer la envidia de Hepárete demasiado bien, por sufrir ella misma esa mala pasión.
-Me parece vulgar -dijo, sin poder evitarlo.
-¡El amor lo es! -dijo Dafne-, ¿o no ves cómo se llaman los amantes entre sí?… El amor es lo más vulgar, lo más común, y lo más maravilloso del mundo.
-Es una ilusión que se deshace con los años -dijo Hepárete, que no sabía cómo aplacar su angustia.
-Pero mientras dura… ¡Es eterno! -dijo Dafne, para resguardar la ilusión de Nausica, y porque era lo que pensaba.
-Debo volver a casa -dijo Nausica, que se moría por ir a gozar en soledad de esa miel en la boca, y de esa tibieza de toda su piel.
-¡Ah, no! -dijo Dafne, y se le puso delante de un salto-, no te irás sin decirnos qué vas a hacer.
Por una calle de más abajo, vieron pasar una procesión de doncellas que llevaban el peplo blanquísimo con que cada año se cubría la estatua de Palas Atenea en la Acrópolis, y que era hilado durante todo el año por las jóvenes más bellas de la ciudad.
-¿Hacer? -dijo Nausica, sin saber qué decir-. Nada, descansar, dormir -y lo que quería decir era: “soñar”.
-¿Con este día? ¿Y con lo que acaba de pasar? -dijo Dafne, escandalizada. Deberías ir al ágora para volver a encontrártelo allí.
-No -dijo Nausica con firmeza-. Antes tengo que hacer algo que no he cumplido.
-¿Las flores para Afrodita? -dijo Hepárete.
-Sí, se lo prometí.
-Entonces vayamos juntas -dijo Dafne, y sin más, las tomó del brazo a las dos, y echó a andar muy alegre, segura de que después la convencería a Nausica de ir al ágora en busca de Alcibíades, y… ¿por qué no?, de algún otro que le quisiera regalar a ella un Cupido flechador.
*
-Pero cómo… -dijo Nausica, apretando su ramo amarillo de retamas frente al templo de Afrodita.
Dafne y Hepárete se quedaron igualmente inmóviles.
-Yo oí de un incendio en la ciudad, pero… -dijo Dafne, sin atinar a decir más nada.
La fachada del templo estaba renegrida por el fuego, así como las casas de alrededor.
-¡Es peligroso! -le advirtió Hepárete.
Pero Nausica entró al templo con paso sigiloso, y, casi a oscuras, dividió el ramo en dos y lo puso a los pies de una estatua caída de su pedestal.
-Por haberme ocultado durante la noche -le dijo a la diosa en voz baja-, y por haberme desocultado esta mañana.
Dafne, afuera del templo, suspiró:
-No es un buen presagio que este templo haya sido incendiado.
Y Hapárete:
-No. Lo es. Dafne… —y bajó los ojos con aire culpable—, mi padre dispuso que me case con Alcibíades en una semana.
—¡Con Alcibíades!
—Nausica no me lo perdonará jamás —y se marchó sin esperar a que su amiga saliera del templo.
Tercera Parte
__________________________________
Rodaron sobre Atenas los días y las noches, y junto con ellos los hombres y las mujeres, los ancianos y los niños. La rueda del tiempo los arrastró a todos en su vértigo, sin excepción. Los ojos ciegos de las estatuas vieron pasar el ojo ciego del sol, y los cuerpos desnudos de los amantes se deshicieron en la fragua del abrazo y se volvieron a reconstituir en sus soledades una y otra vez… Los vientres de las mujeres fueron regados con el rocío seminal, y las raíces de la tierra con las lluvias torrenciales, y así los cuerpos de las mujeres se abovedaron y dieron a luz nuevos lectores de Homero (y viejos enemigos de Esparta), y los olivos se cargaron de aceitunas lustrosas que todos exprimieron para su provecho: los hombres para ungir con aceite sus cuerpos atléticos, y las mujeres para sazonar las comidas, alisar sus cabelleras, y suavizar en secreto la hora del amor.
Y Atenas pensaba, reía, amaba, moría y renacía del polvo, y sin cesar alzaba contra el avance del tiempo muros de mármol, réplicas en piedra de hombres y de dioses, templos, ideas absolutas, mundos arquetípicos y versos de bronce… ¿Pero de qué vale que un verso subsista a la hecatombe cósmica de la temporalidad, si la garganta que profirió ese verso se llena un día de tierra y silencio, y el corazón que lo palpitó se petrifica en la sístole de la hora definitiva? ¿De qué le vale al hombre el afán, el celo, la proeza, de resistir al paso de los días y las noches, queriendo inmortalizarse en algo que no es su cuerpo caliente y sensitivo?… De nada le vale. Pero ese afán, y ese celo, y esa proeza, es la vida misma.
-Pero allí es distinto -dijo Heródoto, que acababa de llegar de un viaje a Oriente y estaba sentado contra el tronco de una encina.
-Cuéntanos en qué sentido lo es -le dijo Sócrates, que se podía pasar horas oyendo a ese joven de mirada nostálgica.
-Allí crearon un método distinto para hacer frente a la fugacidad.
-¿Un método distinto al nuestro? -preguntó Fedro, el de los rasgos delicados.
-Sí -dijo Heródoto, mirando por encima del hombro de Sócrates, como si viera más allá-. Para hacer frente a la muerte, decidieron que el mundo no es real.
-¿Y el hombre? -dijo Sócrates.
-¿Es algo distinto del mundo? -preguntó Heródoto, que tenía sobre las piernas un pergamino con un mapa hecho por él mismo.
Sócrates no respondió.
-Y si el mundo no es real -dijo el joven viajero de rizos negros y nariz aguileña-, tampoco el tiempo lo es.
Intervino Diógenes de Apolonia, un viejo profesor que estaba de paso por Atenas:
-Pensar que el mundo y el tiempo son irreales, es muy sencillo, ¿pero se puede pensar lo mismo del dolor?
-Es una pregunta suspicaz -dijo Heródoto, que había tenido tiempo de pensar esas cuestiones a fondo-. Pero precisamente, si el dolor hace sentir al mundo como real, la solución es anular el origen de todos los dolores.
-¿Y cuál es ese origen? -preguntó con ansiedad Lisímaco, un discípulo del médico Hipócrates.
-El deseo -sentenció, Heródoto, y miró a los que lo rodeaban.
Alcibíades, echado en la hierba de cara al cielo y con los ojos cerrados, escuchaba con atención todo lo que se hablaba, pero sin ánimo de participar: cinco noches de excesos y jarana lo habían dejado exhausto. Sin embargo, estaba lúcido, y gozaba de esa paz que se siente cuando se ha desfogado el instinto hasta la última gota de vigor.
Fedro, como siempre, hizo la síntesis de lo que se había hablado:
-Los orientales creen que este mundo es irreal -dijo.
-Sí, una trampa. Un engaño de nuestros sentidos -aclaró Heródoto.
-Y para no caer en esa trampa, anulan el deseo, que es la fuente del dolor.
-Y del placer, que no es más que el reverso del dolor -dijo Heródoto, alzando su índice.
-Y anulando el dolor y el placer, que al cabo son lo mismo, vencen la ilusión de que este mundo es real.
-Has entendido bien.
“Y yo creo que no entendió nada”, pensó Alcibíades, al que fastidiaba esa manía de Fedro de repetir lo que ya se había hablado.
-Son interesantes esos orientales -dijo Fedro torciendo la boca.
“Son unos estúpidos cobardes”, pensó Alcibíades, con una sonrisa blanda de desprecio.
Eutifrón le señaló a Sócrates la figura blanca que se acercaba por el campo.
-Aspasia -dijo Sócrates con voz imperceptible, y respiró hondo.
Sobre el mapa ocre de Heródoto temblaban las sombras de los árboles, y un círculo de luz aparecía y volvía a desaparecer sobre una palabra que el viajero había escrito con tinta negra y trazo elegante: “BUDA”.
*
-No… ¡No puede ser verdad!
-Sí, Nausica, lo es, pero no debe importarte… ¡No debe importarte! Es su padre el que dispuso que se casara con Alcibíades. Hepárete ni siquiera lo sabía -le dijo Dafne, tratando de que se detuviera.
-¡Déjame! -dijo, y reprimió un acceso de llanto-. ¡Iré a quitarle el ramo a Afrodita!
-¿Y qué harás con él?
-¡Lo pondré sobre mi tumba!
-Pero Nausica, todo esto sucedió porque Afrodita fue derribada de su pedestal, y no pudo oírte,
Nausica no le dijo nada. ¿Acaso su amiga podía creer que la estatua era una diosa real?… Ella sabía que no lo era, pero le había puesto flores de retama a esa copia de mármol para que la diosa, en su Olimpo, se sintiera honrada y correspondida.
-¿Por qué hay tanto sol? -preguntó Nausica, y buscó la sombra de un álamo.
-Porque hay sol y punto -dijo Dafne, que no había comprendido el sentido de esa pregunta.
El sol era una ofensa para su dolor; para la afrenta que acababa de sufrir: ¿acaso los dioses querían contemplar su angustia a plena luz? ¿Acaso ellos se sentían dichosos con el espectáculo de la desgracia humana?
-¿Cuándo será la boda? -preguntó Nausica, armándose de valor.
-Pronto. Quizás mañana -le dijo Dafne, y le ciñó la cintura-. Piensa que la última vez que Alcibíades la vio a Hepárete, ella tenía nueve años apenas.
-La volvió a ver el otro día, cuando me regaló el Cupido.
-Pero no la reconoció. Y solamente tuvo ojos para tu belleza.
-O para mi seno desnudo.
-O para tus ojos.
-O para mi virginidad.
-¡Nausica! -exclamó Dafne, abrasándola. Y entonces sí, la devota de Afrodita se sentó contra la columna del templo derruido, y estalló en un llanto convulso, y los sollozos resonaron en el interior del templo que el mismo Alcibíades había incendiado.
-¿No lo entiendes? -le dijo Dafne, apretándola fuertemente.
Cuando ya no le quedó ni un resto de calor, Nausica se quedó finalmente quieta y en silencio, rendida en los brazos de Dafne.
-¿No lo entiendes?
Nausica le contestó con el pensamiento:
“No. No lo entiendo”.
-Esta es la condición para que puedas seguir siendo feliz.
“¿La infelicidad puede ser la condición de la felicidad?”, pensó Nausica.
-Es la condición para que el encanto jamás se quiebre. ¿No lo entiendes?
Nausica no pensó nada. Empezaba a comprender.
-Hay amores -dijo Dafne, con una lucidez que a ella misma la sorprendió-, que no deben caer en el uso vulgar. Que no deben suceder ni en un lugar ni en un tiempo determinado, sino al margen de la rutina, y en un lugar que sea ningún lugar.
Nausica se apartó el pelo negro de la cara, y se incorporó.
-Continúa -le dijo, dispuesta a oír esas palabras con los ojos abiertos, y sin debilidad.
-No lo sé -dijo Dafne, apretándose detrás la cabellera cobriza-, lo que pienso es que la felicidad perfecta no sucede aquí, bajo este cielo, delante de este templo, o enfrente de ese mar.
Nausica miró el cielo y el mar, con los ojos aún empañados.
-Sino en otro espacio.
-¿Pero en dónde?
-En la fantasía -dijo con firmeza-. Esta es para mí la diosa a la que deberíamos adorar, y llevarle flores de retama cada mañana, y cada noche antes de acostarnos.
-Pero la fantasía no es una diosa.
-O es todas las diosas -dijo Dafne, y se abrazó las piernas en un impulso infantil.
-Pero entonces… ¿yo no amo de verdad a Alcibíades?
-Sí, mientras guardes con él cierta distancia.
-¿Por qué?
-Para que lo puedas seguir amando.
-¿A él, o a la idea que de él tengo?
-¡Es lo mismo Nausica! Para ti es lo mismo, y así debe seguir siendo, para que tu amor no se deshaga.
-¿Mi amor, o mi dolor?
-Eso también es lo mismo Nausica… ¿No lo sabías?
Nausica sí lo sabía, pero necesitaba oírlo de labios de Dafne para fortalecer su convicción íntima.
Detrás de una colina asomó un cúmulo de nubes.
Nausica, con los ojos al fin despejados, vio avanzar por la bóveda aquellos nubarrones cargados de tormenta. El corazón le golpeó el pecho: lo que más necesitaba era ir a acostarse al campo sobre la hierba, y sentir que el cielo se le volcaba entero sobre su cuerpo yermo; sobre su vientre baldío. Sí, eso la consolaría más que nada: el peso de todo un mar cayéndole encima. Y así, desnuda y de cara al cielo atormentado, sería ella misma la diosa Fantasía derribada de su pedestal por el rayo del desengaño, derribada, pero viva y amante, porque así -caída e impotente- esa diosa virgen es todopoderosa.
-Dafne -le dijo Nausica.
La amiga se sorprendió: Nausica estaba risueña, radiante, y con los labios rosados húmedos, como si el llanto la hubiese embellecido.
-Debo ir a caminar sola, para pensar.
-Está bien -le dijo Dafne, y tomándole la cara con las dos manos, la besó en la mejilla y le sonrió también.
-Venme a ver luego.
-Lo prometo.
Cuando Dafne se marchó, Nausica entró al templo de Afrodita y recuperó el ramo de retamas que había puesto a los pies de la diosa. Pero cuando estaba por irse de allí, divisó entre las sombras otra estatua caída en el suelo con una viga del techo sobre las piernas, y se le acercó. Pudo reconocerla: era Harmonía, hija de Afrodita según el mito. Tenía rotos los brazos y un seno, pero el resto del cuerpo estaba intacto, aunque un poco renegrido por el fuego. La miró bien. No cabía duda. Aspasia había sido el modelo de esa obra.
Se puso de rodillas y pasó su mano por el rostro pulido de la diosa: siguió la línea del perfil desde la frente hasta el mentón (pasando por la nariz recta y los labios finos), y luego rozó con su palma los senos fríos de la estatua, el vientre, y el pubis de mármol.
“Eres fría como el hielo”, e inclinándose con lentitud, la besó largamente en los labios.
-Descansa en paz-dijo, mientras le ponía el ramo amarillo de retamas sobre el pecho. Y entonces sí, se levantó despacio y salió con cuidado del templo.
El sol ya se había ocultado. Liviana de lágrimas y rencores, Nausica caminó hacia una de las puertas de la ciudad. Lejos, en el campo abierto, recibiría a la tormenta echada sobre la hierba, de cara al cántaro inclinado del cielo.
*
-¡Por aquí! -le dijo Alcibíades, conduciéndola a Aspasia de la mano.
-No veo nada.
-Pero yo sí -le dijo Alcibíades, que portaba una antorcha.
-¿Hace cuánto que no vienes?
Alcibíades no respondió.
-¿Aquí traes a todas tus amantes?
-Sólo a mis favoritas.
Aspasia le soltó la mano y se plantó donde estaba.
-No podrías encontrar sola la salida -le advirtió Alcibíades.
-¿No? -y se dio vuelta para regresar, pero Alcibíades la detuvo.
-Podrías perderte varios días.
-No le temo a nada.
La luz de la antorcha le daba al rostro de Aspasia vivacidad y misterio. Ella, y no la tea ardiente, parecía la causa de ese resplandor que los envolvía a ambos. Se quedaron en silencio mirándose, gozando de esa luz temblorosa en la que ellos, y sólo ellos, vivían y se amaban. Inesperadamente, ese sol minúsculo de la antorcha les había creado una intimidad desconocida, y les bastaba con quedarse así, quietos y asidos de la mano, y con las miradas entrelazadas, para sentir una unión perfecta e inefable. Más allá de ese halo de luz no había nada. Sólo sombras y máscaras caedizas. Estrellas fugaces y fuegos fatuos. Tal vez debían quedarse allí, inmóviles, hasta que ese sol minúsculo y propio se extinguiera para siempre, y con él, el universo entero, es decir, sus cuerpos y miradas, sus almas y sus pensamientos.
Pero ahora no pensaban, sino que habitaban dentro de una nueva comprensión de las cosas, como si una inteligencia superior -esa luz acaso- los hubiera poseído. ¿Y cuál era esa inteligencia? La experiencia unitiva. La percepción del mundo desde dos seres que ahora eran uno. ¿Pero era eso posible?… ¿No se trataría de una ilusión sentimental?… No. Ellos sabían que era verdad; que era lo más verdadero que podía existir; lo más intenso y lo más sobrehumano, y hasta el sentido último de la vida, y del universo en su conjunto. Para que ellos conocieran ahora ese éxtasis de plenitud en el que el deseo ya no los acuciaba con su hambre, la Naturaleza había tenido, primero, que crear la cuádruple arcilla de los elementos, luego, amasar con ella cielos, mares, hombres, peces, montañas y ciudades, y por último, echar a girar todo ese barro en el torno del tiempo durante siglos. Sólo así podía ser verdad lo que ahora sucedía: que dos almas (y con ellas el universo todo) vencieran su soledad de un modo absoluto… ¿Pero cómo? ¿Por qué prodigio?… Por un equilibrio extraordinario. Por una combinación de elementos imposible de concebir.
Después de la guerra de Troya, Ulises tardó diez años en regresar a su Ítaca natal. Asimismo, después de que la unidad originaria del Cosmos se quebró en la última gran conflagración, la Naturaleza debió emprender un milenario camino de retorno hacia su unidad extática y primigenia, teniendo que luchar con todos los obstáculos creados por ella misma para alcanzar nuevamente la absoluta fusión. ¿Y cuáles eran esos obstáculos? La proporción dispar de elementos en cada una de las cosas existentes.
Y en Aspasia y Alcibíades esa proporción de elementos era perfecta, sobre todo en un aspecto: había en ella tanta masculinidad como feminidad en Alcibíades. Pero no era sólo esto, sino que en ambos había una cantidad exacta de fuego (fogosidad), de aire (intelectualidad), de agua (ensoñación), y de tierra (ambición). Ninguno era más inteligente que el otro, ni más sensible, ni menos soñador, ni menos codicioso, ni menos bello. Cualquiera de los dos podía ser tenido por homosexual, o por el exponente más perfecto de su género; en suma: Aspasia por una amazona, y Alcibíades por un afeminado. Tanto podía Aspasia escribir un verso imbuido de ternura maternal, como montar a pelo un potro de Tesalia y arremeter sola contra una falange enemiga, así como podía Alcibíades pintarse ojos y uñas, y tañer la lira durante horas entre lujos y placeres, como pasarse meses enteros entre los espartanos bebiendo sopa de sangre, y llevando la vida rigurosa de esa casta militar sin esfuerzo ninguno, y hasta con regocijo y habilidad ejemplares.
Por eso, ahora, de pie uno frente al otro, encarnaban la victoria de la Naturaleza sobre el antiguo desencuentro de todas las cosas. Y ya no precisaban moverse de allí, ni besarse, ni devorarse. En ellos, el universo había alcanzado su cometido al reconocerse y fundirse en el espejo bruñido de dos miradas idénticas. Más aún, de seguro, afuera de los muros del Palacio el mar había dejado de revolverse, y de moverse la bóveda. En la gran tiniebla que era ahora el Cosmos, sólo existía ese halo de luz en el subterráneo del Palacio, y hasta la llama de la antorcha se había quedado estática como una mariposa azul gigante con las alas plegadas.
¿Y cuál era la condición de que esa unión no se quebrara?… Que ninguno de los dos tuviera miedo de que eso sucediera.
Pero los dos parpadearon en forma simultánea, y la mariposa de la antorcha aleteó nuevamente y esparció el polen de la luz en el aire de ese pasillo estrecho. Entonces, más allá del Palacio real, los engranajes del mundo volvieron a ponerse en movimiento, y nadie ¡jamás! supo de esa detención extática del universo en la que “lo otro” se había convertido finalmente en “lo mismo”; la soledad en encuentro; la desproporción en belleza; la mirada en reflejo; la posesión en entrega mutua; y la oposición en complemento sin vacíos. Ni siquiera ellos pudieron recordar después lo que había sucedido, aunque -después de ese instante de eternidad- sí tuvieron una sensación de amargura que no pudieron explicarse.
-Voy contigo -le dijo Aspasia, sin saber cómo era que había resignado su orgullo.
Alcibíades la condujo entonces a través de ese laberinto hasta un aposento secreto construido durante la última guerra con Persia.
-Es por aquí.
Alcibíades empujó una puerta pesada, que crujió sobre sus goznes, y entraron.
Más que un aposento, era como el interior de una casa pequeña en la que nada faltaba.
-Enciende tú esas…
Y Aspasia encendió dos lámparas de aceite, y Alcibíades otras dos, y luego dejó la antorcha en el muro.
Ese refugio había sido pensado como la posible vivienda del rey de Grecia si acaso los persas ocupaban la ciudad por varios días, o semanas incluso. Pericles había descendido allí una sola vez, por curiosidad, y ya nunca había vuelto. Mientras que Alcibíades había hecho de ese lugar su guarida, su pozo de ensimismamiento, y ahora, su nido de amante. Allí iba cuando se sentía perdido; cuando necesitaba pensar; cuando quería desaparecer del mundo por completo.
Entre otros numerosos objetos de índole diversa, había sobre un baúl rollos de poemas de Píndaro, de Homero, de Sófocles, de Pitágoras, y una lira que jamás sacaba a la superficie.
Alcibíades se acostó sobre la manta azul del lecho, y Aspasia recorrió cada uno de los rincones de ese lugar.
-¿Lees a Píndaro? -le preguntó, desenrollando un pergamino.
-“Bello es peligrar” -le recitó Alcibíades por respuesta.
Aspasia necesitaba tomar posesión de ese lugar, conocerlo hasta el detalle. Tomaba con sus dos manos los objetos, los pesaba, los acariciaba, los olía… Les sorbía la sustancia con todos sus sentidos, y si no le alcanzaba para sentirse dueña, le pasaba los labios, y recién entonces los volvía a dejar en su sitio.
Se quitó las sandalias (quería sentir en sus plantas la temperatura del recinto), y se soltó el cabello, para que su perfume se esparciera más libremente por ese aire inmóvil.
-¿Conoce Friné este lugar? -dijo, y era la primera vez que mencionaba a la otra amante de su amante.
-Jamás vine aquí con una mujer -dijo Alcibíades, y era la verdad.
Aspasia sintió que le subía desde el vientre hasta la garganta un enjambre de satisfacción, y los ojos azules se le nublaron de deseo. Pero miró hacia otro lado para que Alcibíades no advirtiera su turbación.
-¿No me crees?
-Claro que no -le dijo ella tomando en sus manos la lira de cuerdas doradas, pero estaba segura de que Alcibíades no le había mentido.
-Ven -le dijo Alcibíades.
-No -dijo ella, y rebuscando en un pequeño baúl, encontró una cinta negra con un pequeño broche en un extremo, y se la puso alrededor del cuello a modo de gargantilla.
-¿Te gusta?
-Ven -volvió a decirle Alcibíades. Pero Aspasia, en vez de obedecerle, se quitó el vestido, y, desnuda, siguió recorriendo despacio cada rincón del aposento, sin dejar de tocar y de oler todo lo que encontraba.
Se inclinó, y encontró un cofre pequeño medio oculto entre paños de terciopelo. Lo abrió, y miro dentro.
Alcibíades la observó con detenimiento… ¡Qué bella lucía asomándose como una niña a ese cofre, en el que él, hacía años, había guardado un objeto precioso!
Aspasia lo apoyó contra su pecho, y tomó el objeto de valor con sus dedos largos y finos, con una delicadeza tal, que parecía que había aprisionado en su mano a un colibrí pequeño y brillante, de plumaje rojo, azul, y verde tornasolado.
*
-¿Qué ha pasado? ¡Qué le han hecho! -le preguntó Calias al hombre que le traía a su hija Hepárete en brazos, inconsciente.
-Nada. Se desmayó en la fuente.
-¡Cuál fuente!
-La de Calírroe -a la fuente de Calírroe acudían las novias antes de la boda para arrojar allí una moneda, y pedir un deseo.
Calias la tomó en sus brazos, y le ordenó al hombre que entrara.
Hepárete, pálida y delgada como era, colgaba de los brazos de Calias como una muñeca de la isla de Cos.
-Hija… hijita mía -le decía el padre, mientras la recostaba en un camastro-. ¡Agua!…
Amicla, la nodriza espartana, se apresuró en traerle una copa con agua fresca.
-Cuénteme qué sucedió -le dijo Calias al hombre, consternado.
-Yo pasaba por la fuente, cuando vi que su hija caía al suelo sin sentido. Tuve tiempo de tomarla en mis brazos para que no se dañara.
-¿Cómo sabe que es mi hija?
-Soy extranjero, pero supieron decirme en dónde vivía su padre.
-Sí, claro… claro -dijo el héroe de Maratón-, y cuál es su nombre… ¿Cómo puedo agradecerle?
-Soy Cimón de Siracusa, y vine a Atenas en busca de un viejo amigo, discípulo de Sócrates. ¿Sabe a dónde puedo encontrar a ese filósofo?
-En el distrito de Acarne. Todos allí conocen su casa.
El hombre le hizo una reverencia y se marchó.
Calias le volcó a su hija unas gotas de agua en la frente y en los labios. Hepárete abrió sus ojos con languidez.
-Hija… -dijo Calias, al borde del llanto-. Perdóname.
Hepárete le sonrió y volvió a entornar los ojos, conmovida. Nunca lo había visto a su padre así, enternecido, y sus entrañas maternales se le estremecieron.
-Estoy bien -balbuceó, y apoyó el perfil contra la almohada mullida. Quería disfrutar un momento de la imagen de su padre mirándola de ese modo blando, indulgente. ¿Habían tenido alguna vez una unión semejante? No… Excepto, quizás… (Hepárete hizo un esfuerzo de memoria, y pudo recordar) el día en que, siendo niña, se cayó de un caballo en una playa de Egina. En esa ocasión, Calias corrió desesperado, la alzó en sus brazos, y le dijo al oído con desesperación: “¡Respira profundo!… ¡Más profundo!… ¡Así!… ¡Hijita mía!… ¡Así!”, y tan fuerte la abrazaba, que ella apenas podía respirar. Cuando abrió los ojos, su padre (el temido matador de Persas, el terror de los espartanos, el campeón de las carreras de carros de Olimpia), la estaba mirando con el rostro desfigurado por la angustia, y meciéndola en sus brazos como a una niñita. Y ahora, tantos años después, la memoria tendía entre aquella mirada y la de hacía un momento un puente espiritual, por el que ella se paseaba mirando al mundo y a su padre desde una perspectiva superior, por encima del tiempo, y de sí misma… ¡Y qué bello lucía todo desde esa nueva visión!
“Padre”, dijo Hepárete con el pensamiento, y Calias le acarició la cabellera, y le cubrió los pies helados con una piel de cordero. Luego se levantó despacio, y la dejó descansar.
Hepárete se llevó la mano al pecho en busca de su collar de oro, regalo de su difunta madre, y notó que ya no lo tenía… ¿Se le habría caído en la fuente de Calírroe? ¿O acaso el hombre que la había ayudado…?”, pero no pensó más. Sentía en todo el cuerpo una debilidad extrema.
Desde que supo de su boda con Alcibíades (por boca de un imprudente) se había desatado en su pecho un remolino de emociones que la llevó sin piedad desde la euforia a la desesperación, y de la desesperación a la euforia una y otra vez. Las pesadillas, las palpitaciones, las esperanzas alocadas, los deseos y el miedo, la agitaron días y noches enteros como si en su pecho aletearan -confundidos en vuelo vertiginoso- palomas blancas y cuervos agoreros. Luego, el encuentro con Alcibíades el día de la Panatenea, el regalo de su futuro esposo a su amiga íntima, y por último, el suceso en la fuente de Calírroe, simplemente, había sido demasiado para su cuerpo debilitado.
¿Qué debía hacer?… ¿Por qué los dioses la destinaban a los brazos del hombre más codiciado de Atenas? A ella, que desde niña había soñado con ser sacerdotisa de un templo de Artemisa, y poder pasar sus días tranquila y en soledad dedicada a las labores sagradas. Dafne, en cambio, sí que era ardiente, y desde niña jugaba a ponerle a una columna el nombre de Aquiles, o de Ayax, y se abrazaba a ella y la besaba apasionadamente con los ojos cerrados creyendo de verdad que amaba a un héroe de la Ilíada. Y Nausica, siempre tan pálida, tan soñadora, sufriendo por amores ideales, e inventándose romances de guerreros y princesas raptadas… Pero ella -y se rozó con la palma los senos incipientes-, había soñado tan poco en las cosas del amor, que su cuerpo ni siquiera se le había desarrollado. ¿O no se redondean las caderas y los senos con el fuego de las caricias imaginadas?… Sin embargo, los dioses (y su padre) habían dispuesto que ella fuera la esposa del príncipe de Atenas, y desde entonces el fuego dormido de su pasión (que ella creía inexistente) se le había encendido de golpe, como si en la hojarasca reseca de su deseo Afrodita hubiese arrojado una antorcha desmelenada (su cabellera pelirroja se le antojaba ahora un presagio de ese suceso). Todo adquiría a sus ojos el valor de un signo, y a donde fuera que mirase en su pasado, creía hallar una clave de lo que ahora le sucedía; un anticipo providencial, y una preparación para el día de su boda.
“Yo lo amo”, pensaba, aun cuando apenas lo había visto tres veces y al pasar. ¿Era porque otras mujeres lo deseaban? No. No había en ella esa vanidad. Lo amaba porque era bello, y porque los dioses así lo habían querido (al menos eso creía ella).
Pero algo ensombrecía la certeza de sentirse predestinada a esa boda, y era lo que había pasado en la fuente de los enamorados. ¿Era un accidente sin importancia? ¿Era una advertencia de los dioses?… ¿Y si la voluntad de su padre no coincidiera con los mandatos divinos?
Le faltaba el aire, y ya no quería pensar. ¡Pero cómo atrapar al moscardón inmaterial del pensamiento!… ¿Cómo apagar su zumbido enloquecedor?
“Eso no debió suceder en la fuente… No debió suceder”, pensaba, y se remordía los labios.
*
Lapón, el adivino, nunca lo había visto así, tan pálido e inmóvil como si hubiera muerto con los ojos abiertos.
Nada en su cuerpo delataba el calor de la vida; el empuje de la sangre. Sus ojos celestes, límpidos e inexpresivos, no eran perturbados por el relámpago de los párpados. Sus labios estaban cerrados sin ninguna tensión, y como si ya nunca fueran a abrirse para dar paso al soplo inútil de la palabra. Respaldado en su trono de mármol, y con las manos colgando por el borde de los apoyabrazos, Pericles parecía haber renunciado a seguir viviendo en el mundo vano y movedizo de los hombres. ¿No había cumplido acaso su objetivo último, que era inmortalizarse en sus mármoles y conquistas?… Ahora que Grecia estaba en su puño, y Aspasia bajo su pie, ¿qué más necesitaba? Lo tenía todo: honores, dinero, gloria, pueblos enteros bajo su mando, monedas de cobre rodando por el mundo con su efigie, estatuas de mármol con sus facciones dominando eternamente desde sus pedestales, multitudes de esclavos pendientes de un solo gesto suyo, o un ademán, para cumplir sin demora su voluntad; la flota más poderosa del mundo dispuesta a desplegar sus velas y hacerse a la mar con que él soplara un “¡adelante!” de cara al Egeo… ¿Qué más podía pedir?… Pero… ¿Esta era la razón de su quietud perfecta e inhumana? Lapón no sabía qué pensar.
Mientras, Formión, Calias, Laques, Lumaco, y tres generales más, discutían en torno al Soberano sobre el conflicto con Corinto. También estaban: Anaxágoras, que seguía las discusiones con la mirada pero no con el pensamiento; Pirilampes, el anciano venerable dueño de cisnes y pavos reales que sólo intervenía para argumentar en favor de la paz; y Artemón, que argumentaba siempre en favor de la guerra, y era el inventor de la catapulta para trirremes que ya hacía estragos en la flota corintia, y que haría aún más daño -argüía- cuanto mayor fuera el conflicto con los aliados de Esparta.
Pero Lapón se mantenía ajeno a esas discusiones políticas, y se apasionaba con el misterio de la absoluta indiferencia de Pericles:
“¿Y si permanece inmóvil para evitar que cualquier movimiento suyo provoque aquí o allá algún efecto indeseado?”, pensó Lapón, mirando los pliegues rígidos de la túnica de Pericles. El poder absoluto del Soberano justificaba esta interpretación. Si bastaba una sola palabra de Pericles para que los trescientos trirremes de Atenas se hicieran a la mar, ¿no era extremadamente riesgoso cualquier movimiento que él realizara? El más ínfimo de sus gestos podía desatar una guerra en cualquier punto de su imperio, o incluso más allá (en Europa por ejemplo, donde él había fundado colonias atenienses); el sólo acto de cerrar su puño con fuerza podía ser interpretado como una orden tácita de que se castigara a los enemigos de su gobierno; que riese en público (cosa que había dejado de hacer hacía muchos años), podía prestarse también a malos entendimientos: los espartanos podían tomar esa risa como una provocación; la gente del pueblo como una prueba de indolencia social; sus enemigos, como un signo prematuro de senilidad o un regocijo de poder; y los artistas, como una burla contra la solemnidad de las estatuas hechas según su modelo, o incluso, como un afeamiento del rostro indigno del jefe de los atenienses ¡el pueblo más esteticista del mundo! ¿O no se había prohibido en las escuelas la enseñanza de la flauta, porque el rostro se deforma durante la ejecución de ese instrumento?
Lapón llegó a una conclusión sensata: Pericles, simplemente, era demasiado poderoso para moverse como cualquier mortal, o reír, o gesticular, o sentir…
Pericles alzó los brazos con las palmas hacia arriba, y los generales se retiraron, y más allá (por ese leve movimiento del cuerpo del dueño del mundo) las barcas se mecieron en el puerto del Pireo y las copas de los bosques de Esparta se agitaron.
Anaxágoras y Lapón esperaron un momento, pero al ver que Pericles ni siquiera los miraba, también se retiraron en silencio.
Cuando se quedó solo, Pericles se levantó como un autómata. Agarró una antorcha de la pared, y fue a su aposento.
Entró, aseguró la puerta con la barra de hierro, y se puso a golpear con sus nudillos las paredes. No recordaba bien, pero estaba seguro de que allí, en su propia habitación, estaba una de las tres puertas que conducía al refugio subterráneo del Palacio. ¿Por qué quería descender ahora a ese lugar? Lo ignoraba. Tal vez, porque ya no quería seguir dormido como hasta entonces.
-Aquí -dijo, al sentir en un punto la oquedad de la pared, y recordó en dónde estaba la pequeña palanca que activaba el mecanismo que abría la puerta secreta.
Tomó un puñal, apartó un mueble pesado, y en el lugar en el que había una letra alfa desdibujada escarbó con la punta del arma.
Luego de que logró hacer un orificio quitó el estuco de la pared con sus propias uñas (si alguien lo hubiese sorprendido en esa situación, y él hubiese dicho que buscaba al amante de Aspasia, la Asamblea lo habría destituido de su cargo por insania, pero acaso… ¿No es el mayor placer de las mujeres infieles llevar a sus amantes a la habitación que comparten con sus propios esposos?).
Dio al fin con la palanca y la presionó hacia abajo, y lo que se abrió no fue una puerta, sino que una pared entera se movió sin hacer ruido, dejando a la vista una abertura estrecha en un ángulo del aposento.
Pericles volvió a agarrar la antorcha, y sin soltar el puñal, descendió por el laberinto que conducía al refugio del rey de Atenas… A su otro aposento del Palacio.
*
Una lechuza había ido a posarse en una rama de la encina, mientras Heródoto seguía contando lo que había aprendido en la India:
-Es como les digo, ¿por qué habría de mentirles?
-No es que no te creamos -dijo Sócrates-, sino que es una teoría bien extraña, aunque ingeniosa.
Aspasia, que acababa de llegar, estaba sentada con las piernas juntas sobre la hierba, y con los brazos cruzados.
-Es sensato negar la realidad del mundo -dijo-, e incluso del hombre. Pero no entiendo que nieguen la realidad del deseo.
-Yo no sé si niegan la realidad del deseo -dijo Heródoto, confundido-, pero están seguros de que el deseo es el origen de todos los males.
-¿Y por qué habría de hacernos mal el deseo?
-Porque nos hace sufrir -dijo Heródoto, que empezaba a sentirse acorralado.
-¿Y por qué el dolor es algo indeseable?
-Porque provoca infelicidad.
-Ahora entiendo el error de ese pueblo -dijo Aspasia, descruzando los brazos.
Sócrates la miró con dureza. No debía caer bajo la fascinación de su belleza, para poder pensar con sobriedad.
-¿Y cuál es ese error? -preguntó Heródoto.
-Asociar la infelicidad con el dolor -dijo Aspasia sin rodeos.
Y luego de una pausa agregó:
-El dolor es la esencia misma de la felicidad, porque como tú dijiste, el dolor no es más que el reverso del placer. Sin dolor, no hay dicha verdadera, así es la naturaleza del hombre y de las cosas.
Fedro intervino:
-¿Entonces el deseo no nos engaña al hacernos creer que este mundo de dolores y pasiones es real?
-Sí, nos engaña -dijo Aspasia-, porque el mundo no es real, pero lo que sentimos sí lo es.
-Explícate -le pidió Heródoto.
Aspasia ladeó la cabeza… ¿No lo había dicho todo? Respiró hondo, y dijo:
-Al decir que el deseo nos engaña, ya le estamos reconociendo realidad, porque ¿cómo podría engañarnos algo que no existe? El mundo, en cambio, sí es mentira, pero una mentira muy necesaria para que el deseo realice su juego.
-¿Cuál juego? -dijo Eutifrón, molesto.
-El de la existencia -dijo Aspasia acodándose en la hierba de un modo masculino.
Lo que más hubiese querido hacer Sócrates era huir de allí sin mirar atrás antes de empezar a creer que la belleza de Aspasia era lo único real del mundo, lo único cierto y consistente, profundo e incorruptible que podía concebirse jamás.
-Aspasia -dijo Sócrates, y su voz sonó áspera contra su voluntad.
La filósofa le fijó su mirada azul.
-Tú dices que el deseo es lo único real en este mundo – Sócrates esperó una señal de asentimiento de Aspasia, pero ella permaneció quieta y sin pestañear (Alcibíades, tendido aún en la hierba, oía con atención)-. Mientras que el mundo no es más que una artimaña del deseo. Una mentira que debemos aceptar como un juego necesario.
-Has enriquecido mi teoría -dijo Aspasia, con ironía (esa ironía tan singular que Sócrates había aprendido de ella).
-Pero si esto es así, le estamos concediendo al deseo un sentido positivo, cuando en realidad el deseo se define por su negatividad.
-Tú lo defines así, Sócrates -le dijo Aspasia, y Sócrates sintió que oía su nombre por primera vez-. ¿Pero por qué dices que el deseo es algo negativo?
-Lo que más deseamos es lo que no tenemos.
-O lo que perdimos para siempre -dijo Aspasia, y Sócrates olvidó lo que venía diciendo.
-Continúa -le dijo Aspasia-. Has dicho que deseamos lo que no tenemos.
-Sí, y por eso el deseo es la carencia del hombre, su hambre, su pobreza, su necesidad… ¿Y cómo es que esa necesidad, ese vacío, puede ser más real que el mundo, y hasta que el hombre mismo?
Cuando Sócrates terminó de hablar, la lechuza que estaba sentada en una rama justo encima de Heródoto, giró su cabeza y se la quedó mirando a Aspasia con sus ojos verdes y fijos.
-Según tu lógica, Sócrates -dijo Aspasia, suavizando la voz-, mi razonamiento es incorrecto. Pero según mi lógica, no lo es, porque mi definición del deseo no coincide con la tuya.
-¿Y como lo defines?
Alcibíades contuvo la respiración sin advertirlo, y Fedro, Eutifrón, Diógenes de Apolonia, y Heródoto, se quedarán estáticos en sus sitios, mirando a la filósofa de Mileto.
-Defino al deseo como una fuerza, y no como una carencia. Y no sólo como una fuerza, sino como la fuerza más poderosa del universo. La voluntad, la inteligencia, y la imaginación humanas, no son más que distintas manifestaciones de esa fuerza que da forma, realidad, y sentido al mundo, y a la vida del hombre. El deseo -dijo Aspasia, con el rostro ruborizado por la emoción-, es el fuego del que habló Heráclito, un fuego que forja en el calor del corazón humano los cuerpos y los acontecimientos, las guerras y las ciudades. Todo brilla y se revuelve en ese pozo ígneo: los mares que bullen, las noches de verano que parpadean sobre los campos, la leona que al caer sobre su presa rueda junto con ella por la hierba en un remolino fatal de sangre y jadeos, los trirremes que cabecean abriéndose paso en el infinito, el llanto en la medianoche del recién nacido que anuncia, una vez más, la victoria de la especie sobre la Nada amenazante, los cardúmenes del fondo del mar, que son otras cientos de lunas de plata nadando en el azul… El lucero de la mañana y la mirada del amante; el ala que roza el velamen en alta mar y la caricia del amante; el peso tibio del jergón en el invierno inhóspito y el cuerpo del amante… Y el viento que aúlla encelado contra las ventanas, y el poeta ciego, y el niño clarividente, y el moribundo que deja que la ola final lo arrope en su espuma y lo deshaga en su vértigo… Todo adquiere realidad en la fragua del deseo humano. Una realidad sin fondo e inútil, es verdad, pero bella y amable, como un encuentro de miradas en medio del fragor ciudadano, o un atardecer de fuego sobre el iris del mar.
Cuando Aspasia dijo la última palabra, nadie habló, hasta que una brisa fresca barrió el silencio (la tormenta inminente asomaba en el horizonte).
Sócrates no había podido conservar la sobriedad, y los ojos le brillaban. Nada de lo que esa mujer había dicho era cierto -pensaba-, ¡pero sonaba tan real en sus labios! ¿Cómo resistirse al efluvio de su voz? ¿Cómo no rendirse a la sugestión de las miradas y los gestos que acompañaban su discurso?
-Es poesía -dijo Sócrates al fin, queriendo decir que era muy bello, pero falso.
-La poesía es más verdadera que la filosofía -dijo Aspasia, reponiéndose del entusiasmo de su propia inspiración-, o tal vez… La poesía es la única filosofía verdadera.
-Pero la poesía no explica nada -dijo Sócrates.
-Pero gracias a ella todo se vuelve comprensible -replicó Aspasia.
La lechuza que había seguido atenta aquellos diálogos, infló el pecho plumoso, desplegó las alas, y se dejó caer de lo alto de la rama para volar hacia el campo abierto (los párpados de Alcibíades se ensombrecieron a su paso).
-Aun así -dijo Sócrates-, la poesía sigue siendo incierta.
-La poesía tal vez -dijo Aspasia-, ¿pero la filopoesía?
-¿Y eso? -dijo Fedro, ceñudo.
-Es una nueva ciencia.
-¿Qué clase de ciencia? -dijo Heródoto, que había logrado al fin romper el encantamiento de las palabras de Aspasia.
-La ciencia que trata de las razones de la poesía.
-Pero esas razones no son… racionales -dijo Sócrates.
-Precisamente, están por encima de lo puramente racional, y por eso es una ciencia superior.
-No lo entiendo -dijo Sócrates, sorprendiendo a sus amigos y discípulos.
-De eso se trata -dijo Aspasia, que no perdía ocasión-. Porque si todo lo entendemos, es que nada entendemos, ¿o realmente puede caber el universo en el límite estrecho de la lógica humana?
-Si el universo es irreal -dijo Sócrates-, no veo cómo es que tiene extensión.
-Tiene la extensión que el deseo infinito del hombre le confiere.
-¿En qué sentido el deseo humano es infinito?
-En el sentido de que es insaciable -dijo Aspasia, con la más blanda de sus voces.
-¿No lo será el orgullo más bien?
-Es lo mismo, al menos en las naturalezas más creadoras y fuertes. Cuánto más grande el deseo, más vasto el espíritu, y más inmensurable el universo.
Sócrates sintió un vahído, pero se repuso, y dijo:
-Suponiendo que es verdad lo que dices, y el deseo es algo positivo. ¿Por qué no pensar que esa fragua arde más bien en el corazón de un dios, que en el de los débiles mortales?
-Tal vez sea como tú dices -dijo Aspasia-. Pero es algo que hay que negar de cualquier forma.
-¿Aunque sea verdad?
-Sobre todo si es verdad. Porque si el hombre piensa que él no es más que el deseo de un dios, perderá confianza en su propio poder, y junto con su orgullo, se destruirán su ímpetu y su dolor, su ambición y su placer. No -dijo Aspasia, endureciendo el gesto-, el hombre debe negar todo lo que lo empequeñezca, todo lo que lo obligue a bajar la mirada y suplicar.
Habló Heródoto:
-Pero entonces, ¿la adoración de los dioses es perniciosa?
Aspasia no respondió, y en cambio dijo:
-A fuerza de pensar, Atenas ha dejado de desear.
Esa afirmación los desconcertó a todos.
Alcibíades se sonrió, y llenó los pulmones con el aire cargado de tormenta de esos campos.
-¿Qué quieres decir, Aspasia? -dijo Fedro, casi suplicante.
-Que Atenas está quieta e insensible, y de ahí su amor por los mármoles y la filosofía.
-Pero tú también filosofas -le dijo Fedro.
-Cargo la vasija de la filosofía en mis hombros para arrojarla contra un roquedal -dijo Aspasia, desafiante-. Y mientras persista el culto a Apolo, y a esa diosa moderada de ojos de lechuza, no habrá salvación. Antes, Atenas guerreaba y se bañaba con gusto en la sangre purificadora de las batallas, ahora filosofa sobre la valentía, y al hacerlo, piensa femenilmente sobre los beneficios de la paz; antes el hombre mordía con deleite el fruto del instante, ahora reflexiona sobre la brevedad de la existencia y sacrifica el instante por una eternidad que no existe más allá de su imaginación; antes el hombre se reía de todo, y ahora frunce el entrecejo ante todo; antes aceptaba el engaño del mundo como un juego tan bello como absurdo, y ahora le rebusca el sentido y se olvida de vivir.
-¿Qué pretendes, entonces? -dijo Sócrates, sin poder oír más.
-¿Yo?… Nada. Sólo espero que el fuego se trague a esta ciudad de hombres despiertos, lúcidos e impotentes, para que Atenas renazca lo bastante joven y fuerte como para volver a desear, a crear, y a reír.
-¿Y tú ayudarás a que eso suceda? -preguntó Sócrates.
-Yo debo partir -dijo Aspasia, se levantó, y se sacudió los pastos que se le habían adherido a la túnica blanca.
“Sí, mujer mía -pensó Alcibíades-, tú le has prendido fuego a mi deseo, y yo le prenderé fuego al mundo por ti, y juntos acabaremos de una vez por todas con esta estúpida representación”.
Ya caían las primeras gotas y todos se habían ido. Sólo Alcibíades se quedó en donde estaba, gozando de la lluvia fina que le refrescaba el rostro y todo el cuerpo.
Le afluyeron a la mente imágenes de su último encuentro con Aspasia, y creyó volver a sentir las caricias, los besos feroces, la piel húmeda y erizada de la reina de Atenas. Y entonces -por esos recuerdos- la llovizna que caía del cielo dejó de refrescarlo, y se sintió vestido con una túnica de fuego, como cuando Hércules fue consumido por las llamas al vestir la túnica impregnada con la sangre de Neso, el centauro maldito.
Se levantó enérgico, y echó a andar por el campo. El olor a tierra mojada lo embriagaba y le ensanchaba los pensamientos.
Así como Hércules debió enfrentar a la serpiente Hidra, al león de Nemea y de Citerón -pensaba-, él había tenido que enfrentar en sueños a una leona en celo… ¿A Aspasia tal vez?
La lluvia fina que caía en los campos, lenta y azulina, volvía etéreas todas las cosas: las colinas del horizonte, los árboles, el mar a lo lejos… Y era fácil creer que el mundo era pura ilusión. Por momentos le placía pensar que era así, y por otros lo disgustaba: “si este mundo está ahí por obra de mi deseo… ¿Cómo es que todos habitamos en un mismo lugar?… ¿Acaso participamos todos de un sueño común?”. Era lo que se deducía de esa teoría.
“Aspasia sí está hecha a la medida de mi ideal, así que bien puede ser ella una obra de mi imaginación, y yo de la suya. Quién sabe”… Pero cuando pensaba más hondo, Aspasia no se ajustaba a su imagen ideal de mujer: “porque si yo te hubiese creado, Aspasia…”, y no sabía qué le repelía de su amante.
La lluvia se volvió más intensa, y el cielo se cubrió por completo, pero las nubes brillaban con los rayos del sol oculto (tan potente era la luz de la ilustrada Grecia). Llovía y a la vez todo resplandecía, y los campos mojados se regocijan con esa lluvia de luz tibia que caía a mares sobre los pastos amarillos, sobre las arboledas que fosforescían como barcos fantasmas, y sobre el cuerpo tendido de Nausica que, muy cerca de allí, recibía el peso de la lluvia celeste como una bendición.
El mar también brillaba a los lejos, y Alcibíades pensó en el iris azul de una diosa. “Tal vez Sócrates tiene razón al poner la fragua del mundo en el corazón de un dios, pero es más emocionante pensar que el mundo es un artilugio de mi deseo, y que el mar se fragua a cada instante en mi imaginación… ¿No dice el mito que Atenea nació de la cabeza de Zeus Olímpico?… Quizás el mundo nace de la cabeza del hombre de un modo similar”.
Y Nausica pensaba a su vez:
“Tú cásate con Hepárete, Alcibíades. Incluso yo deseo que así sea. Pero en mi fantasía serás mío siempre, y cada día que pase te amaré más todavía, y serás en mi corazón más perfecto cuanto más distante, y más bello cuanto más imposible… Alcibíades… Hijo del bravo Cleinias. Amor mío…”.
Y mientras Nausica pensaba estas cosas tendida en el campo desolado, Alcibíades -meditando el destino trágico de Hércules- se acercaba a ella despacio, con su túnica de fuego pegada al cuerpo por la lluvia estival.
*
Aspasia extrajo el anillo del cofre, y se lo puso en su dedo anular. El fuego de la antorcha le arrancaba a ese pequeño objeto destellos multicolores, verdes, azules, y rojos tornasolados.
-Es tuyo -le dijo Alcibíades desde el lecho-. Perteneció a mi madre.
-¿Te gusta? -le preguntó Aspasia, mostrándole su mano.
-¿Sabes por qué va el anillo en ese dedo?
-No. Dime.
-Hipócrates descubrió que en el dedo anular hay un nervio muy fino que se liga directamente con el corazón.
-Pero ya nuestros ancestros llevaban el anillo en este dedo, y de ahí su nombre. ¿Cómo es que lo sabían antes que Hipócrates?
-Porque hubo una época en que todo se sabía.
-Es una respuesta simple.
-No es simple, es verosímil.
-¿Verosímil? -dijo Aspasia, como si no entendiera esa palabra, o como si le fastidiara su sonido-. Ya empiezas a hablar como Sócrates.
-¿Qué sabes tú de él? -dijo Alcibíades, y agregó:
-Hoy Sócrates se encontrará con Heródoto y otros sabios en la encina de Solón, a orillas del Eridano… ¿Vendrás?
-¿Sabios? -dijo Aspasia con sorna-. Si tú me lo pides… iré, amor mío -y se tendió en el lecho junto a él-. Pero no acudiré contigo, sino más tarde, para que los sabios no descubran nuestro secreto.
-Vístete de blanco para mí.
-Lo haré, Alcibíades, lo haré… Pero tú, ahora, reblandece para mí tu mirada, para que pueda abismarme en ella, antes del amor.
Alcibíades la complació, y al punto se dio cuenta de la tiranía que esa mujer ejercía sobre sus actos, y de lo trabajoso que era representar para ella el papel del amante perfecto. Sin embargo, se rindió a sus deseos y la miró con devoción.
-Ahora estás bello -le dijo ella, y lo besó en la boca apasionadamente, y Alcibíades se dejó amar.
Después de los primeros momentos de pasión, Alcibíades le empezó a hablar al oído con voz susurrante, porque sabía que a Aspasia le causaba placer. Se sentía inspirado en ese momento previo a la unión:
-Aspasia -le dijo, con la mano en su cintura-, siempre estuvimos aquí, en esta habitación secreta. ¿No lo sabías?… El mundo no existe. Tú jamás naciste en Mileto, ni tu padre fue el filósofo Axioco, ni Pericles, ni hombre alguno, te poseyó jamás. Siempre estuvimos tú y yo aquí, en el fondo de la tierra, juntos, creando a Atenas, a Esparta, a Homero, y a Atenea Niké. ¿Qué más podíamos hacer para recrearnos en la soledad? Del roce de tu cuerpo con el mío surgió toda esa fantasmagoría del universo, con sus estrellas y hombres fugaces. ¿Qué más podíamos hacer con la eternidad por delante? De la cantera de tu imaginación surgió el mármol para la mole de la Acrópolis, y de la mía nacieron las estatuas que te honran en todos los templos de la ciudad, y Fidias es un hijo más de nuestra fantasía, porque queríamos que un artista diera forma a nuestros deseos y ambición. Ahora que estamos aquí, ¿no sientes que es como te digo?
-Siento que llegué finalmente a mi hogar -le dijo Aspasia, con voz desmayada.
-Pero en realidad nunca saliste de él. Nunca estuviste en otro lugar que no fuera este.
-No. Nunca -dijo ella, en un suspiro-. Hasta no estar contigo, no estuve en ningún lugar.
-Y si Pericles existe, es porque nosotros quisimos que fuera así, para dar dramatismo a nuestra unión.
-Sí.
-Y para que, durmiendo con él, supieras distinguir entre lo falso y lo real.
-Sí. Y yo estaba dormida -dijo Aspasia, con voz anhelosa y los ojos entornados-, no sabía que todo era un sueño hasta que me atreví a despertar.
-Pero debemos sostener todavía el engaño, hasta que los fantasmas se desvanezcan por sí solos y creemos al mundo desde la nada una vez más.
-Pero yo ya no quiero que Atenas exista… ¡Préndele fuego! Me quedaré aquí contigo por algunos siglos hasta que me vuelva el deseo de jugar con la luz.
-Sí, Aspasia… Voy a quebrar con una masa las gradas de los teatros de Grecia, y a arrojar a los actores al mar, para que las olas se los traguen.
-Y yo agitaré las aguas para que no se puedan salvar.
Al decir esto, Aspasia soltó la risa y lo miró a Alcibíades con picardía:
-¿Y también te desharás de Pericles, como hiciste con el desgraciado de Fineo?
Alcibíades se inquietó.
Ella percibió la molestia del príncipe, y entonces le dijo al oído:
-Todo es un sueño, y cada vez que despertamos, lo hacemos dentro de un sueño, y ahora, estamos soñando que acabamos de despertar.
Alcibíades iba a decir algo, pero Aspasia le puso el índice en los labios, y le dijo todavía:
-Todo es una representación, pero también nosotros formamos parte de ella, Alcibíades, y cuando termines de arrojar a todos los actores al mar, te caerás detrás de ellos, y yo contigo, si estoy asida a tu mano todavía.
Alcibíades, con el brillo de los fuegos en sus pupilas, se la quedó mirando sin ninguna expresión.
Aspasia le hizo una confidencia:
-¿Sabes que yo también soñé que arrojaba a alguien al mar desde un acantilado?… Pero no era un actor de teatro.
-¿No? -dijo Alcibíades, sin mostrar interés-. ¿Y quién era?
-La sacerdotisa del templo de Apolo -dijo Aspasia, y lo empezó a besar, y a acariciar, y a musitarle “te amo” después de cada beso, y a jurarle amor eterno una y otra vez, sin dejar de moverse rítmicamente encima de él.
Alcibíades hubiera querido saber más de ese sueño, pero pudo más el deseo, y rodeándole la cintura con los dos brazos, la poseyó…
-¡Aspasia! -gritó Pericles, y se quedó oyendo, inmóvil, cómo su voz se perdía en las mil bifurcaciones del laberinto.
Estaba perdido. Y ya no pensaba en hallar la habitación secreta, sino en encontrar la salida para huir de allí cuanto antes. El humo de la antorcha le había ennegrecido el rostro y viciado los pulmones.
-Soy un demente. Esa habitación ya ni siquiera debe existir -dijo, y no sabía si estaba subiendo o ascendiendo en el interior de esa ratonera gigantesca. Cuando el camino se le bifurcaba, elegía un rumbo cualquiera, y así esperaba que en algún momento el azar le hiciera encontrar la abertura en su habitación.
Pero pasaba el tiempo, y la luz de la antorcha era más y más débil, y empezó a creer que moriría en ese túnel maldito. Para peor, su imaginación lo situaba en un punto equidistante entre las dos habitaciones, y esto aumentaba su ansiedad.
-Debe existir un mapa de este escondrijo, y Alcibíades lo debe tener en su poder -dijo, mientras se detenía para tomar aire con la boca abierta, y el túnel le repetía sus últimas palabras con rigor: “Tener en su poder”… “En su poder”… “Su poder”…
La antorcha se apagó, y al cesar el chisporroteo de la llama, Pericles creyó oír un sonido que provenía del fondo de la tierra.
Aguzó el oído. Era un sonido constante, intermitente, que le llegaba de muy lejos, como cuando los grillos anuncian la lluvia en medio del campo.
“Esta mañana estaba por llover”, pensó. ¿Pero qué podían hacer unos grillos cantando en el fondo de la tierra?
Abrió los brazos y apoyó las manos en las paredes, como para evitar que ese túnel estrecho se cerrara sobre él.
Y el eco de ese sonido extraño le seguía llegando como una melopea.
“Debo hallar la salida”, pensó con angustia, y echó a andar a tientas en la oscuridad. Pero aunque quería escapar de ese ruido que le llegaba del fondo, a medida que avanzaba (hacia ninguna parte) el sonido monótono se oía más claro, más agudo, más torturante.
“Un gato. Un asqueroso gato como los que trajo Pirilampes de Egipto, y que pueden gemir durante noches enteras”…
Pericles se paró en seco y apretó las mandíbulas. Jamás debió decir la palabra “gemir”… ¡Jamás! Debería haberse concentrado en los grillos del campo, y creer que esos insectos también anuncian la lluvia debajo de la tierra, y no ir más allá de esa figuración. Pero no… No podía ser. No podía ser.
Empezó a caminar más rápido rozando las paredes con sus palmas, y a respirar con fuerza para sólo oír el ruido de su respiración. Pero el eco de los gemidos de Aspasia lo perseguía:
-¡Zeus!… ¡Sálvame! -gritó tapándose los oídos, aun cuando hacía mucho que había dejado de creer en los dioses del Olimpo, gracias a la influencia de Anaxágoras-. ¡Sácame de aquí, y te erigiré un templo mayor que el de Olimpia, y te sacrificaré mi buey mejor!
Quería seguir hablando en voz alta para no oírse más que a sí mismo, pero aun cuando gritaba y tenía los oídos fuertemente tapados, podía oír ese eco de placer, esa burla infernal, ese gemido más agudo que el de los felinos de Pirilampes, lascivos, perezosos…
-¡Traidores! -gritó, y no dejó de andar a tientas con la esperanza de hallar la abertura por la que había descendido a ese lugar.
-No es verdad… No es verdad… No es verdad -repetía al ritmo de aquel gemido, para apagarlo con el ruido de su propia voz, y a fuerza de repetirse esas palabras halló al fin la salida, y entró a su habitación con el rostro tiznado y los ojos enrojecidos, como si hubiera emergido de los mismos infiernos.
Se abalanzó sobre la palanca y activó el mecanismo. La pared se cerró, y Pericles se tendió exhausto en su lecho vacío.
“No es verdad”, pensó a punto de dormirse, pero cuando ya lo vencía el sueño tiránico (o más bien, la necesidad de evadirse de todo), abrió los ojos muy redondos, se refregó la cara con las dos manos y dijo con un gesto cruel:
-Tú me hiciste marcarle una lechuza en la frente a los de Samos… ¡Lo recuerdas!… Y a esclavizarlos por ser enemigos de Mileto, a pesar de que son griegos como nosotros. Pero lo que aún no sabes es que llevas a fuego mi marca, la de mi zarpa de león, y que me perteneces como cualquiera de mis esclavas, o un trirreme de mi flota, o una cariátide del Erecteion… ¿No lo sabes, verdad? Entonces forjaré un hierro con forma de zarpa y marcaré tu frente tan lisa con ese signo para que no olvides nunca a tu rey, ya sea que estés gimiendo en el fondo de la tierra o riendo en la superficie, dándote baños de mar o posando en el taller de Fidias… Desnuda o vestida, esa zarpa te acompañará a todas partes de por vida, y cuando el espejo te devuelva tu imagen será lo primero que veas, y te peinarás para mí incluso a tu pesar.
Pericles movía su pulgar como si acariciara en ese momento la marca leonina en la frente de Aspasia, y de ese modo aplacaba su ira, y hasta se sonreía con un gesto de placidez.
*
Hepárete no sabía que una persona podía pesar menos que la cinta de su vestido. Caminaba por la calle tan liviana y alegre, que no sentía el movimiento de sus pies, y le parecía que se había calzado esa mañana las sandalias aladas de Hermes.
Es verdad que era muy delgada, pero no era eso, porque muchas veces sentía la pesantez agobiante de su cuerpo, y hasta de su cabellera espesa, y tenía que sentarse en cualquier parte a recobrar el aliento para poder seguir. Ahora en cambio… ¿Cuál era la teoría sobre el alma de ese tal Sócrates?… Sin conocerla bien, la creía a pies juntillas, porque ella misma era un alma ahora, sin las ataduras del hambre y el cansancio, y sin otro peso que el de la moneda que apretaba en su mano, y que iba a arrojar a la fuente para pedir su deseo de bodas.
¿Y cuál era ese deseo?… No lo sabía aún. Quizás, no tener miedo en la primera noche y obrar como una mujer experimentada, o sino, lucir en esa ocasión más bella que Helena, y que la palidez no la traicionara, ni el temblor de sus piernas… No sabía. Debía pensarlo bien, y era seguro que al inclinarse sobre la fuente se le ocurriría lo que era conveniente pedir.
-¡Adiós! -la saludó Lumaco, el militar de raza, maravillado por la gracia que irradiaba la hija de Calias.
Hepárete le devolvió el saludo con una risa amplia que sorprendió al general, por haberla conocido siempre muy tímida e inexpresiva.
“Es una pena”, pensó Lumaco, al sentir que había perdido la oportunidad de pedirle a Calias a su hija.
“Ese es al que mi padre admira”, pensó Hepárete, pero enseguida se olvidó de Lumaco, y tornó a pensar en Alcibíades, y en su túnica de boda, y en la comida que debería servírsele a los invitados, y… “También estará Nausica”, pensó, y para no perder su ligereza de ánimo, se le ocurrió que a lo mejor Nausica podía estar contenta por ella, como buenas amigas que eran desde la infancia. Sacudió su cabellera y ya no pensó más en eso que la perturbaba.
-¿A dónde llevas a apagar ese incendio? -le dijo un mozo que la vio pasar con su cabellera roja luciente.
-¡A la fuente de Calírroe! -le contestó Hepárete, haciéndole entender, orgullosa, que ya casi tenía marido.
-¡Piénsalo bien, que aún puedes anudar tu cabellera, y elegir un partido mejor!
Hepárete se puso seria un instante (pero sólo un instante), ¿acaso todos sabían ya de su casamiento con Alcibíades, o ese había sido un comentario al azar?… ¿Elegir mejor?… ¿Pero no sabía el muy impío que las mujeres honestas no eligen a sus esposos como las de Mileto, sino que los dioses los eligen por ellas, mucho antes de su nacimiento?
-¡Cuántos ignorantes hay en este mundo! -se dijo, restándole importancia a esas palabras.
Cuando divisó la fuente, con el mar de fondo a lo lejos, se detuvo con el corazón palpitándole con fuerza:
-No… Debo pensar antes de llegar allí. Es un deseo único, así que no puedo errar. Un deseo…
Ahora avanzaba con tal lentitud, que su liviandad se había vuelto levitación. Más aún, de tan leve, sentía que era la fuente la que avanzaba hacia ella, y no lo contrario.
“Ya sé lo que pediré”, pensó, con el rostro encendido, y la fuente acabó de acercársele para que ella se inclinara y arrojara la moneda debajo del chorro de agua clara. Hacía seiscientos años que las novias cumplían con ese rito, y las ancianas aseguraban que la fuente cumplía siempre con los deseos que allí se pedían, porque una ninfa muy sabia y poderosa habitaba en ese lugar (la leyenda decía que cuando Atenas todavía no existía, esa fuente estaba allí en medio de un bosque, y que antes le manaba agua que confería la inmortalidad).
Cuando se inclinó para arrojar la dracma, y puso su mano cerrada debajo del chorro, notó algo raro en el interior de la fuente, como un juego de luces, o como si su cabellera se espejara en el agua.
Alargó su otra mano, y cuando la sumergió, supo que no era un reflejo lo que veía, sino que el agua estaba teñida con un líquido rojo, como… sangre. Miró el chorro que le empapaba la mano, y vio que, ciertamente, de la vasija que sostenía la ninfa de mármol, salía sangre a raudales, como de una herida enorme recién abierta.
Un hombre que advirtió su estupor, se le acercó y le dijo buscándole la mirada:
-No temas, a veces muere un animal justo en donde nace una fuente, y cuando otros animales…
Pero no pudo seguir, porque Hepárete cayó desmayada hacia atrás con los ojos en blanco, y el hombre no tuvo más que extender su brazo para detener la caída, tan liviana era esa muchacha de cabellera de fuego.
Sonó un tintineo en el piso, y la dracma fue a rodar al borde de la fuente, bajo la mirada triste de la ninfa de Calírroe.
*
-¿Crees que vendrá?… ¿Crees que vendrá? -repetía Fidias una y otra vez inclinado sobre el bloque con los ojos cerrados, cuando sintió que unos brazos de cisne lo ceñían por detrás.
-He venido -le susurró Aspasia y apretó sus senos contra la espalda del artista.
“Harmonía”, pensó Fidias, sin poder articular palabra.
-¿Me esperabas?
-Sí -dijo, aunque se había propuesto demostrar indiferencia para evitar que Aspasia se aprovechara de su debilidad.
-Lo sabía -y Aspasia deslizó su mano por el brazo del viejo hasta tocar el cincel que el artista aferraba como un arma.
-Con esta obra acabaré de inmortalizarte -le dijo Fidias dando dos golpes leves de martillo contra el bloque. No abría los ojos ni alzaba la cabeza, y estaba apoyado contra la piedra helada como si se hubiera dormido esculpiendo la tapa de su sepulcro.
-La gente murmura que la Atenea del Partenón podría ser mi propia hermana.
-¿Tienes una hermana? -dijo Fidias confundido.
-No. Lo dicen para hablar de un modo indirecto de lo mucho que se parece a mí la obra del gran Fidias.
-Diopeites me hará condenar por eso.
-Pero Pericles te defenderá con su propia vida.
-Diopeites es la encarnación del pueblo envidioso. Es un monstruo de quinientas cabezas que acabará por tragarse al Areópago y a Pericles de un solo bocado.
-No le temo al juicio de la Asamblea -dijo Aspasia con orgullo.
-Eso no importa. El peligro es que el sacerdote te teme a ti, y mucho. Puede soportar que tu belleza se pasee por el Palacio del Soberano, pero que yo la multiplique por calles y templos, es demasiado. ¿Cómo aceptará hacer sus oblaciones ante una diosa que tiene tus rasgos y tu cuerpo? Y aún peor, ¿cómo mantendrá quieta su imaginación al observar la cintura, los senos, y las piernas de las diosas que hice según tu modelo?
-¿Entonces, maestro, dejará de hacer mis estatuas para evitar la cólera de los dioses? -le dijo Aspasia zalamera, con sus dos brazos extendidos sobre los del artista.
-¿Si dejaré de amarte? -preguntó Fidias con voz desmayada.
El cuerpo de Aspasia sobre el suyo era el peso más dulce que jamás había sentido. ¿Lo podría sentir alguna vez sobre su pecho robusto?… O mejor, ¿se acostaría él alguna vez sobre el mármol tibio y blando de ese cuerpo insondable?… Entonces sería como penetrar los sexos cerrados de todas las divinidades creadas por su brazo. Como morder la carne lisa y pulida de las diosas veneradas de toda Grecia. Como hundir sus dedos en las cabelleras alisadas por su cincel, modelador de vírgenes… Entonces la piel del mármol se erizaría al roce de su palma, y las bocas de piedra recibirían (rojas y húmedas al fin) el fuego de su beso vivificador. En él se haría verdad la leyenda de Pigmalión, el rey y escultor de Chipre enamorado de una estatua, a la que Afrodita dio vida para que el artista saciara su hambre de amor ideal.
-Aspasia -dijo como un moribundo, y al incorporarse sintió punzadas de dolor en todo el cuerpo.
Paseó la mirada en derredor con los ojos nublados por el cansancio: no había nadie.
-Fue una maldita alucinación -se quejó.
En ese instante la puerta se abrió y entró Aspasia, avanzando entre cabezas tumbadas, torsos de atletas y animales de mármol.
-Maestro -dijo ella, y cuando estuvo a sólo dos pasos de él se detuvo, subió a un pequeño pedestal, abrió el broche de oro que le sujetaba la túnica sobre un hombro, y en un instante quedó desnuda ante el artista con el vestido plegado a sus pies, una rodilla apenas encimada sobre la otra, y las dos manos sobre sus senos en actitud pudorosa.
Fidias la rodeó con paso vacilante.
-Deja caer las manos al costado del cuerpo -le ordenó, imaginando cuál sería la pose perfecta.
Aspasia obedeció.
-Ahora abre las manos y adelanta un pie como si entraras en una cascada.
Así lo hizo, y además entreabrió la boca y cerró los ojos para recibir el impacto del agua invisible en su rostro de ninfa sedienta.
-Alza apenas el mentón -le dijo Fidias echando él mismo hacia atrás su cabeza- Así, muy bien… -y alzó los brazos para percibir con las palmas el calor de esas formas como si desentumeciera sus manos en el resplandor de una hoguera.
“¡Ay!… la belleza”, pensó el artista, y sintiendo un ardor en el rostro (que se le había enrojecido), se volvió, tomó enérgico sus herramientas, y de un mazazo hizo saltar un trozo de piedra contra uno de los postigos (un gato que dormía del lado de afuera de esa ventana saltó por instinto y calló parado en la calle con el cuerpo erizado).
Fidias volvió a golpear el bloque. A Aspasia le subió un escalofrío por la espalda y se estremeció entera.
Cuando concluyó la tarea de ese día, Aspasia lo besó al artista en la mejilla y se marchó.
“Que haya venido o no haya venido, es igual -pensó, viendo cómo Aspasia se dirigía presurosa a la salida-. Sólo puede cambiar la vida de un hombre un encuentro definitivo.
Aspasia cerró la puerta tras de sí. Fidias miró el bloque de piedra:
“Serás Afrodita”, y apoyó su palma sobre su obra futura.
*
Alcibíades se quitó las sandalias para gozar del frío de la hierba mojada, y las arrojó a cualquier parte.
-Ahora entiendo Sócrates, por qué andas siempre descalzo -dijo, sintiendo el cosquilleo de los pastos en sus plantas, y la frescura le ascendió por las piernas hasta las mismas sienes-. Si sientes que no precisas sandalias, también sientes que puedes prescindir de todo, hasta de mujer, ¿verdad?
Oyó un coro de balidos cerca, y enseguida vio pasar un rebaño de ovejas que iba a refugiarse debajo de unos árboles, y también vio a unos gamos que subían velozmente por una colina, y finalmente, a lo lejos, una embarcación que surcaba el mar a pesar de la tormenta:
-¡Ah! -dijo, gozando del impacto de las gotas en su rostro-, ¡estar en el mar con este día viajando hacia una isla lejana, tan lejana, que ni siquiera exista!
La lluvia era tan copiosa que ahora divisaba el velamen de ese barco pero no el mar que lo sostenía.
-Volar sobre las olas -se relamió la lluvia que lo empapaba y abrió los brazos como si viajara en la cubierta de aquella nave solitaria-, y hacerse a la mar para siempre, conquistando durante la travesía todo lo que se cruce en mi camino, pueblos y mujeres, mares… imperios.
Al decir eso, se sorprendió de que no pensara en Aspasia. Y aún más, no tardó en imaginarse casado con una princesa persa descendiente de Darío el conquistador, morena y de ojos negros, pero con la mirada de Friné, y la cintura de Teodota, y…
-¡No! -gritó, enfervorizado por la lluvia-, el día que me haga a la mar, me quitaré de encima a todos esos fantasmas que llevo agarrados a mi túnica, y que hoy me debilitan, y me acordaré de Atenas recién el día que regrese para unirla a mi imperio de Oriente. Entonces miraré hacia mi pasado sin riesgos de perder mi fuerza viril, y tal vez la haga a Aspasia reina de Libia, o de Egipto, para que funde allí sus academias de artes amatorias y les enseñe a las mujeres del mundo lo que yo le enseñé del arte del amor… y del poder de la palabra durante los trances amorosos.
Alcibíades caminaba por esa extensión a grandes pasos, como si ya -al menos- fuera dueño de esa pradera que hollaba con sus pies descalzos. Por lo demás, le era sencillo imaginar infinito a su imperio futuro ahora que la lluvia desdibujaba la línea del horizonte. Hasta la embarcación lejana había desaparecido, pero Alcibíades todavía podía verla en su imaginación, y no ya sola en alta mar, sino al frente de una flota de cientos de trirremes de dos velas y con estandartes amarillos y rojos en sus proas.
-Espera Aspasia, y ya verás -dijo, y recogió del suelo un palo para darse aires de gran Rey.
En ese momento, Nausica, que estaba tendida desnuda sobre la hierba, ladeó la cabeza, y vio -sin temor- la figura de un hombre que pasaba muy cerca de allí.
“Un pastor de cabras”, pensó, y volvió a enderezar su cabeza para quedar de cara al cielo tormentoso, que descargaba la lluvia sobre ella con la abundancia de un torrente.
Alcibíades pisó y hundió en el barro una túnica blanca que el viento (o el destino, o nadie) había llevado hasta ese punto por el que él pasaba ahora, conquistando en su avance Egipto, Lidia, Persia, Libia, Siria, Macedonia… ¡Aspasia!
*
Calias le cortó un mechón con una tijera, y lo arrojó al fuego. Todos aplaudieron y gritaron. Hepárete, sentada con las manos en las rodillas, sonrió con nostalgia.
Se pusieron a beber. Luego seguirían con los otros ritos de la boda. Lo primero era que los invitados se pusieran alegres y vieran todo con buenos ojos.
Lo más granado de Atenas estaba allí: filósofos, políticos, poetas… Hasta el mismo Pericles había asistido con Jantipo (uno de los dos hijos que había tenido con Agarista). Y todos se acercaban a las mesas para probar las tortas de ajonjolí, que no podían faltar en una cena de bodas.
Hepárete se movía por aquí y allá con su vestido color azafrán, y dos cintas rojas en el pelo que le caían por el costado de la cara y se le confundían con la cabellera. Se sentía como en un sueño. Para peor, casi todas las personas pasaban delante de ella sin notarla, porque el gran personaje de ese día era Alcibíades, que apenas había reparado en la novia dos veces a la espera de que Calias los presentara formalmente.
“No está mal -había pensado Alcibíades al verla por primera vez-, pero no tiene pechos ni caderas… Parece un muchachito pelirrojo”.
Dafne estaba allí, pero Nausica no había llegado todavía. La otra gran ausente era Aspasia.
-¡Alcibíades! -gritó Calias alzando su mano-, ¡ven aquí un momento muchacho!
Alcibíades, que ese día vestía sus atuendos más finos y estaba más pintado que la misma novia, se acercó con paso elástico y arrogante a su nuevo suegro, y a Nicias, que lo acompañaba.
-Ven… ¿Lo conocías a mi amigo Nicias? -le dijo Calias, al que la edad le había hecho olvidar los saqueos recientes de su yerno.
-¡Oh! ¡Sí! -dijo Alcibíades-, y le palmeó la espalda dos veces.
Nicias enrojeció de odio, pero la juventud desbocada de Alcibíades le causaba temor, y optó por el disimulo.
Acibíades, al ver la actitud cobarde del dueño de las minas del Laurión, y de mil esclavos, se ensañó con él y le dijo con su sonrisa más cínica:
-En nombre del pueblo, gracias por las donaciones tan generosas.
En ese momento Calias recordó, y se lo llevó a Nicias del brazo a otra parte.
A Alcibíades le hervía la sangre, y sintió que en ese momento lo podía matar al viejo ahí mismo como a un cordero, mas no por sus riquezas, sino porque era el candidato más firme para sucederlo a Pericles en el poder.
El príncipe había notado que alguien lo miraba con insistencia, pero tan acostumbrado estaba a ser el centro, que no se había dignado a averiguar quién lo seguía de lejos a donde fuera que se moviese. Al fin miró, ¿y a quién vio? A Hepárete, por supuesto, a la que todavía ni había besado en la mejilla, y con la que esa noche se uniría por primera vez, y ella con él… por vez primera.
Alcibíades le sonrió, y Hepárete se escabulló entre la gente con el corazón galopándole en el pecho.
-¡Hija mía! -dijo Calias, invitando a Hepárete a que se acercara. La hija obedeció y se paró junto a su padre con la cabeza gacha, como quien fuera a recibir un reto.
Un esclavo le acercó a Calias un cuchillo, y este cortó el ceñidor del vestido de la novia, como símbolo del inminente fin de su castidad.
Todos volvieron a aplaudir y a gritar, y Alcibíades se cruzó de brazos y por primera vez la miró a Hepárete con satisfacción, y hasta con lascivia: “entraré en ti como un fauno, y saldré como la espada que se arranca de la herida de un animal”, y frotó pulgar e índice con los labios apretados, y se acordó fugazmente de la cabellera de Friné.
Cuando el ceñidor también fue arrojado al fuego, una nodriza le dio a Hepárete los objetos que la novia debía quemar en honor de Artemisa, como panderos, muñecas, y vestidos que ya no usaría jamás.
Dafne se cruzó de brazos igual que Alcibíades, y mirándolo al galán con desprecio, pensó: “Hepárete ya quemó su mechón, su ceñidor, y sus muñecas… ¿Qué quemarás tú, grandioso vividor, además de la dote abundante de mi amiga?”.
Y mientras Dafne pensaba esto, y en hacerse discípula de Aspasia lo antes posible, vio que en ese momento entraba a la casa Nausica, con un vestido rosado y un obsequio para la novia.
-Nausica… -suspiró emocionada Dafne, y fue a su encuentro presurosa.
-¿Dónde está Hepárete? -preguntó Nausica, con el pelo negro sujeto en la nuca, y las mejillas exageradamente coloreadas.
-Allí -le dijo, y Nausica buscó a la que era su mejor amiga desde la infancia.
Cuando Hepárete la vio venir hacia ella, sintió que se derretía entera, y sólo atinó a extender sus brazos para esperar a que Nausica se los llenara con todo su cuerpo.
-Hermana mía -le dijo Nausica abrazándola con fuerza (así se llamaban cuando estaban solas).
Hepárete respiró tres veces muy fuerte, y estalló en un llanto convulso que empapó el hombro de su amiga entrañable, y aunque Nausica quiso llorar también para acompañarla en ese desahogo, apenas logró que las lágrimas le humedecieran los ojos; sin embargo, su rostro resplandeció de indulgencia y de amor sin resquemores, y esto fue lo que consoló a Hepárete sobre todas las cosas.
-Ven… ven -le dijo Hepárete llevándola de la mano hasta un lugar apartado.
Y allí, solas, sentadas una frente a la otra, se miraron un rato en silencio.
-No supe cómo decírtelo -empezó a decir Hepárete, pero Nausica la tapó los labios, y le dijo con dulzura:
-Hiciste bien, y no tiene importancia. Verás que los dioses disponen siempre lo que es mejor.
-Es verdad… Yo lo creo así también -y al terminar de decir esto, recordó el suceso en la fuente de Calírroe, y se estremeció.
-Estás toda erizada -le dijo Nausica frotándole el brazo.
-¿Hace frío verdad?
Nausica la abrazó fuerte (hacía calor en esa casa repleta de gente).
-¿Qué traes ahí? -le dijo Hepárete, ansiosa por ver el regalo de Nausica.
-Nada muy importante.
Hepárete tomó el obsequio en sus manos y lo desenvolvió despacio.
-¡Oh!… No deberías haber…
-¡Pero sí solo es el envoltorio de mi regalo! -le dijo Nausica, risueña (en el paño con el Cupido que Alcibíades le había regalado a ella, Nausica había envuelto dos pendientes de plata).
-Son muy bellos.
-El envoltorio puedes tirarlo si lo deseas.
Hepárete la abrazó con extrema delicadeza, y era una demostración de afecto aún mayor que si la hubiese apretado fuertemente contra su pecho.
-No Nausica, no… -y le puso en las manos el paño con el Cupido-. Es tuyo. Consérvalo tú -y Nausica no lo pudo rechazar.
Mientras, en una habitación contigua al salón de la fiesta, Calias y Alcibíades, acompañados cada uno de dos testigos, firmaban el contrato de matrimonio según el cual Alcibíades recibía la dote que le correspondía. También se establecía que cobraría por el primer hijo diez talentos, y veinte por el segundo.
-Me comprometo a cuidar a tu hija Hipárete…
-Hepárete -lo corrigió Calias.
-Sí, Hepárete, como a una hija -y puso su sello en un extremo del pergamino.
-Que tengan hijos fuertes y sanos -le dijo Calias, y lo besó en las mejillas.
-Y que sea una esposa virtuosa como su madre -dijo Alcibíades, por halagarlo al viejo -derramaron unas gotas de vino en el suelo en honor a Afrodita, y se bebieron las copas de un trago.
“¿Qué he hecho?”, pensó Calias, con el vino ardiéndole la garganta y el pecho.
Y Alcibíades, como si le hubiera leído el pensamiento:
-Has hecho bien, Calias, en ocuparte a tiempo del futuro de tu hija.
Calias no respondió, y regresó al salón con la sensación amarga de haber traicionado a su difunta esposa.
La fiesta duró hasta cerca de la madrugada.
Tres veces se la cruzó Alcibíades a Nausica, y tres veces le susurró palabras al oído, pero la amiga de Hepárete lo evadió siempre, y hasta se esforzó por parecer insulsa y arrogante.
-Dime tu nombre -le dijo el príncipe la primera vez, ciñéndole la cintura; pero Nausica le sacó la mano con una mueca de desprecio.
Y luego:
-Nausica… Ese es tu nombre. Aquí todos lo saben menos yo, que conozco a todas las mujeres bellas de Atenas.
-¡Déjame! -le dijo Nausica, fastidiada por la vanidad de Alcibíades, y se fue a refugiar al lado de Calias, ante quien el príncipe, al menos por esa noche, debía hacer el papel de esposo fiel.
Y por último, cerca del final de la fiesta, cuando ya el vino le había adulterado la sangre, Alcibíades le susurró al oído con voz suplicante:
-Tú eres mi única salvación.
Aunque Nausica lo rechazó con la misma energía que las otras veces, esas palabras sí lograron herirla, y le quedaron vibrando en la memoria como una flecha arrojada desde el cielo contra un roble en flor (o que floreció más bien, al recibir el impacto del dardo celeste)…
Cuando los novios quedaron solos, Alcibíades la tomó a Hepárete de la mano y la condujo a la habitación como se arrastra a una esclava.
-¡Ven! -le dijo con brusquedad-, cumplamos con el último ritual, y luego durmamos.
Pero cuando se disponía a quitarse la ropa, el campeón de Olimpia se desplomó como peso muerto sobre el lecho, y ahí se quedó, respirando como una fiera dormida (se había tomado la mitad del vino de su fiesta de bodas).
Hepárete, aliviada, le quitó las sandalias (su primera labor de esposa), y se acostó al lado para contemplarlo. Así, dormido, era más bello que despierto, y hasta no parecía más que un mancebo inexperto… Sí, mirándolo a esa nueva luz, era sencillo creer que podía amarlo para siempre.
Pero si lo pensaba bien… ¿Qué hacía ese hombre en el lecho que había sido suyo desde su infancia? ¿Qué hacía el célebre Alcibíades tendido a su lado como si fuera su esposo? (había olvidado por un instante que en verdad lo era).
Iba a acariciarle la cabellera, pero cerró la mano y se la llevó al pecho. Tenía la sensación de que Alcibíades no había llegado allí por sí mismo, sino que alguien (Afrodita tal vez, o Ares) lo había depositado en su lecho de un modo mágico.
Pero Hepárete era mujer, y supo vencer su confusión viéndolo a Alcibíades como al futuro padre de sus hijos, y entonces sí lo pudo sentir como propio y ya no como a un extraño caído del cielo. Y aún se atrevió a ir más lejos: se figuró que los dos eran ancianos, y que estaban en una gran mesa familiar rodeados de su descendencia, riendo y mirándose intensamente con las manos entrelazadas.
Pensando en estas cosas, Hepárete se quedó dormida sin sentirlo, risueña y con la punta de sus pies tocando los de Alcibíades, su esposo, el príncipe de Atenas.
Cuando despertó por la mañana, estaba sola en el lecho. Alcibíades se había marchado.
Cuarta Parte
__________________________________
Taloneó su caballo negro azabache y entró en la rompiente a toda carrera como si arremetiera contra un ejército enemigo. El animal enfrentó con brío las olas y la espuma blanca le bulló en el belfo y le quemó el sexo fornido.
Ese era el mayor deleite del príncipe: recibir en su cuerpo el rayo de las olas y descargar el ímpetu marino a través de su corcel, que temblaba por exceso de vigor y movía las patas incesantemente para no hundirse en la arena.
-¡Vamos, avanza! -y el caballo le obedeció, pero las olas lo arrastraron a la orilla una y otra vez.
Alcibíades gozaba de esa lucha con el mar como si esa bestia irascible fuera la prolongación de su cuerpo, o su parte instintiva más bien, puesta ahora bajo el dominio de su parte superior (su inteligencia y su voluntad). ¡Qué distinto era arder en ese fuego de libertad y señorear sobre las olas, a ser amado por esa mujer que lo sometía a la marea de su instinto como una amazona insaciable! (¿o inconsolablemente insensible?).
-¡Qué te sucede!… ¡Ve mar adentro! -y el caballo negro, lustroso, pateó la arena, dio dos vueltas en el mismo lugar, bajó la cabeza como si quisiera arrancarse las riendas que lo sujetaban, y se abalanzó sobre las olas (Alcibíades tuvo que aferrarse a las crines para no caer hacia atrás). Y entonces sí, venciendo toda resistencia, jinete y corcel se internaron en el mar.
-¡Ve más lejos aún! ¡Si te hundes, yo me iré contigo al fondo! -prometió Alcibíades, y no mentía. El incendio del horizonte anubarrado lo atraía como una Troya en llamas y lo hacía soñar con los héroes de la Ilíada.
El ruido de las rompientes era ahora un rumor sordo y lejano, y Alcibíades tuvo la tentación de cabalgar por el mar hasta la isla de Egina y realizar una hazaña de la que hablarían los hombres por generaciones, pero el jadeo del animal se volvió más anheloso aún y Alcibíades debió bajarse para ayudar a la bestia a enderezar el rumbo hacia la playa salvadora. Cuando las patas del caballo tocaron la arena, Alcibíades volvió a motar y emergió de las aguas como un monstruo mítico.
Se relamió la sal de los labios y echó a andar al paso por la orilla… Sin duda, en eso radicaba la felicidad más sólida: sentir el cuerpo rebosante de vida, ebrio de mar, y tener la frente altiva y despejada, libre de toda mórbida ensoñación.
“Si pudiera vaciar mi memoria y llenarla después con un vino nuevo -y se olió el yodo de las palmas con fruición-. Pero no… No me bastaría con vaciar mi memoria para recobrar la fuerza perdida. Debería más bien romperla en mil pedazos y volver a empezar… Pero si me olvido del que fui, ¿acaso no volveré a ser Alcibíades fatalmente?”.
-¡Ea! -gritó, y el caballo dio un salto hacia delante y echó a galopar -¡Le daremos la vuelta a Grecia! -dijo, con la imagen de un mapa de Heródoto en su mente, pero en ese momento el caballo se paró en seco y se encabritó por algo que las olas habían depositado a su paso.
-¡Shhh!… ¡Ohhh! -lo serenó el jinete, y rodeó al delfín muerto que había traído la marea. Y no era el único: cuando Alcibíades miró hacia la playa pudo ver dos más, y tres, y cinco delfines que yacían sin vida en la arena con las aletas rotas y las bocas abiertas.
-¡Por Zeus!… -anduvo entre esos peces con remordimiento-. ¡Vámonos de aquí!
Aspasia lo estaba esperando.
*
-¿Cómo que no lo sabes? ¡Tú eres sirio y deberías saberlo! -le gritó Anaxágoras a Zopyro, el aguador de ojos bizcos que se frotaba la frente como si quisiera recordar.
-Sí… En Siria hay un perfume que se llama así -y el aguador miró fijo la moneda que el filósofo le mostraba en su palma abierta-. Latifah lo usaba antes del amor.
-¿Lo has visto en algún mercado de Atenas, o en otra parte, para que yo pueda ir a buscarlo?
El sirio torcía la boca, se refregaba la nariz, se escupía las palmas, mientras esperaba a que el viejo mejorara su recompensa.
-Sí… Lo he visto… -decía, y miraba el sol con la cara fruncida-. Es como si lo oliera en este momento.
Anaxágoras se enfureció: que el mugriento de Zopyro recordara esa fragancia exquisita era una profanación de ese perfume.
-¡Olvídate del olor y concéntrate en el nombre! -le ordenó Anaxágoras, y Zopyro guiñó los ojos y puso los ojos en blanco:
-Sí… Mariposa del Aire…
-Toma y haz memoria -y le puso en la mano tres dracmas. Entonces sí, el sirio, con la expresión del idiota feliz que acaba de recordar su nombre, dijo cerrando el puño sobre las monedas:
-¡Anfípolis!
-¿Qué?
-Allí fue donde olí ese perfume que buscas. En Anfípolis, cuando fui mercader en esa ciudad.
-Pero…
-Es una ciudad de las costas de Tracia, y hay que llegar allí…
-¡Ya sé dónde es Anfípolis!
El sirio lo miraba satisfecho. Aunque nunca había estado en Tracia, sabía que esa ciudad existía y que quedaba lo bastante lejos como para que el viejo muriera en el intento.
-¿Puedes estar seguro? -le dijo Anaxágoras con gesto amenazante.
El sirio se inclinó tres veces, y Anaxágoras siguió su camino.
“Anfípolis… Mariposa del Aire… Debo viajar sin demora. Me traeré un cargamento de ese perfume para impregnar la ciudad con esa fragancia. Así Aspasia nunca olvidará el momento aquél, y cuando se incline a besar a una de sus discípulas se acordará de mí; cuando camine por las calles e inhale ese aroma volverá a mirarme en su mente con esos ojos, y esa sonrisa, y esa inclinación leve de su cabeza, y…”. ¿Qué le sucedía?… ¿Se había vuelto un viejo senil?…Y la promesa de Aspasia volvió a sonar en su mente: “Ahora, cuando respire este perfume, lo asociaré con este momento”.
-Iré al puerto ahora mismo.
-¡Anaxágoras! -le gritó Fidias al verlo pasar, pero él ni se volvió. No debía perder el tiempo en nada.
“Un sofista”, supuso, y apuró el paso.
Anaxágoras no caminaba ahora con su dignidad habitual (lentamente y con el brazo envuelto en un borde del manto), sino que iba con el rostro desencajado, la cabellera blanca desgreñada, y el manto flameándole detrás como una capa… Fidias, que iba de camino a su taller, lo dejó ir y se sonrió con malicia: ¿a eso conducía el cultivo de la filosofía?
-Anfípolis… -susurró Anaxágoras, y ese nombre cifraba sus esperanzas de perpetuidad.
*
Llegó Aspasia, y se inclinó para besarlo, pero él la detuvo poniéndole la mano en la frente y le frotó el entrecejo con el pulgar.
Aspasia dio un paso hacia atrás. Pericles nunca la había saludado de ese modo.
-Debo hablarte -le dijo. Y Aspasia se sentó.
Pericles bebió despaciosamente un sorbo de vino y le dijo:
-Alcibíades lo arrojó a Ganímedes al mar esta mañana.
-¿El actor?
-El mismo.
-¿Sabes por qué pudo hacer eso?
Aspasia negó con la cabeza… ¿Por qué tenía que saber ella las intenciones de Alcibíades?
-También saqueó los Palacios de Nicias, de Hipónico, y de Anito.
-Me lo contaron mis discípulas… ¿Sabes algo de Selene y Titania, mis discípulas dilectas?
Pericles la miró fijamente.
Y ella agregó:
-Hay rumores de que las raptaron tres hombres de Megara.
-¿Sabes por qué?
Aspasia volvió a negar, y frotó con sus dedos el pendiente que Pericles le había regalado (el de los delfines de plata).
-Te lo diré entonces… -dijo Pericles, con frialdad-, porque hace un tiempo Alcibíades raptó a Simaeta, la prostituta más bella de Megara, y los de esa ciudad se vengaron raptando a dos de tus discípulas… Ahora dime… ¿Sabes por qué los megarenses se vengan de Alcibíades y de Atenas raptando a dos iniciadas de Aspasia?
-¿Lo sabes tú acaso? -le dijo Aspasia juntando las manos sobre las piernas.
-No. No lo sé -dijo Pericles, y Aspasia quiso creer que no fingía y que allí acabaría ese interrogatorio, sobre todo cuando Pericles pareció desviar la conversación hacia otros temas:
-¿Sueñas a veces con Axioco, tu padre?
-Sí -dijo Aspasia, y miró hacia la ventana alta del salón.
Una esclava depositó un pastel de liebre y un ánfora con vino caliente en la mesa de mármol que los separaba.
-Come -le dijo Pericles, y Aspasia obedeció para llenarse la boca y no tener que responder.
-Tú me contaste que Axioco era hijo de una prostituta de Mileto, y que él mismo se casó con una hetaira muy semejante a su propia madre.
Aspasia afirmó con la cabeza.
-¿Sabes, Aspasia?… Has heredado muchas virtudes de tu padre -le dijo, insinuando que de su madre y abuela había heredado otro tipo de cualidades.
Pericles esperó a que Aspasia terminara de comer y beber. Y entonces le dijo impávido:
-Ya no lo verás a Alcibíades.
Aspasia bajó la cabeza. No pensó que Pericles fuera capaz de reconocer que ella, la filósofa, la dulce musa de artistas y poetas, lo engañaba a él ¡el Autócrata Soberano! con otro hombre. Pero al parecer, Pericles había saltado sobre su orgullo, y ahí estaba, con los ojos abiertos ante la verdad humillante.
-Si lo vuelves a ver -le dijo, sin alterarse-, te quitaré lo que te he dado y lo repartiré entre mis esclavas. Y luego… Te regresaré al lugar de donde provienes.
Aspasia pensó en arrojarse de rodillas y pedirle perdón, rasgarse la túnica y arrancarse los cabellos, pero presintió que no era el momento para esa escena, y que lo mejor que podía hacer era mostrarse herida, pero fuerte.
-Tú me habías abandonado -le dijo excusándose.
Pericles no se inmutó:
-Lo hice para vengarme de tu indiferencia, y para llamar tu atención.
Pericles siguió impertérrito. Había oído que Aspasia solía burlarse de él cuando estaba con Alcibíades.
-Sí, amor mío… te comprendo -le dijo Pericles con dulzura, y era lo peor que Aspasia podía oír-. Te perdono. Ven…
Aspasia caminó hasta él toda temblorosa, y cuando nuevamente se inclinó para besarlo, Pericles la detuvo poniéndole su mano en la frente, y le volvió a frotar el entrecejo con el pulgar.
-¿Qué haces? -le dijo Aspasia esta vez.
-¿Sabes qué soñó mi madre poco antes de que yo naciera?
La pregunta no tenía sentido. Todo el mundo sabía el sueño aquel de su madre.
-Con un león -dijo, en tono de obviedad.
-Bien, ahora vuelve a sentarte -y Aspasia regresó a su sitio sin haber podido besarlo. “Tal vez, después de todo -pensó Aspasia-, la escena del llanto no habría estado de más”. Pero nuevamente optó por mostrarse fuerte, conocedora como era de la debilidad radical de Pericles.
-Yo no lo veré más a Alcibíades -dijo, cambiando el tono de su voz-. Pero tú harás algo por mí.
-Te escucho -dijo Pericles, perdiendo la firmeza en el preciso instante en que ella la recobraba.
—Firmarás un decreto contra Megara, para desafiar a los espartarnos.
*
-¡Aléjense!… ¡Nadie puede irrumpir en mi taller de ese modo! -gritó Fidias, y amenazó con el cincel afilado a los guardias-esclavos que lo querían apresar para llevarlo a una celda mientras durara el juicio… ¿Qué juicio? El que le había iniciado Diopeites por “las impiedades” cometidas en el Partenón.
Fidias tiró el cincel contra el bloque que contenía en su seno a Afrodita, agarró de una mesa alta una cabeza de piedra que representaba a un sátiro con la boca abierta repleta de uvas, y se las arrojó con furia, pero la cabeza cayó a sus pies y el viejo se fue hacia delante por el esfuerzo, tropezó con su propia obra, y rodó con el rostro desfigurado por la ira.
Los guardias lo tomaron de las axilas y lo arrastraron hasta afuera del taller.
-Lo mataré… lo mataré -decía el artista moviendo la cabeza como un ebrio-. Pericles lo matará… Aspasia… ¡Déjenme!… ¡Yo hice el Partenón!… Yo soy Fidias… ¡Yo hice el Zeus de Olimpia!… -y las ideas se le mezclaban-, soy Zeus… ¿no lo ven?… Mi cincel es un rayo… ¡Un rayo! -y cerraba el puño con fuerza.
Mientras lo cargaban rumbo a la prisión, Fidias pudo ver las inmensas nubes rosas, blancas, y moradas que cubrían el horizonte, y se sonrió al confundir a esas nubes con canteras gigantescas de mármol, como si el Pentélico (el monte del que había sacado la piedra del Partenón) hubiese quedado al desnudo.
Los ojos se le iban hacia atrás a cada momento, y balbucía sonriente:
-Convertiré al monte en una estatua siete veces más grande que mi Zeus Olímpico… Y tu cabeza, Aspasia, asomará por encima de las nubes, y el lucero vespertino arderá a la altura de tu frente… Sí, puedo verlo… ¿Lo puedes ver tú?… Los navegantes verán tu rostro tres días antes de llegar a Atenas, y los niños escalarán tus pies para jugar, y confundirán tus senos con dos lunas lucientes.
Los guardias-esclavos se miraron:
-¿Qué dice el viejo? -dijo el que le cargaba los pies.
-Nada. Desvaría por el golpe.
Fidias, en su nube de delirio, seguía diciendo:
-¡Ah!… Sí, Afrodita… Así te verán… Y pasados los siglos, todos creerán que saliste del mar, o que te esculpió un dios… Hasta que alguien descubra mi nombre ínfimo, imperceptible, en un lugar oculto de tu cuerpo -y se veía grabando su nombre en la nuca de la estatua, cuidándose de no golpear la cascada de la cabellera abundante.
La voz se le apagó en la garganta, pero siguió moviendo los labios. Ya no veía un cúmulo amorfo de nubes, sino a su estatua desnuda de Aspasia-Afrodita alzándose egregia en lontananza, con los brazos sueltos al costado del cuerpo, un pie apenas adelantado, los ojos cerrados y la boca entreabierta como si la diosa recibiera en su rostro el impacto de una lluvia de luz.
Llegaron a la prisión.
La celda tenía un camastro miserable, y -para tortura del artista- Diopeites había hecho poner allí la escultura mediocre de una Nereida desnuda.
-¿Qué es eso? -atinó a decir Fidias antes de perder la conciencia, y se sumió en las sombras llevándose al fondo la imagen de esa obra torpe e insensible hecha por el envidioso de Menón, antiguo discípulo suyo.
*
Cuando Alcibíades regresó de su cabalgata en el mar, fue al lugar en donde Aspasia debía estar esperándolo (al pie de la puerta secreta por la que descendían a la habitación subterránea), y no la encontró. Luego fue al Palacio y dos esclavos frigios le impidieron la entrada armados con afiladas dagas; cabalgó entonces hasta la Academia y una iniciada le entregó una carta de Aspasia en la que su amante le decía en pocas líneas que ya no quería verlo porque Pericles “no merecía su infidelidad”. Una misiva así no tenía sentido, pero esa era la letra de Aspasia sin embargo… ¿Era por su boda con Hepárete? ¡Ridículo! Todos sabían que él se había casado por la dote, y que había desaparecido sin tocar a la novia… Ciego de ira, cabalgó por las calles estrechas hasta la Calle de los Artesanos (llevándose por delante todo lo que se le interponía), y una vez allí, se bajó del caballo de un salto, le arrebató la espada a un soldado y mató al escita atravesándolo de lado a lado. Así se vengó del despecho que había sufrido ese día.
Sócrates acabó de desenterrar las cebollas, se sacudió la túnica y entró en la casa. Alcibíades lo siguió.
-Pasa y sírvete vino -le dijo Sócrates.
Alcibíades se quedó un momento a solas… ¿Por qué amainaba el ala siempre que se acercaba a su maestro?… ¿No sería por falta de carácter? ¿Qué poder demónico tenía ese hombre sobre su conciencia?
Iba a servirse vino pero se contuvo. Empezaría a desobedecer en lo pequeño para poder rebelarse en lo grande.
Se sentó y recobró la fuerza de su orgullo… ¿Y si la presencia de Sócrates fuera un pozo oscuro, una trampa, en la que los hombres caían atraídos por el cebo de su dialéctica?
-¿Y el vino? -le dijo Sócrates.
-Sírveme tú.
Sócrates llenó dos copas y las depositó en la mesa de roble. Alcibíades ni se movió de su sitio. Estaba concentrado en las ideas nuevas que le afluían a la mente sin que él tuviera que hacer otra cosa que estarse quieto y sonreír de un modo ambiguo (al verlo, Sócrates pensó en el ídolo hindú de la sonrisa socarrona que le hacía acordar a Alcibíades).
Sócrates se le sentó enfrente.
Alcibíades no dijo nada. Ante todo, debía emanciparse de la influencia que ese hombre ejercía sobre él con su personalidad imperiosa.
Sócrates lo miró y respetó su silencio, y hasta imitó su inmovilidad.
“Déjame verte, Sócrates, sin el disfraz de tu elocuencia -pensó Alcibíades-. ¿De dónde has venido?… ¿Qué pretendes?… Interrogas a todos en el ágora para hacerles creer que nada saben, ya se trate de un médico, un soldado, o un atleta. Y al médico le muestras que no sabe qué es la enfermedad o la salud, a pesar de que tal vez ejerza su oficio con maestría, y al soldado lo convences de que no sabe qué es la valentía, y al atleta le demuestras que ignora la diferencia entre el juego y la competición. Y así, todo el que se cruza contigo se aleja de tu lado con la sensación de haber vivido hasta ese momento en la ignorancia más lamentable”.
Sócrates lo miraba fijo, y podía darse cuenta de que Alcibíades le hablaba con el intelecto.
“¿Y por qué haces eso, mi amigo Sócrates? ¿Es que nadie advierte la trampa que has inventado para los transeúntes de Atenas con más ingenio que el mismísimo Artemón?”.
Aunque aún era de día, las dos antorchas de la pared estaban encendidas (Sócrates consideraba al fuego una compañía preferible a la de un perro, y una luz más lúcida que las inteligencias humanas).
“Y esa trampa, Sócrates, es tu habilidad para preguntar lo que ni tú mismo sabes… Pero lo que sí sabes, es que tus preguntas engendran la ignorancia. Cualquier médico sabe lo que es la salud, pero basta con que tú le pidas una definición para que sufra un vértigo de perplejidad. Cualquier soldado sabe lo que es la valentía, pero si tú lo interrogas sobre la esencia de la valentía, lo obligas a reconocer que es un ignorante, y hasta lo haces dudar de si en las batallas se comportó como un bravo o un cobarde… ¿Y eso por qué?… Porque inoculas en las mentes el veneno de la duda, haciendo preguntas que no sirven más que para enturbiar la certeza vital. Y así es como haces creer a todos ¡tú, hábil especulador! que no hay conocimiento sin definiciones, que no hay vida sin conciencia, que no hay felicidad sin búsqueda afanosa de la virtud, y todos acaban dudando de sí mismos: el enamorado, al ver que no es capaz de definir el amor, siente que no ama; el guerrero, al no poder definir la valentía, cree que no es valiente; el capitán de un barco, al no poder definir la esencia de la gobernabilidad, siente que ha sido un imprudente toda su vida… Y hasta la Vida misma, al verse juzgada en el tribunal de la diosa Virtud, siente que es impura y se vuelve contra sí misma, se muerde, se remuerde, se niega… ¡Ay! Sócrates, no sé si los dioses podrán perdonarte, pero sé que la vida no te perdonará, porque la has mancillado… Y también has mancillado a Atenas, que era la vida misma, con tus preguntas inoportunas y letales”.
Sócrates lo miraba a Alcibíades tan serio que parecía escucharlo, pero en realidad luchaba por vencer la influencia que ejercía sobre él la belleza de su discípulo. Sabía que el mejor modo de resistir a la tentación de la carne era empezar a dialogar sobre la naturaleza de la belleza, y de la amistad, y del amor, pero también sabía que si lograba contemplarlo a Alcibíades sin debilidad, sería una victoria mayor que la que podía alcanzar por medio de las palabras:
“Tú, Alcibíades, eres bello -pensaba Sócrates-, ¿pero qué es la belleza sino una pura apariencia y un engaño sutil de los sentidos? Y sin embargo, ¿quién no cae en su red? ¿Quién no se rinde a su esplendor?… Pero… ¿Y si la belleza no fuera un espejismo, sino un mensaje de los dioses?… ¿Qué clase de mensaje? La promesa de una belleza superior”.
Las llamas de las dos antorchas se agitaban en el muro, como si ellas fueran las inteligencias de Sócrates y Alcibíades debatiéndose en ese espacio inmóvil. Y sobre el rostro de Alcibíades se agitaba el fulgor del pensamiento de Sócrates, y sobre el rostro de Sócrates se agitaba el fulgor del pensamiento de Alcibíades, que en ese momento era: “Has matado la tragedia, Sócrates, al interponer entre el hombre y la vida la perversa razón, y al matar a la tragedia has extinguido el fuego de la contradicción, has roto el arco de la tensión existencial, y has inventado en Atenas la cobardía, que antes no existía, al infundir en los hombres un sentimiento de desconfianza profunda que tú llamas sabiduría, humildad, y conciencia de la propia ignorancia”.
Y Sócrates:
“Creeré en ti, pero no en tu belleza, Alcibíades. Te amaré a ti, pero no a tu belleza. Amaré tu carácter, tu osadía, tu orgullo, pero no caeré en la trampa del deseo falaz”.
Y Alcibíades:
“Qué pequeño eres, Sócrates, sin tu elocuencia. Eres un Sileno feo y ridículo que se venga de su fealdad poniendo ante los demás un espejo que distorsiona las imágenes… ¡El espejo de tu dialéctica!… ¡El invento más perverso y genial jamás creado por el intelecto humano!”.
Y Sócrates, con el reverbero de las antorchas en su frente pesada:
“Ya no te deseo Alcibíades. Me he liberado”.
Y Alcibíades:
“Me rechazaste a mí, y también a Aspasia. Heriste nuestra vanidad y nos pusiste bajo tu pie. Pero ahora que he te he adivinado ya no volveré a dudar de mi fuerza, y romperé el espejo de tu dialéctica para volver a creer en mi divina locura, y en mi sagrada contradicción”.
Y Sócrates:
“Ahora puedo decir que amo a Alcibíades”.
Y Alcibíades:
“Sólo yo sé quién eres, Sócrates, sólo yo…”.
Sonó un golpe de puños en la puerta. Las dos antorchas del muro se aquietaron hasta inmovilizarse.
*
-¡Ven, Dafne! ¡Ven! -le gritó Nausica adelantándose-. ¡Mira!
Dafne subió la escalinata del templo y observó la estatua que representaba a Leda transformándose en cisne.
-¡Es como lo que soñé anoche! -le dijo Nausica, y rodeó la estatua acariciándola a cada paso. Era como acariciar su propio sueño, o más bien la petrificación de todos sus sueños.
Por la noche, Nausica soñó que estaba sentada en un islote en medio de un gran lago, por el que nadaba un cisne de blancura nívea. Ella lo observaba y tenía la sensación de estar contemplando una belleza sobrenatural. La blancura del animal era resplandeciente, y el azul del lago… ¡Ah! Sobre todo el azul de ese lago no era de este mundo. Era un azul que brillaba por sí mismo como si estuviera hecho de arcilla de luz (masa etérea que no tenía fondo, ni límites, ni peso, semejante al cielo del ocaso cuando empiezan a asomar en él las primeras estrellas). Miraba ese lago y sentía que podía quedarse mirando ese azul por toda la eternidad sin sentir hastío ni vértigo. También sentía que si se arrojaba en su espesura no tendría que nadar, porque esas aguas (o ese color más bien) la sostendrían sobre el abismo con la misma suavidad con la que el cielo sostiene en su azul al lucero de la tarde (azul profundo y cercano a la vez, denso y a la vez… diáfano).
Jamás había tenido una experiencia así. No había sido un sueño y lo sabía, sino un regalo de los dioses, una visión beatífica, y una visitación. Todo eso había sido y nada de eso, porque no hay palabras para expresar lo que no pertenece a esta Tierra.
Pero… ¿cómo había podido un simple color transportarla al mundo del más allá?… Si hubiera sido la visión de todo un paisaje, o del rostro de un dios, lo comprendería. ¿Pero la visión de un color? Y sin embargo, ese azul la había extasiado, como si más que un simple color ese azul hubiera sido una presencia, o el halo de una presencia, o tal vez, el barro original del que están hechas todas las cosas. No podía saberlo.
Y estaba admirando en el sueño ese azul manso y rutilante que la rodeaba, cuando vio venir por su superficie (aunque fondo y superficie no se distinguían) una media luna radiante. Un cisne. Dotado a su vez de una blancura que no era un simple color, sino luz cuajada, nieve plúmea, astro cegador… Nausica lo vio venir hacia ella y se estremeció. Como impulsado por un viento suave, el cisne sobrenadaba el azul tocándose el pecho con el pico, y cuando estuvo cerca de ella, cambió el rumbo y rodeó tres veces el islote (Nausica sintió que era ella la que se movía, y no el cisne que la circunvalaba… ¿o verdaderamente ese palmo de tierra verde giró mientras el cisne lo rodeó con su nado angélico?).
Luego el cisne se detuvo delante de ella, y ahí se quedó, levitando sobre el azul como una luna frágil. Nausica se arrodilló y le acarició la cabeza pequeña, y aunque un ala del cisne tembló como por un escalofrío, ella no pudo sentir el contacto con ese cuerpo incandescente. “Qué bello eres”, le dijo con el pensamiento, y al acariciarle las plumas del cuello tampoco pudo tocarlo, como si ese animal estuviera hecho de aire… ¿o de luz?… ¿O de sueño?
“No eres real”, le dijo, y su arrobo se trocó en odio feroz. Cerró sus dos manos sobre el cuello del cisne y lo estranguló sin remordimientos. Ella no sintió la materialidad de su acto, pero el cisne sí tembló y movió la cabeza agonizante, y al cabo de un momento expiró.
Cuando Nausica despertó, estaba con las manos cerradas sobre el pecho, sin pensar nada… Sin sentir nada.
-¿De veras es como tu sueño? -le preguntó Dafne rodeando, también ella, la estatua de Leda.
Nausica acarició el cuerpo de la mujer-cisne una vez más.
-Sí, Dafne, porque yo misma era ese cisne de mi sueño. Lo sé.
-¿Pero no dijiste que simbolizaba tu ilusión?
-¡Ven! -dijo, bajando a los saltos las escalinatas, y Dafne la siguió.
-¿A dónde?
Nausica estaba exaltada y no se podía quedar quieta. Hacía mucho que Dafne no la veía en ese estado de alegría nerviosa. Y en realidad, nunca la había visto así, porque, aunque reía y saltaba, tenía la mirada vacía, como extraviada, y por eso no la quería dejar sola. ¿Sería por ese sueño extraño?… ¿Cómo era posible que Nausica pudiera soñar y ser a la vez el cisne de su sueño?
-¡Nausica!… ¡Espérame!
Pero Nausica no podía esperar, y no era entusiasmo, ni nerviosismo, sino otra cosa… Otra cosa.
Dafne le dio alcance, y se puso a caminar a su lado.
-¡Ay! Dafne… -le dijo Nausica, respirando con agitación-. ¡Cómo amo ese cielo!
-Yo ya no puedo ver más esas nubes. Por momentos, creo que siempre estuvieron ahí, pero cuando me acuerdo…
-¿Pero no ves que antes no teníamos atardeceres?… Eso es el atardecer -dijo Nausica, quitándose de la cara el pelo con un ademán impulsivo-. Es… ¡Eso!
Dafne no supo a qué se refería ni quiso averiguarlo.
-Está bien -dijo Dafne cobrando valor-. Eso es el atardecer, pero lo que a ti te pasa… ¿Qué es?
Como si no hubiera oído la pregunta, Nausica se adelantó a los saltos hasta un puesto de comidas, y compró un puñado de frutillas frescas. Dafne, al verla parada de perfil en ese mercado, notó por primera vez que Nausica tenía algo de la belleza del cisne: su cuerpo era blanco (el pelo y los ojos negros exaltaban esa blancura), su nariz era fina y ligeramente curva, sus labios eran rosados, los dedos de sus manos, de tan afilados, parecían plumas, y tenía una manera extraña de estar erguida: la espalda recta y la cabeza apenas adelantada…
-¡Toma! -y le convidó una frutilla pequeña.
-¿A dónde quieres ir?
-A ningún lado -dijo Nausica, con la mirada fija en las nubes que coronaban el Himeto, y se llevó a la boca una frutilla, y otra… y otra.
-¡Vas a atragantarte!
Nausica se tapó la boca y rió a carcajadas.
-¡Vamos! -dijo, pero Dafne la sujetó del brazo.
-¿Pero a dónde? -insistió su amiga.
-¡Lejos! -dijo Nausica, y echó a correr.
Dafne la alcanzó y la tomó por detrás:
-¡No!… ¡Espera!
Nausica aferró las manos de Dafne sobre su vientre, y siguió avanzando despacio, admirando las nubes tormentosas.
-¿Qué quieres saber? -dijo Nausica girando la cabeza sobre su hombro.
Dafne, sin desceñirle la cintura, se le puso a la par.
-Quiero saber… Por qué estás tan alegre.
-No estoy alegre, Dafne. Estoy liviana.
-¿Y hay diferencia?
Nausica respiró hondo e inclinó la cabeza sobre el pecho.
-No sé cómo explicarte… no lo sé.
-Inténtalo.
-Cuando desperté, no era la misma.
-Te escucho.
Nausica recordó al cisne del sueño, y al lago azul… y lo que había sentido mientras dormía. Y luego, su sensación de liviandad al despertar con las manos sobre el pecho.
-Cuando desperté, sentí… -y no encontraba las palabras, pero algo que recordó de su infancia la ayudó a saber ella misma lo que había sentido al despertar-. Cuando era niña, una mujer vino a mi casa con su hijo recién nacido para que mi madre lo cuidara. No recuerdo quién era esa mujer ni por qué mi madre le hizo ese favor, pero sí recuerdo que durante todo ese día me la pasé con el niño en brazos, caminando por la casa, o sentada frente a la ventana. Y cuando mi madre me lo quitaba para que la nodriza lo amamantara, yo lloraba tanto, que después de alimentarlo me lo volvían a poner enseguida en mi regazo, y así me pasé todo ese día en un éxtasis de felicidad, sintiendo que ése era un hijo de mis entrañas, y que ya no iba a sentir soledad en toda mi vida.
-¿Y no te cansó tenerlo tanto tiempo en brazos?
-Sí, pero el dolor de mi espalda y de mis brazos, en vez de agobiarme, aumentaba mi placer, porque la idea de que me sacrificaba por ese pequeño me hacia dichosa.
-No lo entiendo -dijo Dafne.
-No hay nada que entender. Fue simplemente así como te cuento.
-¿Y entonces?
-Puedo recordar como si fuera hoy el momento en el que me lo quitaron para llevárselo. Durante todo el día me sentí como muerta. Y me quedé tan triste que me reía de todo.
Dafne tampoco comprendió eso que Nausica le decía, pero era común que su amiga se expresara de un modo contradictorio y optó por el silencio.
-Lo que no podía soportar -dijo Nausica apretando las manos de Dafne-, era la liviandad que me había quedado en todo el cuerpo, como si… el peso de ese niño sobre mi pecho…
Nausica hizo un silencio, y agregó:
-El corazón tiene su peso, Dafne, y cuando desperté de ese sueño después de matar al cisne, me sentí vacía, sin alma, como si de un zarpazo alguien me hubiera dejado hueco el pecho, o como si… -y ya no pudo seguir.
Dafne le apoyó la cabeza en el hombro y le dijo con suavidad:
-Tú dijiste que el cisne simbolizaba tu ilusión.
-Sí, y para ya no sufrir por cosas que no existen, le retorcí el cuello con mis manos, y aquí estoy.
-Pero si Alcibíades…
-Shhh… -le dijo Nausica, tocándole los labios-, vayamos a verla a Hepárete. Se alegrará de vernos, y la podremos consolar con nuestra compañía.
Dafne estuvo de acuerdo, y se encaminaron a la casa de su amiga, a la que el príncipe había abandonado en la noche de bodas.
-¿Qué cargan esos hombres? -dijo Dafne, deteniéndose.
Tres hombres cargaban un enorme bulto, que parecía ser un cuerpo humano.
-¿Un cadáver? -dijo Nausica adelantándose.
Sí, eso era, y además, el cuerpo chorreaba sangre.
Dafne se acercó a una mujer que observaba la escena:
-¿Quién era? -le preguntó.
La vieja le contestó con cara de pánico:
-El escita que vendía afrodisíacos.
-¿El del labio partido?
-Sí… Alcibíades se bajó de su caballo, y lo atravesó con su espada delante de todos.
Al oír esto, Nausica se alejó de allí unos pasos con una expresión extraña en su rostro (tan unida se sentía a Alcibíades, que la había embargado un sentimiento de complicidad).
Dafne atinó a preguntar:
-¿Por qué hizo eso?
-¡Quién lo sabe!… Y es la segunda muerte en el día.
Dafne la miró sorprendida.
-¿Es que no sabes?
La vieja disfrutaba de esa expectación de Dafne más que nada en el mundo.
-No. No lo sé.
-Pirilampes, el amigo de Pericles, apareció muerto en su palacio con un tajo en el pecho… ¡Y ahora qué sucederá con su pobre hijastro, que queda huérfano por segunda vez y es apenas un niño! -exclamó la vieja, aunque no había conocido ni a Pirilampes, ni al hijastro por el que se lamentaba con las manos juntas sobre los labios-, el pobre hombre era viudo, y no tenía otros hijos -siguió diciendo-… ¡Qué triste destino el de Platón, el pequeño hijastro de Pirilampes!
Dafne se apartó de la vieja con disgusto y la alcanzó a Nausica, que se había puesto a rastrear el reguero de sangre para llegar hasta el lugar del crimen.
-¡Vamos a lo de Hepárete! -se quejó Dafne-, ¿para qué quieres ver en dónde lo mató al escita!
Nausica no respondió. No sabía qué era lo que la impulsaba.
Dafne se resignó a acompañarla, y daba saltitos a cada momento para no pisar con sus sandalias amarillas las manchas de sangre del desgraciado escita. De pronto recordó:
-Nausica.
-Dime.
-Pirilampes… ¿no era el que tenía en su Palacio un lago artificial?
-Sí -dijo Nausica sin mirarla-, con cisnes traídos de Sicilia.
*
Cuando lo vieron entrar a Anaxágoras, nadie lo pudo creer: ¿qué hacía un viejo como él en la taberna de Friné?
Se sentó a una mesa y pidió vino cretense.
La moza de la taberna le sirvió una copa llena hasta el borde. Anaxágoras la tomó a la joven del brazo carnoso y le dijo:
-¿Lo has visto a Metico?
-No -dijo la joven, empalideciendo (los filósofos le inspiraban más temor que un marinero ebrio).
-Consígueme una tablilla y un punzón -le dijo Anaxágoras, como si estuviera en el Palacio de Pericles.
La joven lo miró perpleja y se retiró. Al rato regresó con un puñal y una tabla lisa de madera de pino (era lo que usaban los mercaderes del puerto para hacer sus cuentas).
Anaxágoras tomó la tabla en sus manos con desconcierto, hasta que comprendió:
-Está bien… tráeme otra copa.
La joven vaciló un instante. ¿No era que los filósofos predicaban la moderación?… Apoyó la mano en la cadera y -perdiéndole el respeto-, se lo quedó mirando con sorna hasta que Anaxágoras alzó la vista y la miró. Entonces sí la moza fue en busca de más vino.
“No puedo escribir en esto”, pensó, dando vuelta a la tabla.
La apoyó sobre la mesa y soltó el puñal. Un pergamino podía enrollarse y sellarse para que nadie husmeara su contenido, pero una tabla era lo mismo que un cartel, y nadie debía leer su mensaje para Aspasia.
Tuvo una idea y llamó a la tabernera.
La joven acudió desganada, intercambiando miradas burlonas con los mercaderes de las otras mesas.
Anaxágoras le pidió una tabla más y cuatro velas, y la moza se las llevó: escribiría los mensajes para Aspasia y Pericles y derretiría las velas en las tablas para que nadie pudiera leer en ellas.
“Tendré que concentrar todo mi pensamiento en unas pocas palabras”, y recordó las sentencias de Heráclito.
Pero fue entonces que le sucedió algo que cambiaría su vida para siempre.
Sintió una presión en las sienes… Se le erizó el cuero cabelludo y los ojos se le humedecieron (era el ave invisible que se le posaba en el cráneo para apretarlo con sus garras y llevarlo más allá). Un perfil le ardió como si estuviera junto a una hoguera, y entonces sí, un pensamiento ¡uno sólo! le aleteó delante de los ojos como atraído por la lámpara de su lucidez.
“Sí… claro…”, pensó, con la mirada fija en ningún lugar.
Oyó un aleteo ensordecedor en los oídos y volvió en sí. Los ojos se le llenaron de lágrimas y sollozó en silencio. Se le acababa de revelar una verdad divina, cósmica, tan simple como un anillo, y tan prístina como un ala de mariposa atravesada por una aguja de sol.
Se sentía agradecido… ¿Pero a quién agradecer? Hubiera querido abrazar a la moza que lo servía, o a los mercaderes que estaban allí, pero debía contenerse, ¿quién podía comprender su arrebato?… ¿Conocía acaso esa gente ruda el gozo que se experimenta al recibir una revelación divina?
¿Y qué era lo que acababa de conocer?… El secreto de la inmortalidad. La fuente de la juventud eterna.
Y ese secreto estaba cifrado en las pocas palabras que la Inteligencia le había susurrado al oído de su conciencia: “Vuelca tu memoria Anaxágoras… ¡Vuélcala y serás inmortal!”.
Ya no debía ir a buscar un perfume al otro lado del mar para perpetuarse en la memoria de Aspasia y no morir. Tan sólo debía cumplir con ese mandato de la Inteligencia suprema, que era inclinar la frente y vaciar la memoria hasta el último recuerdo… ¡Si hubiera hecho eso a los cuarenta años de edad -se lamentó- no habría envejecido jamás!… Pero estaba a tiempo… Estaba a tiempo…
-Anaxágoras -sonó una voz a su lado-, ¿qué haces tú aquí?
Era Alcibíades, que venía de estar con Sócrates y ahora la venía a ver a Friné.
-Siéntate -y Alcibíades obedeció.
-¿Qué haces tú aquí? -volvió a preguntarle el sobrino de Pericles.
-Eres afortunado… Créeme -y se inclinó para tomarlo de la mano.
Alcibíades se zafó echándose hacia atrás.
-¿Qué te sucede?… Estás ebrio.
Anaxágoras se apretó con la diestra el puño de la otra mano:
-He tenido una revelación.
Alcibíades lo miró con disgusto… ¿No había ya bastantes alucinados en Atenas desde que caían piedras del cielo, se morían los delfines, y manaba sangre de las fuentes sagradas?
-¿Tú? -le dijo el príncipe estirando las piernas.
-Óyeme bien -le dijo Anaxágoras, dominándose-. Pueden pasar siglos sin que nadie sepa lo que voy a decirte. Óyeme, porque quizás mañana no recordaré más tu nombre, ni el mío, ni el de esta ciudad.
Alcibíades se limitó a mirarlo.
-El hombre, durante su vida -le dijo Anaxágoras-, junta recuerdos en su memoria… En ella, acumula imágenes, sensaciones, sonidos, aromas, como esas mujeres que al atardecer juntan caracoles en la orilla del mar arrodilladas en la arena infinita.
Alcibíades miró hacia la habitación de Friné… ¿Tendría que escuchar mucho más a ese viejo delirante?
-Y con el paso de los años -siguió diciendo Anaxágoras, tan concentrado que parecía hablar solo-, el corazón del hombre se vuelve más y más pesaroso por ese bagaje de recuerdos… ¡Pero sobre todo! -dijo alzando el índice-, se vuelve pesado por los hábitos adquiridos a fuerza de rutinas y de ideas… ¡Siempre las mismas y únicas ideas! ¡Siempre los mismos y únicos temores, deseos, y sueños! Todo vuelve una y otra vez, gira en la rueda de la memoria, y en cada giro el hombre envejece un poco más por el tedio de la repetición… ¡Ay! -dijo sacudiendo las manos y alzando la vista al techo de la taberna-. Pero si el hombre supiera volcar su memoria… ¡Deshacerse de sus recuerdos como de una carga inservible!… ¡Viviría mil vidas!… ¡O cien mil!… Rompería la rueda de la fatalidad, y sería inmortal.
Al oír esas últimas palabras, Alcibíades se olvidó de Friné y lo miró al viejo con asombro… ¿No era lo que él había pensado ese día? Era como oír un eco tardío de su propio pensamiento. O peor aún… Era como si Anaxágoras fuera él mismo. Y entonces Alcibíades ¡gran egotista! hizo su propio gran descubrimiento: todos los hombres era un solo hombre. Todos “los otros” eran “otros yo”… ¿Sería por eso que todos la amaban a Aspasia?… ¿Sería por eso que no tenía importancia haber matado a Fineo y al escita? Si la humanidad era un solo hombre, todos habían matado a esos miserables, así que todos eran culpables de todo (y por lo tanto, inocentes de todo, porque la culpa sólo puede ser de un solo individuo)… Todos eran el Uno del que hablaba Anaxágoras, eternamente amándose a sí mismo a través de los hombres, y luchando consigo, y conociéndose…
-¡No mirar hacia atrás! -exclamó Anaxágoras con la mirada frenética-. … Este es el secreto de la fuerza invencible. La Naturaleza avanza y se renueva porque no mira hacia atrás, y es la razón de su frescura inagotable.
-Pero los árboles envejecen y se pudren igual que los hombres -objetó Alcibíades.
-Sí… eso es verdad… es verdad -dijo Anaxágoras, con una sombra de vacilación-. Entonces, Alcibíades, el hombre es el único que puede realizar en el cosmos la proeza de ahogar su memoria para vencer al tiempo… ¿No será éste el fin supremo de la Inteligencia superior?
Alcibíades quiso decir algo, pero Anaxágoras se le adelantó:
-¡Me olvidaré de todo!… Hasta de mi nombre. Me sacudiré de las sandalias hasta la última partícula de polvo de Clazomene, en donde nací, y de Atenas, en donde volví a nacer, y no volveré a mirarme a un espejo para poder olvidarme del que fui… ¿Crees acaso que miramos nuestro rostro verdadero en los espejos de bronce?… ¡No!… Miramos una idea de nosotros mismos, amasada con errores, prejuicios, miedos, vanidades… ¡Recuerdos!
-¡Basta! -dijo Alcibíades, y se levantó de la mesa con tal impulso, que la silla pesada de roble cayó hacia atrás.
Todos los miraron y el tumulto de la taberna se aplacó.
-¡Tú vacía la memoria, Anaxágoras de Clazomene! -le gritó Alcibíades-, ¡yo, cuando esté decrépito haré lo mismo, para no arder por deseos torturantes que ya no pueda saciar! -y se marchó en busca de Friné.
Anaxágoras tomó una de las tablas y se puso a escribir un mensaje para Aspasia (aunque ahora no precisaba viajar a Anfípolis en busca del perfume, igual tenía que despedirse antes de vaciar su memoria para siempre)… Cuando acabó con ese mensaje, grabó uno para Pericles en la otra tabla, y luego les derritió cera encima a las dos.
*
-¡Friné!… ¡Ábreme!… ¡Soy yo!
Alcibíades golpeó una vez más la puerta de su amante, pero no obtuvo respuesta.
Y ya estaba por marcharse cuando creyó oír una voz débil que lo llamaba.
-¡Qué dices! -dijo Alcibíades pegando el perfil contra la puerta. ¿Estaría con otro hombre?… No podía ser. En su habitación no recibía jamás a ninguno de sus clientes, y ni siquiera al cerdo de Hipónico.
-¡Ábreme! -gritó Alcibíades, pensando en derribar la puerta.
-No. No puedes entrar -le dijo Friné al fin con voz débil pero clara.
-¿Por qué? -y al instante Alcibíades se arrepintió: hay preguntas que no deben hacerse jamás. Lo mejor era irse de allí y regresar al otro día como si nada. “Me iré de aquí ya mismo sin mirar atrás”, pero batió la puerta con sus puños y gritó:
-¡Por qué no puedo entrar!
Se hizo un silencio y Friné le habló con una voz irreconocible de tan endeble:
-No puedes entrar Alcibíades, porque… estoy desnuda.
Alcibíades se rió nervioso, y la duda lo volvió a atormentar: ¿era un modo indirecto de decirle que estaba con otro hombre?
-Estoy desnuda, Alcibíades… Márchate. Déjame sola -insistió la voz.
Alcibíades le empezó a hablar con suavidad para convencerla:
-Friné… He venido a verte. A estar contigo. A acariciarte…
Alcibíades pudo oír que Friné lloraba.
-Pero… Yo puedo comprenderte… ¿Hay alguien que te comprenda mejor que yo?
La puerta se abrió.
La habitación estaba iluminada apenas con una vela, y Alcibíades la vio a Friné retroceder en las sombras con las manos juntas en el pecho, vestida con una túnica blanca, descalza… y desnuda de su cabellera cobriza: se había rapado la cabeza y los ojos se le habían agrandado.
-Friné… -dijo Alcibíades yendo a su encuentro.
Pero la hetaira siguió caminando hacia atrás como un animal asustado hasta que se topó con el lecho.
Alcibíades se sentó a su lado y la abrazó.
-¿Qué has hecho? -le dijo (sabía que su casamiento con Hepárete era la causa de ese sacrificio de su cabellera prodigiosa).
-No sé quién soy -le dijo Friné por respuesta, y Alcibíades pudo ver que el espejo de la habitación estaba hecho trizas en el suelo.
-O tal vez -y Alcibíades recordó lo que Anaxágoras acababa de decirle-, ahora, finalmente, sabrás quién eres -la abrazó con fuerza, y con la mirada fija en la pared vacía, pensó:
“Tarde o temprano todas las máscaras caen, los espejos se rompen y las estrellas se desmoronan. No hay modo de escapar al final trágico de esta representación. Esto es la vida, Alcibíades, así que ríe mientras tanto, consuela a todas las mujeres, cabalga sobre el mar, baila sobre el caos, préndele fuego al mundo, olvídate de Aspasia y ve en busca de Nausica, y abandona luego a Nausica para volver junto a Aspasia, y así una y otra vez, hasta que la muerte te encuentre en pie de cara al abismo con una sonrisa de triunfo en el rostro, y en el pecho, con una salpicadura de espuma de tu caballo libre e indomeñable”.
Friné se acurrucó en el lecho. Alcibíades caminó a tientas por la habitación buscando restos de la cabellera. Sin duda, la hetaira se la había cortado ella misma. Vislumbró en el suelo un bulto de sombra. Se arrodilló. Acercó su mano despacio con la sensación de que iba a tocar el cadáver de una niña desnuda y muerta, y hundió sus dedos en ese despojo que conservaba su suavidad alucinante. Alcibíades frotó esa masa aromosa que así, desprendida del cuerpo de Friné, poseía un encanto singular, y ejercía sobre él una fascinación medusina.
No podía apartar su mano de ese despojo de seda y fuego. Sentía un placer indefinido, oscuro, y recordó la vez que se quedó horas tendido boca abajo en una playa con el brazo hundido en un pozo de arcilla, sintiendo que de ese modo poseía a la misma Tierra.
Apartó un mechón y se lo puso en la boca. Lo mordió. Lo paladeó con los ojos cerrados.
Se tendió en el lecho detrás de Friné y la abrazó sin dejar de saborear los cabellos que se le enredaba en la lengua como un montón de serpientes finísimas.
Cobró valor y le puso su mano abierta sobre la cabeza. Era verdad. Ahora Friné estaba más desnuda que nunca. Indefensa sin su melena. Helada sin ese fuego que antes le caía sobre los hombros y la espalda cobijándola, encendiéndola a ella misma con su espesura vegetal y su perfume.
Friné sintió que Alcibíades le tocaba con su palma los pensamientos. Su propia alma. Su conciencia traslúcida. Y que esa mano abierta sobre su coronilla le abarcaba todo el cuerpo con su contacto. Sentía además que era la primera vez que un hombre la tocaba de verdad, como por debajo de su vestimenta, de su apariencia, y de su oficio… Sintió vergüenza y dicha a la vez. Pánico y pudor.
Alcibíades se enardeció. Friné era virgen ahora. Pura. Frágil. Como sin cuerpo. Dotada de una desnudez perfecta. Y durante toda la tarde la amó sin violencia, abismándose en sus ojos claros que ahora eran más grandes y bellos, como si el fuego ausente de la cabellera se le hubiera concentrado en las pupilas dilatadas y húmedas, nocturnales… galácticas.
*
Ya habían pasado tres días y Aspasia no podía apagar el eco de los gritos de Alcibíades.
Día y noche el príncipe intentó verla, y ella se agazapó detrás de una ventana y ordenó a los esclavos que no lo dejaran entrar por nada del mundo. Alcibíades podría haber matado a los guardias. No le faltaba valor. Pero no quería verla por la fuerza sino que ella fuera a su encuentro y se lo confesara todo. ¿A qué se debía ese rechazo súbito?… ¿Esa traición inconcebible? Miedo tal vez. O simplemente cobardía. O peor aún. Miedo a perder los privilegios que gozaba como esposa de Pericles. ¿Pero no enseñaba Aspasia que no había nada más admirable en el mundo que la fidelidad al propio corazón? Sí, pero su codicia era más fuerte que esa voz, y además, se había habituado al poder y a la lascivia del lujo, y eso, lentamente, le había corroído el alma.
Alcibíades había presentido la frialdad de su amante, pero nunca quiso dar crédito a su intuición, y prefirió creer que la pasión sentimental de Aspasia era algo genuino y no un modo de distraer su tedio, o de vengarse de la impotencia de Pericles.
Pero el caso es que Alcibíades había creído en Aspasia. En su pasión. En sus palabras. En la intimidad compartida. Y no hallaba consuelo.
¿Cómo podía una mujer volverse de hielo del día a la noche?, se preguntaba Alcibíades desconcertado. Y la única respuesta que hallaba era: “porque Aspasia siempre fue de hielo, a pesar de sus aires de gran apasionada, y de su Academia de poesía y artes amatorias”. Más aún, si Aspasia hacía tanto alarde de pasión, ¿no era tal vez porque carecía de ella? Las mujeres más sinceramente fogosas, ¿no son acaso las más sobrias y humildes? Y la duda le envenenaba la sangre, y la traición le atravesaba las sienes como un hierro candente que le hacía chirriar los dientes y apretar los puños como un condenado del Hades. Una y otra vez le venía a la mente el suplicio de Ixión, al que Zeus condenó a estar atado a una rueda que gira incesantemente en la oscuridad más tenebrosa. También Alcibíades se sentía atado a la idea obsesiva de la traición de Aspasia, y por más que hallaba razones, no podía pensar en otra cosa que en su dolor, o en su odio más bien, o en su esperanza, más dolorosa y odiosa que el mismísimo desengaño, porque la esperanza de que su amante acudiera a él arrepentida y con el corazón en las manos era más humillante que cualquier otro sentimiento. Sólo una palabra le traía alivio a su alma: “Nausica”. Y una imagen: la de su puñal hundiéndose en el vientre de la milesia traidora y gélida. ¿En el vientre? Sí, y en el cuello, y en medio de los senos eréctiles. Pero aún hallaba más placer en imaginar una venganza sutil: contarles a las iniciadas de Aspasia la verdad sobre la frigidez espiritual de su modelo y maestra. O arrastrarla hasta el ágora como a una esclava ladrona y repudiarla públicamente, no sólo para que todos conocieran el verdadero rostro de la reina de Atenas, sino para que la misma Aspasia se viera arrojada ante sus propios ojos y no pudiera ya fingir tan descaradamente ante sí misma y el mundo. Pero no… Si la llegaba a tener al alcance de sus manos la mataría, y no estaba seguro de querer perpetrar ese acto. ¿Por amor? No, sino porque eso le impediría sucederlo a Pericles en el poder, y era lo que más ambicionaba en el mundo.
“Alcibíades”, suspiró Aspasia, y ya no le resonó ese nombre en el pecho, como tampoco le resonaban los trinos del jardín del Palacio, ni el arpa sensitiva de su esclava Mirto. En apenas tres días sus facciones habían aprendido a imitar la indolencia de su estado íntimo, y sus mejillas se decoloraron.
Fue del salón al jardín y del jardín a su habitación, y de ahí al salón nuevamente. Pero su interior permanecía frío e imperturbable.
Si se detenía ante el espejo ya no veía su cuerpo tan grácil, ni sus caderas tan sinuosas, ni su pelo tan rubio y lacio. “Pero yo no lo amo -pensaba para consolarse-. Desperté de un sueño que me tenía cautiva en sus brazos, y ya no preciso de Alcibíades. En cambio, Pericles y Atenas sí me necesitan. Ellos son débiles y no pueden vivir sin mi consejo… y sin mi belleza”. Pero por más que pensaba estas cosas, sus palabras le sonaban falsas, sin fondo, como piedras lanzadas a un pozo que no devuelve los ecos, y caminaba de un lado al otro del Palacio entre arrepentida y atemorizada, con la vaga sensación de haberse traicionado a sí misma, y de estar condenada también ella a un suplicio infernal: el de la eterna simulación (ignoraba que con el tiempo ese suplicio daría lugar a otro más torturante aún: la conciencia de que había matado en ella el amor, ese ángel que pasa y no vuelve).
-¡Ven! -le dijo a una esclava. Y Mirto dejó el arpa y acudió-. Cuéntame de tus amores.
Necesitaba olvidarse de sí misma. Oír otra voz. Recordar con una memoria que no fuera la suya amores no vividos; dolerse con un corazón ajeno por historias de abandonos que no había sufrido jamás.
Mirto se le acercó y la miró sin hablar.
-Siéntate, y cuéntame.
La esclava obedeció, pero siguió muda. ¿Acaso una esclava tenía derecho a esa clase de recuerdos y sentimientos?… ¿No se suponía que el amor era un lujo de poderosos? (Mirto no sabía que era todo lo contrario, y que los ricos no amaban por pasión sino por hastío, y que cuando conocían el amor verdadero lo desperdiciaban por no saber reconocer los cuidados, desvelos, y sacrificios, que esa clase de amor requería. No sabía Mirto que los ricos estaban condenados a considerar al amor como algo que se compra en cualquier mercado al precio de un antojo, y luego se deshecha sin dolor. ¡Ah!, y qué fastidioso espectáculo, que molesto y ridículo, era para uno de los amantes ver cómo “el otro” seguía amando cuando era necesario acabar con la farsa del amor para poner a salvo los lujos y el buen nombre. De hecho, Aspasia lo veía ahora a Alcibíades como a un ser ruin y vengativo que merodeaba el Palacio día y noche, sin resignarse a que la pasión había cumplido su ciclo, y ya no había nada de qué hablar).
Aspasia la miró a la esclava con lástima y enojo:
-¿No tienes nada que contarme?… ¿Es que nunca se te inflamó el cuerpo por un varón?
Pero Mirto bajó la cabeza y permaneció callada y ausente. ¿Qué pensaría su dueña si conociera la historia de sus amores? Tal vez la castigaría por su osadía.
-Está bien… -le dijo Aspasia, y Mirto huyó del salón como si acabara de salvarse de una muerte segura.
Aspasia suspiró y se rió de sí misma (y el pozo del pecho tampoco le devolvió el eco de ese ruido de la garganta). Se cruzó de brazos y miró con la cabeza ladeada una estatuilla en bronce que representaba a Orfeo en el momento en que el poeta miraba hacia atrás y la perdía a Eurídice en los infiernos. ¿Qué simbolizaría ese mito? No lo sabía. Pero ahora sentía que Alcibíades era culpable de que ella lo hubiese abandonado. ¿Por qué? Porque Alcibíades, en vez de ignorarla cuando ella le envió su mensaje de despedida, miró hacia atrás desesperado, y ella se precipitó en las profundidades de un desprecio infinito. Si Alcibíades la hubiese ignorado, ella no habría soportado el desdén y ahora estaría en sus brazos.
-Tú eres el culpable, Alcibíades -y se levantó para acariciar la estatua de Orfeo, que con el cuerpo contorsionado y la cabeza vuelta hacia atrás era la representación perfecta de la actitud de su amante (pero Aspasia sabía muy bien que Alcibíades no había mirado hacia atrás por cobardía, ni por miedo a perderla, sino por otra razón que ella conocía con su corazón y sus entrañas… Y sobre todo con sus entrañas).
Dejó la estatuilla en su lugar, dio un rodeo por el salón y se asomó por la ventana. ¿Qué esperaban los espartanos para reaccionar por el Decreto de Atenas contra Megara? Alguien tenía que quebrar esa calma agobiante del mar y del cielo.
Aspasia alzó la mirada. No había advertido que Mirto estaba parada enfrente de ella.
-¿Tienes algo para contarme finalmente?
No era eso. Mirto tenía en las manos un mensaje de Anaxágoras.
-Hay que derretir la cera de la tabla -le explicó Mirto.
Aspasia hizo un ademán y la esclava se marchó. E iba a buscar una antorcha para derretir la cera, pero se sentó y la dejó caer al suelo con desgano:
“Alcibíades, perdóname -pensó-, es que no puedo. Créeme. No puedo”. Y al recordar las injurias que su amante le había gritado desde afuera del Palacio, se acorazó nuevamente en su orgullo, puso las dos manos sobre su vientre y pensó: “Nada nos une. Aléjate de mi vista. Todos somos hijos del azar y la Naturaleza”.
Fue presa de un mareo, y sintió que comenzaba a dar vueltas en su sitio, como si su asiento de mármol se hubiese puesto a girar súbitamente.
“No puedo ir contigo -pensó, aferrando el extremo de los apoyabrazos-. Debo quedarme aquí donde estoy para que todas las cosas sigan su curso. ¿No lo entiendes? Yo, Aspasia de Mileto, soy el eje de la Gran Rueda. Si me moviera de este Palacio, Atenas jamás cumpliría su destino. Debo quedarme aquí sentada para que el sol y la luna rueden sobre nuestras cabezas todavía. Tú mismo, Alcibíades, debes seguir tu camino y completar mi obra con tu ambición desmesurada. Por eso te he expulsado lejos de mí. Para que te alejes de la inmovilidad del centro, y seas arrebatado por el vértigo de la acción… Sólo así conquistarás el mundo para recobrarme. ¿Ahora lo comprendes, Alcibíades? …Amor mío… ¿Lo comprendes?… ¿Puedes perdonarme?”.
Sintió una presión en los labios, pero ni se inmutó, aun cuando sabía que ese no era el beso de Alcibíades, ni de Pericles, ni de nadie a quien ella hubiese besado jamás.
*
Lapón el adivino subió las escaleras despacio. Se había quedado dormido sobre un pergamino, y al despertar sintió un deseo acuciante de aire y espacio, y decidió ir a observar el mar desde el punto más alto del Palacio, en donde Pericles solía ir a sentarse de noche para contemplar el cielo estrellado.
Mientras subía resoplaba como bestia de carga, y se levantaba la túnica para no pisársela. En los años que había estado al servicio del padre de Pericles podía subir esas escaleras a los saltos sin perder el aliento, pero ahora… Y sin embargo, sentía una fuerza espiritual que en su juventud no había conocido. “Nada se pierde… Nada se pierde… -pensaba, al ritmo de sus pasos esforzados-. El fuego de la pasión, después de arder en la imaginación y en la masa firme de los músculos, se desplaza hacia el corazón y la cabeza. La ambición de poder, después de quemar la voluntad con sus fuegos (y de dejarnos en la boca un sabor de cenizas), se desplaza hacia otra región del alma y se convierte en anhelo de perpetuación. Y el amor… -Lapón se detuvo para tomar aire, con la cabeza gacha y los ojos entornados-, la llamarada del amor… después de inflamar el espíritu y la sangre, se retira de los campos que devastó a su paso, y se convierte en una llama pequeña que va a posarse en la mecha de un candil para aletear allí como mariposa de fuego… Y ese candil es la memoria. Y esa mariposa de fuego es la ilusión”.
Tomó aire y siguió ascendiendo por la escalera estrecha, casi a oscuras.
Llegó hasta uno de los salones del Palacio. La vio a Aspasia sentada, inmóvil, aferrando los apoyabrazos con sus dos manos, y con los ojos entornados, como si se hubiera quedado dormida (pero a juzgar por la tensión de su cuerpo, Aspasia no parecía dormir, sino estar pensando con intensidad).
Lapón se le acercó y la observó con atención. Qué bella era, y cómo reposaba en sí misma. Con mirarla tan sólo, era fácil comprender que la milesia fuera el centro de la vida ateniense. No precisaba moverse ni hablar para que su presencia irradiara fuerza y calor, y que su cuerpo esparciera en el aire perfumes embriagantes que transportaban al que se acercaba a ella ora al borde de un mar embravecido, ora a un valle profundo repleto de flores silvestres, arroyos caudalosos, y sombras azules de árboles centenarios… Lapón, fascinado por su perfume, se inclinó y la besó a Aspasia en los labios como quien se despide de la vida antes de morir (Aspasia ni se inmutó, aun cuando sabía que ese no era un beso de Alcibíades, ni de Pericles, ni de nadie a quien ella hubiese besado jamás).
Lapón llegó con su último aliento hasta la parte más alta del Palacio. Era un pequeño recinto en el que no había más que un asiento de mármol y una ventana pequeña por la que se podía admirar la redondez del mar, la Acrópolis, y los campos y colinas que rodeaban la ciudad, así como las nubes que se habían varado en el horizonte y que lo teñían todo de un color entre violeta y rosáceo que invitaba a la reflexión.
Pero Lapón no pensó en nada, porque en ese momento divisó a lo lejos la multitud roja del ejército espartano avanzando hacia la ciudad, con sus lanzas y escudos brillantes, sus carros y sus miles de soldados formando figuras perfectas sobre la vastedad de los campos atenienses: triángulos de arqueros, rectángulos de lanceros…
-¡Por Zeus! -exclamó el adivino, y el temblor de las piernas lo obligó a sentarse.
-Yo… al predecirla, causé esta invasión… -dijo Lapón con la mano en el pecho-. Todo lo imaginé tal como lo estoy viendo ahora… -y no salía de su estupor.
Cerró fuertemente los ojos. Tal vez, si imaginaba con intensidad la retirada del ejército de Arquidamo, lograría evitar la catástrofe inminente… Pero sólo tal vez.
*
-¿Qué te sucede Hipónico?
-Nada, Pericles. Me siento mucho mejor.
No era lo que parecía. Hipónico estaba acostado en su lecho con el rostro más hinchado que de costumbre, y con pústulas rojas en todo el cuerpo. El esclavo, sentado a su lado, le sostenía la sombrilla azul sobre la cabeza.
-No sé… Mira -y le mostró los bultos que tenía en las axilas.
Pericles iba a tocarlo, pero al ver que el esclavo de Hipónico tenía las mismas manchas que su amo, detuvo su mano en el aire y preguntó:
-¿Te ha visto Hipócrates?
Hipónico movió la cabeza de un lado al otro. Se ahogaba.
-Dice que debo guardar reposo… ¡Como si alguien pudiera reemplazarme en mi trabajo! -su trabajo era cuidar día y noche sus riquezas acumuladas.
Pericles ya había visto esos síntomas una vez durante una campaña militar.
-¿Tienes roedores en tu Palacio?
-¡Que si los tengo! ¡De a miles! -exclamó Hipónico (llamaba de ese modo a todos los que codiciaban sus posesiones).
-Me refiero a…
-¡Oh! -dijo Hipónico-, no lo sé… ¡Qué puedo yo saber! No se puede estar seguro en ninguna parte aquí en Atenas. ¿No has pensado en prender una fogata en el ágora, y arrojar allí a todos los malditos roedores de la ciudad?
Pericles no le respondió, e Hipónico le dijo estirando el cuello amoratado:
-Pericles…
El Soberano se acercó, pero guardó una distancia prudente.
-¿Tenía bellas caderas Agarista, verdad?
Pericles se retrajo. ¿Por qué le decía eso ahora? Sonaba a la bravuconada de un moribundo.
-Sí -dijo Pericles-, tenía bello cuerpo.
-¡No! -gritó Hipónico, incorporándose con las pocas fuerzas que le quedaban-, no tenía bello cuerpo, pero sí bellas caderas, ¿verdad? -y le aferró la muñeca.
Al parecer, ese era un punto para Hipónico muy importante de dejar en claro.
-Sí, bellas caderas -dijo Pericles, y retiró su mano con repulsión.
Todos los años que Pericles estuvo con Agarista, la pesadilla de Hipónico fue imaginar las manos del Soberano sobre esa parte del cuerpo de su primera mujer. No sintió celos ni de los besos que podían darse, ni de los hijos que concibieron juntos, sino de esas caricias sobre las caderas más bellas que él había conocido y gozado primero que nadie, cuando Agarista no tenía más de catorce años.
Después de esa confirmación de Pericles, Hipónico gruñó (o la saliva se le atascó en la garganta abultada) y cerró los ojos para descansar.
-¡Vete! -le dijo a Pericles, y era la primera vez que le hablaba con esa brusquedad al dueño del mundo.
Pericles se marchó en silencio.
Cuando llegó al Palacio, un esclavo de Anaxágoras lo estaba esperando para entregarle la tabla que contenía el mensaje de su amigo filósofo.
Derritió la cera con una antorcha y leyó lo que estaba escrito en la madera a punta de puñal:
“VUELCA TU MEMORIA, PERICLES… ¡VUÉLCALA!”.
Ese era el obsequio de Anaxágoras para Pericles a cambio de la protección recibida durante tantos años, pero el Soberano no entendió el sentido de esas palabras, ni pudo imaginar qué lo había movido al filósofo a enviarle un mensaje de ese modo tan extraño.
“¿Volcar la memoria?”, pensó, mientras subía las escaleras en busca de Aspasia… “¿Pero es que alguien puede hacer algo semejante?… ¿No pierden la memoria los muertos al cruzar el río subterráneo del Leteo?… ¿Por qué habría que beber en vida las aguas de ese río?”. Pero no podía ahondar ahora en esas sutilezas. Los espartanos estaban a las puertas de la ciudad, y debía seguir pensando en cómo resistir ese asedio sin perder el dominio de la situación. Había mandado cerrar todas las puertas de Atenas, y los campesinos ya estaban refugiados en el interior de la ciudad (mientras los espartanos no saltaran las murallas, estarían a salvo).
Llegó al salón. Aspasia estaba sentada inmóvil, pálida, tiesa como una esfinge, y respiraba pausadamente. Pericles se le acercó, y pudo ver el movimiento de los ojos de Aspasia detrás de los párpados… ¿Estaría soñando?… Por la regularidad del movimiento de sus ojos, Pericles pensó que podía estar soñando con una procesión que le pasaba por delante, o con un ejército (no podía saber que Aspasia sentía que giraba incesantemente en su sitio, víctima de un mareo como jamás había sufrido).
Pericles la rodeó tres veces despacio, y después subió hasta la parte más alta del Palacio para observar el desplazamiento del ejército lacedemonio.
-Lapón… -y se acercó al adivino.
Le tocó una mano, que estaba fría como el hielo, y le pasó los dedos por los ojos para cerrarle los párpados.
-Fuiste un fiel servidor -le dijo, y en vez de mirar al ejército espartano por la ventana pequeña de ese recinto, contempló largamente el mar violáceo, que se mecía lentamente en sus límites como si estuviera a punto de volcarse sobre la ciudad para arrasarla como a la fortaleza de arena de un niño.
*
Formión, el general favorito de Pericles, iba al frente del ejército ateniense, incluso delante de las compañías suicidas de los arqueros, honderos y lanzadores de dardos, y hasta delante de los soldados esclavos y los legionarios extranjeros.
Empuñaba una espada corta y avanzaba con el escudo por delante mostrando los dientes al enemigo como una fiera. Tenía el mismo casco de bronce que había usado en las últimas batallas y hasta la misma coraza llena de abolladuras (era un modo de sentirse más bravo e invencible, especie de demonio redivivo de las batallas).
Detrás se alzaba la gran nube de polvo del ejército griego, y todo el tiempo miraba por encima de su hombro para sentir que esa polvareda era la estela de su odio devastador. Las aletas de la nariz le vibraban y ya creía percibir el olor de la sangre enemiga mezclada de cieno y de sudor acre… ¿Había un aroma más embriagador que ese olor profundo, ácido, que se le entraba por las fosas nasales para arderle el cerebro y hacerle crujir las junturas del cráneo? ¿Había un vino más delicioso que el que manaba de las heridas abiertas de un maldito espartano?
El ejército ateniense avanzaba implacable, y Formión era la ola invicta de esa masa rugiente de monstruos marinos provistos de lanzas de ébano y broqueles redondos, arcos y espadas, puñales y jabalinas, y cubiertos con corazas y glebas de metal como escamas lucientes.
A su vez, los “túnicas rojas” avanzaban hacia ellos pero más pesadamente, con la gravedad propia de una casta militar que no reconoce otra dignidad que el ejercicio de la guerra. Sus cascos lanzaban destellos de plata, y sus escudos -con imágenes de gorgonas, poseidones o cabezas de león-, parecían impenetrables.
Pero visto a la distancia el ejército espartano daba una impresión bien extraña: parecía una plaga de insectos rojos y metálicos que tenían, unos, largas antenas vibrantes (las lanzas), y otros, aguijones de oro que brillaban al sol (las espadas de doble filo). Además, esos insectos que en su avance devastaban campos y ciudades, emitían un sonido semejante a un zumbido entrecortado que helaba la sangre, y eran los himnos del poeta Tirteo que los espartanos entonaban antes de las batallas para darse ánimo con el fuego movilizador de la poesía.
Pero Formión no necesitaba de esas “blanduras” y la única música que lo entusiasmaba era el ruido de su ejército sacudiendo la tierra con su marcha.
-¡Adelante! -gritaba alzando su espada, y el grito se propagaba hacia atrás en la masa del ejército como un viento que arrasa las copas de mil árboles. Entonces Formión se reía con una mueca cruel: los espartanos podían ser una plaga de insectos venenosos, pero su ejército era un demonio de cientos de brazos, patas y ojos llamado “Formión”. Para sentir la compacidad de su cuerpo crujiente y colosal, Formión obligaba a sus soldados a marchar tan juntos que pudieran rozarse: “¡No se separen!”… ordenaba, y los soldados a veces se chocaban entre sí y tropezaban con los de adelante, sobre todos los hoplitas: soldados-civiles que no tenían cascos de bronce sino caperuzas de piel, ni glebas de metal sino de cuero, y cuyas armaduras eran tan delgadas que se abollaban con un puñetazo.
Cuando los dos ejércitos estuvieron muy cerca, Formión lanzó un grito salvaje y avanzó contra el enemigo al trote sintiendo que su ejército se movilizaba detrás como una masa sólida, unánime, sin grietas por las que pudieran filtrarse dardos enemigos u hojas de espadas afiladas.
Pero en el momento en que iba a chocar contra las compañías espartanas de vanguardia, Formión dejó de oír de pronto el tumulto de su ejército y se detuvo pasmado con la sensación de que detrás de él… no había nadie. Y en efecto, al volverse pudo ver que donde hacía un momento bramaba todo un ejército con sus armas, carros, y pertrechos de guerra, no había más que hierba aplastada, y a lo lejos, un casco de bronce brillante que rodaba por una pendiente como si su dueño acabara de caer muerto por un flechazo.
Formión tornó a mirar hacia delante y ni tiempo tuvo de levantar su escudo contra los enormes insectos rojos que ya le clavaban sus antenas filosas en el pecho, las piernas, y los brazos, y sus aguijones dentados en los pies y en el cuello… sin permitirle siquiera caer en tierra para morirse de una vez por causa de tantas heridas letales.
Torturado por esos filos, clavado a su muerte completamente despierto, Formión aferró dos aguijones que se le hundían en el vientre, llenó de aire el pecho con la boca muy abierta y lanzó un grito de dolor tan horrendo que ese alarido se oyó en todas partes: en las calles estrechas y en las habitaciones oscuras, en el ágora desierta y en el interior ecoico de los templos… Un niño soltó el llanto en su cuna de pino y la madre abandonó la cama de un salto, las lechuzas giraron sus cabezas echando chispas verdes por los ojos, y los ladridos de los perros resonaron en el Cerámico y en la Acrópolis, en el Liceo y en la casa vacía de Pirilampes.
Ifianasa, la esclava samia que tenía una lechuza grabada en la frente, se asomó a la habitación de Formión con el candil temblándole en las manos. Alzó la luz por encima de su cabeza para verlo mejor (la lechuza se iluminó con ese fuego) y pudo ver a su dueño tendido en el lecho con el torso desnudo empapado en sudor, los brazos sobre el pecho, y la boca abierta como la de un muerto.
Sopló la llama y regresó a su lecho. No era la primera vez que el general la despertaba con esos gritos nocturnos.
*
Alcibíades bebió en la taberna de Salambó y de allí fue a la de Clifón para seguir bebiendo. Pero el vino no le hacía ningún efecto porque su odio lo mantenía despierto y con sus facultades al rojo vivo. Si hubiera estado en una batalla nada lo habría podido matar; si hubiera estado en una tempestad en alta mar se habría arrojado al agua para nadar a su placer. ¿Había una fuerza mayor que la que ahora lo poseía?… Ni la sabiduría, ni el amor, ni la ambición, lo habían hecho sentir tan poderoso. Podía no dormir durante noches enteras, o cabalgar hasta que su caballo se desplomara sin vida. Su pecho era un brasero de ira y su cabeza un vértigo de venganza, y sin embargo su aspecto era más sereno que nunca (La lava de su odio -pensaba él- le fluía lenta por las venas, forjándolo desde adentro como un purísimo metal).
Cuando Aspasia lo despreció, creyó enloquecer: asesinó al escita, se midió con Sócrates, y amó incansablemente a Friné, y a Laida, y a Teodota… Luego fue una y otra vez al Palacio y la maldijo a Aspasia a viva voz, imaginando para la milesia y para Pericles muertes dolorosas y lentas, suplicios que sólo el genio del odio es capaz de concebir. Bebió sangre en su imaginación arrodillado junto al cadáver de Aspasia, y se revolvió en su lecho como si hubiera sido picado por una serpiente Pitón. Se asomó a abismos que desconocía, y supo lo que en verdad había sufrido Hércules al vestir la túnica de Neso. Todas las veces que logró dormirse, tuvo el mismo sueño espeluznante: una mujer de lengua bífida se le subía encima, le ataba los brazos a dos estacas, y lo poseía durante toda la noche moviendo horriblemente la cabeza, y agitándose como una erinia encelada; luego esa mujer lanzaba un chillido con la cabeza hacia atrás, el vientre se le hinchaba, y daba a luz ahí mismo, ensangrentándole el pecho y la cara, a una criatura abyecta que tenía garras en vez de manos, y que le arrancaba el corazón para comérselo delante suyo… Entonces Alcibíades despertaba con la boca reseca, y se palpaba el pecho con ambas manos para cerciorarse de que aquello había sido un sueño y nada más, a pesar del realismo de las sensaciones.
Así estuvo durante días y noches sin saber en qué abismo de locura acabaría despeñándose, hasta que una tarde caminó hasta una playa y se tendió entre cadáveres de delfines dispuesto a no levantarse de allí nunca más, o a esperar a que la marea nocturna lo arrastrara para su bien.
Pasó toda la noche tendido en la arena húmeda, dormido. Y en algún momento, el mar creció y le cubrió el cuerpo hasta la cintura prodigándole un sentimiento placentero de frescura y liviandad (se habría dejado llevar por la crecida, pero el mar le lamió el cuerpo y ahí lo dejó).
Cuando despertó, se sentía nuevo, dueño de sí (tenía algas verdes y moradas enredadas en los pies, como si hubiese descendido por la noche al fondo del mar), y supo que la locura se le había convertido en clarividencia, la ansiedad en empeño, y el dolor en odio creador (a los delfines, extrañamente, sí se los había llevado la pleamar).
Se levantó sin peso y se fue a lo de Salambó, y luego a lo de Clifón, y aunque bebió litros de vino espumoso y sin mezcla, no se le enturbió la mirada ni una vez.
“Está bien, Aspasia… Te perdono. No has estado a la altura de mi pasión”, fue su pensamiento, y aunque su odio quedó intacto, el rencor ya no le envició la sangre, sino que se le convirtió en las venas en fuego líquido. Quizás, después de todo, ese tormento era el infierno por el que debía pasar para decidirse a cumplir su destino de poeta y conquistador… ¿De poeta?… Sí, porque Alcibíades, en la soledad, creaba versos que jamás llegaba a escribir.
Cuando se hizo de noche se encaminó al puerto. No para verla a Friné, ni tampoco a Laida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el deseo carnal no lo dominaba, sino que él señoreaba sobre su pasión. Si decidía poseer a una mujer, lo haría, pero sin ansiedad. Y la misma actitud tendría con el hambre y el sueño. Sentía una nueva fuerza en él, y la quería poner a prueba para conocer su real intensidad. “Tú, Sócrates -pensaba-, llegaste al autodominio por la virtud y la piedad, yo, en cambio, según mi naturaleza, llegué al poder por el orgullo y el odio implacable”.
Tomó el camino de siempre rumbo al puerto. En el pelo tenía adheridas conchillas de mar, y la piel le olía a yodo y le sabía a sal. Se alisó el pelo hacia atrás, y le quedó arena en las manos.
Fue entonces que volvió a ver la ventana alta que siempre estaba iluminada cuando él pasaba por allí. Le pareció ver que alguien se había asomado un instante con un candil en las manos. Sí… No cabía duda. Allí vivía una mujer y no Eurípides como había pensado una vez. Se quedó mirando hacia arriba hasta que la mujer volvió a asomarse, pero esta vez con el candil en alto, seguramente para que la luz no la cegara, o tal vez… para que Alcibíades la pudiera reconocer.
Alcibíades la reconoció, empujó la puerta de esa casa, y entró. En lo alto del pasillo brillaba la luz de la lámpara que Nausica, arrodillada en el lecho, sostenía en sus manos. Alcibíades subió despacio y la escalera crujió por su peso. Nausica sopló la vela del candil, pero Alcibíades no se detuvo.
“Gritaré, si se me acerca”, pensó Nausica con el corazón en la garganta, y en ese instante dos brazos le ciñeron la cintura (la lámpara de aceite calló al suelo y perfumó el aire) y ella se le entregó soltando un suspiro hondo y prolongado, que en el oído de Alcibíades resonó como el aullido de una caracola del mar.
*
Era la madrugada, y Anaxágoras oyó voces afuera de su casa. “Es por la guerra que se avecina”, pensó, y tornó a dormirse. Los espartanos tenían sitiada la ciudad desde hacía siete días, y aunque no habían derribado las puertas de Atenas, ni saltado sus muros, se habían dedicado ese tiempo a quemar los cultivos y -sobre todo- a no dejar ni un solo olivo en pie (era el símbolo preclaro de Atenas, y debía ser destruido).
Creyó oír que alguien gritaba su nombre. ¿Lo mandaría llamar Aspasia, o Pericles? ¿Habrían leído las tablas que les había enviado?… Tal vez. Pero era improbable que Pericles se ocupara ahora de asuntos filosóficos, y en cuanto a Aspasia… Anaxágoras resopló en su lecho. Se había propuesto volcar la memoria, y ya estaba evocando de nuevo a esos “fantasmas” del pasado. Apretó los labios y arrugó la frente… Sin una disciplina severa de “olvido sistemático”, no alcanzaría jamás la inmortalidad… ¡Pero es que había vivido tanto! Pero por eso, precisamente, debía olvidarse de todo para recobrar la frescura de una juventud sin memoria, sin sapiencia, y sin melancolía.
-¡Anaxágoras!… ¡Sal fuera para que podamos verte! -oyó ahora con claridad.
“Ese no es mi nombre -pensó con rigor-, ¿quién es ese al que llama un desconocido a esta altura de la mañana?… ¡Ah!… ¡Sí!… Anaxágoras fue un filósofo que vivió en los tiempos de Pericles, que estudió los secretos del cielo y de la tierra, llenó rollos de pergamino con sus razonamientos, descifró la causa última del eterno retorno de las cosas, trató a todos los sabios de su tiempo, fue amado por las mujeres, y sobre todo por los hombres ávidos de conocimiento, surcó cien veces el mar, luchó contra los persas y contra los mismos griegos, conoció Egipto y la Persia, Libia y Sicilia, Macedonia y la colonia griega de Ampurias, en donde las monedas son tan bellas que tienen en su anverso una cabeza de mujer rodeada de delfines, y en su reverso al mismo Pegaso…
-¡Anaxágoras!… ¡Te lo advertimos!…
“Sí… y al filósofo de ese nombre, cuando llegó a su vejez, le fue revelado el secreto de la juventud eterna, que él le confió a Pericles en agradecimiento de su bondad paternal. ¿Y cuál era ese secreto?… ¡Ah!… Quizás nadie lo sepa. Quizás él mismo lo olvidó después de oír la revelación divina, porque… ¿quién puede vivir en paz conociendo los secretos de los dioses? Pero he oído que Anaxágoras obedeció el mandato del dios, y vive en una isla ignota del mar jónico desde hace siglos, eternamente joven, junto a una muchacha milesia que lo ama con devoción. Dicen que su cabello recobró su negrura original y un mechón rebelde le parte la frente como a un corcel libre de Tesalia… Sus dientes le han vuelto a crecer blancos y firmes, y la vida es para él, por siempre, una presa, una gacela, una mujer fragante y de senos sensibles… ¡Una novia! Cuando lucha o cabalga, la sangre caliente le dilata las venas, y cuando se arroja al mar, nada tres días con sus noches sin cansarse nunca, hasta que arriba a una playa solitaria con restos de algas y caracoles en su cuerpo desnudo, y eso sucede siempre que asoma el lucero del alba en el cielo, y tanto él como esa estrella son igual de lúcidos y jóvenes, de eternos y altivos, de sanos y resplandecientes…”. Pero no pudo seguir ensoñando, porque alguien lo aferró de los brazos y lo arrancó del lecho con brusquedad.
-¿Qué sucede?… ¡Quién…!
Y reconoció los rostros de dos secuaces de Diopeites: Simmias y Lacrátides.
Lo arrastraron hasta la calle, y allí Anaxágoras se encontró con una multitud armada con palos y espadas que respondía a las órdenes del sacerdote encapuchado.
-¡Anaxágoras de Clazomene! -gritó Diopeites leyendo un pergamino que tenía entre manos-. ¡La Asamblea del pueblo ha votado en forma unánime a favor del destierro del sofista Anaxágoras, corruptor de las costumbres y creencias sagradas de Atenas, negador de los dioses protectores de la ciudad, y adorador de ídolos funestos, como la ciencia de los astros y otras supersticiones!
Anaxágoras oía impasible, como si él no fuera el objeto de esas acusaciones.
-¡Y la Asamblea! -siguió leyendo el sacerdote-, lo ha condenado a Anaxágoras de Clazomene al destierro perpetuo, para evitarle la cicuta por respeto a su ancianidad -Pericles había logrado que la Asamblea no lo condenara a la pena capital-. Por eso… -y el sacerdote enrolló el pergamino y lo miró al filósofo a los ojos-, deberás partir hoy mismo, Anaxágoras, a la ciudad de Anfípolis, y no regresar jamás a esta ciudad protegida por Palas Atenea, diosa de la prudencia y la tradición milenaria -y al pronunciar el nombre de la diosa, Diopeites, muy a su pesar, imaginó los senos redondos de Aspasia, sus caderas de diosa, su túnica leve que dejaba traslucir sus piernas firmes y su sexo musgoso… maldito… ¡demónico! Y tembló de pies a cabeza, y decidió en ese momento que la milesia sería su próxima víctima.
Anaxágoras tuvo un momento de confusión… ¿Diopeites había dicho Anfípolis?… ¿Pero esa no era la ciudad a la que…? Y soltó una risotada tan espontánea que muchos se contagiaron y rieron también, para indignación de Diopeites, que miraba a los insolentes con furia desde la sombra de su capucha de terciopelo verde.
Luego Anaxágoras avanzó y se abrió paso entre la multitud, y con tal dignidad, que nadie osó cortarle el paso.
Todos lo siguieron hasta el mismo Pireo, en donde ya había un trirreme dispuesto para llevarlo al lugar de su destierro.
Anaxágoras embarcó ayudado por dos antiguos discípulos suyos… ¡Había instruido a tantos jóvenes de Atenas todos esos años!… ¿Y esa era su recompensa?… Pero no tenía rencor, porque el destierro era el mejor modo de llevar a cabo el consejo del dios. Allí podría olvidarse del mundo, y hasta de sí mismo, y rejuvenecer tal como lo había imaginado esa mañana.
La multitud se dispersó, y las hileras de remos batieron las aguas alzando pequeñas ondas en la superficie que fueron a romper contra el muelle de encina. Anaxágoras, de pie en la proa, sintió con fruición que la nave se desplazaba y miró hacia el horizonte: los cúmulos de nubes habían crecido, y empezaban a ascender por la bóveda hacia el cenit. “Habrá tormenta”, pensó, y olió la brisa marina que le mecía la túnica y las barbas, y le espabilaba el entendimiento.
Sólo Andócides, antaño alumno suyo, se quedó mirando cómo la nave se alejaba. Y en todo el tiempo que contempló al anciano debió enjugarse las lágrimas embargado por la emoción. ¿Volvería a conocer Atenas un sabio como ese?, se preguntaba el discípulo fiel, y le venían a la memoria las teorías de Anaxágoras sobre la sustentación de los astros en el espacio, la redondez de la tierra, la naturaleza ígnea del sol, la Inteligencia divina que se enfrentaba consigo misma en el corazón de los hombres para conocerse en esa lucha, y tantas otras teorías que ahora no podía recordar… “Que los dioses te amparen, maestro”, pensó, y se marchó con el cuerpo vibrante de gratitud.
Un esclavo izó la vela rectangular, y la barca se escoró apenas obligando al filósofo a asirse a uno de los aparejos. Y así, con el perfil pegado a la cuerda trenzada, Anaxágoras contempló Atenas por última vez: la colina de la Acrópolis, con sus templos y estatuas formidables, las gradas del teatro de Dionisos, en donde tantas veces había admirado las tragedias de Esquilo y de Sófocles, los montes bajos que enmarcaban la ciudad sin ofender la grandeza del hombre, el Palacio de Pericles, el cementerio del Cerámico, en donde estaban enterrados Solón, Heráclito, Parménides, Esculapio, y algunos héroes de la batalla de Maratón…
El filósofo anciano suspiró y dedicó su última mirada al Partenón, que era ahora un testigo mudo y soberbio de la lucha entre la materia bruta (Esparta) y el espíritu ordenador (Atenas)… ¡El Partenón!… Piedra magnífica puesta por el hombre en el punto más alto de su ascensión, para que por siempre quedara memoria de esa proeza de la especie.
A los cuatro días de travesía por las aguas del Egeo, el cielo se cerró por completo, y las nubes tronaron como murallas que se derrumban. Anaxágoras admiró los relámpagos que serpeaban por la bóveda ennegrecida, y cayeron las primeras gotas. El capitán ató el timón y ordenó filar la vela, que temblaba al ser acometida por ráfagas de viento contrarias. El mar se llenó de olas breves que blanqueaban aquí y allá con claridad fosforescente. El olor de la atmósfera se volvió intenso, verdoso, embriagante, y el viejo filósofo sintió que ese efluvio bravío se le entraba por las narices, le inflamaba el pecho, y le desentumecía los músculos del cuerpo… ¡Qué bello era el mar antes de desatarse! Y en medio de ese escenario acuoso ¡qué prodigalidad de colores y de olores, y qué danza admirable de los cuatro elementos!
La tormenta se descargó furiosa sobre el lomo del mar, y el agua azotó la nave y ensordeció a la tripulación con su estrépito. Todos se agazaparon al sentir en sus cuerpos la embestida del cielo, menos Anaxágoras, que se mantuvo en pie aferrado a un aparejo, procurando conservar el rostro impasible y los ojos bien abiertos (era fiel a uno de sus principios filosóficos, que era permanecer imperturbable en la adversidad, y hacer frente a los peligros sin parpadear ni suplicar a los dioses).
-¡Anaxágoras!… -le gritó el timonel, pero el filósofo lo ignoró, y por estar de pie en la proa fue el primero en advertir que la nave había comenzado a girar en círculo como si hubiera caído en el ojo de un remolino. Enseguida todos advirtieron lo que sucedía, así que desataron el timón y los esclavos comenzaron a remar con esfuerzo titánico, pero fue en vano: los remos se partían o eran arrebatados por la corriente.
-¡Más fuerte!… ¡Más fuerte! -gritaba el capitán, olvidado de la tormenta como de un peligro menor.
Pero un abismo azul los había atrapado en su vértigo, y cuando las paredes del torbellino empezaron a desplomarse, Anaxágoras evocó el mensaje que había escrito en la tabla de pino para la reina de Atenas:
“ASPASIA… ¡ADIÓS!… NO OLVIDES QUE TE HE AMADO”… Y la embarcación desapareció de la superficie del mundo como si nunca jamás hubiera existido.